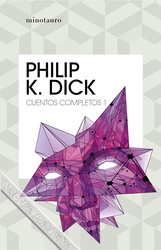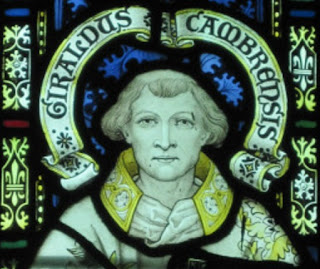—Acércate y te enseñaré algo bueno —rio Wood—. ¿Reconoces esto? —Indicó con el dedo una voluminosa máquina atendida por silenciosos hombres y mujeres vestidos con batas blancas.
—Desde luego. Es algo parecido a nuestro Sumergible, pero veinte veces más grande. ¿Qué recuperáis? ¿Y a qué época lo enviáis? —Señaló el Sumergible, se agachó y aplicó el ojo a la mirilla, pero estaba cerrada; el Sumergible había entrado en funcionamiento—. Si hubiéramos tenido la menor idea de su existencia, Investigaciones Históricas habría…
—Ahora ya lo sabes. —Wood se inclinó junto a él—. Escucha, Hasten, eres el primer hombre ajeno al ministerio que entra en esta sala. ¿Viste los guardias? Nadie puede entrar sin autorización; los guardias tienen orden de matar a cualquiera que trate de acceder ilegalmente.
—¿Para ocultar esto? ¿Una máquina? ¿Mataríais a…?
Se irguieron. Wood apretó las mandíbulas.
—Vuestro Sumergible bucea en la antigüedad: Roma, Grecia, polvo, legajos… —Wood palmeó el enorme Sumergible—. Este es diferente. Lo protegemos con nuestras vidas, y es más importante que la vida de cualquiera. ¿Sabes por qué?
Hasten desvió la vista hacia el aparato.
—Este Sumergible no es para viajar hacia la antigüedad, sino… hacia el futuro. —Wood miró de frente a Hasten—. ¿Entiendes? El futuro.
—¿Estáis rastreando el futuro? ¡No podéis! Lo prohíbe la ley, lo sabéis de sobra. Si el Consejo Ejecutivo se enterara, reduciría este edificio a escombros. Conocéis los peligros. Berkowsky lo demostró en su tesis.
»No puedo entender que utilicéis un Sumergible orientado hacia el futuro. Cuando se extrae material del futuro se introducen automáticamente nuevos factores en el presente; el futuro queda alterado. Se inician una serie de trastornos interminables. Cuanto más te sumerges, más factores nuevos se crean, y acumulas condiciones inestables para los siglos venideros. Por eso se votó la ley.
—Lo sé —asintió Wood.
—¡Y continuáis insistiendo! —Hasten movió la mano en dirección a la máquina y a los técnicos—. ¡Basta, por el amor de Dios! ¡Basta de introducir elementos letales que no se pueden eliminar! ¿Por qué os empeñáis…?
—Vale, Hasten, no nos leas la cartilla —le cortó Wood—. Es demasiado tarde: ya ha sucedido. Un factor letal se introdujo en nuestros primeros experimentos. Pensamos que sabíamos lo que hacíamos…, por eso te hemos traído aquí. Siéntate. Te lo contaré todo.
Se sentaron uno frente al otro, separados por el escritorio. Wood entrelazó las manos.
—Iré al grano. Se te considera un experto, experto en Investigaciones Históricas. Eres el ser viviente que sabe más sobre los Sumergibles Temporales: por eso te hemos enseñado nuestra obra, nuestra obra ilegal.
—¿Y ya tenéis problemas?
—Muchos problemas, y cada nuevo intento de resolverlos los empeora. Hagamos lo que hagamos, la historia nos contemplará como la organización más nefasta.
—Empieza desde el principio, por favor —pidió Hasten.
—El Sumergible fue autorizado por el Consejo de Ciencias Políticas; querían saber los resultados de algunas de sus decisiones. Al principio nos opusimos, siguiendo la teoría de Berkowsky, pero la idea era fascinante, como ya te debes imaginar. Aceptamos y construimos el Sumergible… en secreto, por supuesto.
»Hicimos el primer rastreo hace un año. Utilizamos un subterfugio para protegernos del factor Berkowsky: no cogimos nada. Este Sumergible no se halla equipado para extraer objetos; se limita a hacer fotografías desde gran altura. Recuperamos la película, ampliamos las instantáneas y tratamos de conjeturar las condiciones.
»Al principio, los resultados fueron alentadores. Ausencia de guerras, ciudades en expansión y de aspecto agradable. Las ampliaciones de escenas callejeras mostraban mucha gente, en apariencia feliz. Caminaban con parsimonia.
»Después avanzamos cincuenta años. Mucho mejor: las ciudades habían disminuido de tamaño, la gente no dependía tanto de las máquinas. Hierba, parques. Las mismas condiciones generales: paz, felicidad, mucho tiempo libre. Menos frenesí, menos prisa.
»Continuamos adelante en el tiempo. Por supuesto que un método de investigación tan indirecto no podía proporcionarnos la menor certeza de nada, pero todo parecía ir bien. Transmitimos nuestros informes al Consejo, y decidieron seguir con sus planes. Y entonces sucedió.
—¿Qué, exactamente? —preguntó Hasten, inclinándose sobre la mesa.
—Decidimos volver a visitar un período que ya habíamos fotografiado antes, unos cien años atrás. Enviamos el Sumergible y regresó con un rollo entero. Lo revelamos y contemplamos las imágenes.
Wood hizo una pausa.
—Y ya no era lo mismo. Era diferente. Todo había cambiado. Guerra… Guerra y destrucción por todas partes. —Wood se encogió de hombros—. Nos quedamos atónitos; enviamos de regreso el Sumergible cuanto antes para confirmarlo.
—¿Y qué encontrasteis esta vez?
Wood cerró los puños.
—¡Un cambio todavía peor! Ruinas, ruinas sin fin, gente que se dedicaba al pillaje. Ruina y muerte por todas partes. Escoria. El final de la guerra, la fase terminal.
—Increíble… —musitó Hasten.
—¡Pero eso no fue lo peor! Comunicamos las noticias al Consejo. Mandó cesar toda actividad y se embarcó en una conferencia de dos semanas; canceló todas las órdenes y anuló los planes basados en nuestros informes. Eso sucedió un mes antes de que el Consejo volviera a ponerse en contacto con nosotros. Los miembros querían que probáramos una vez más, que enviáramos el Sumergible al mismo período. Nos negamos, pero insistieron. No podía ser peor, fue su argumento.
»Así que obedecimos. El Sumergible regresó y revelamos la película. Hasten, hay cosas peores que la guerra. No creerías lo que vimos. No había rastro de vida humana.
—¿Todo había sido destruido?
—¡No! Ninguna destrucción. Grandes y orgullosas ciudades, carreteras, edificios, lagos, campos…, pero ni rastro de vida. Las ciudades vacías, funcionando mecánicamente, cada máquina, cada cable en su sitio. Pero ni un ser viviente.
—¿Qué pasó?
—Enviamos el Sumergible hacia el futuro, de medio siglo en medio siglo. Nada, nada en ninguna de las ocasiones. Ciudades, carreteras, edificios, pero ausencia de vida. Todo el mundo muerto. Plaga, radiación o lo que sea, algo les mató. ¿De dónde provino? No lo sabemos. Nuestras primeras investigaciones no lo detectaron.
»Pero, de alguna manera, nosotros introdujimos el factor letal. Nosotros lo provocamos con nuestro aparato; no estaba cuando empezamos; nosotros fuimos los causantes. Hasten. —Wood le miró desde la máscara imperturbable de su rostro—. Nosotros lo originamos, y ahora hemos de averiguar qué es y desembarazarnos de él.
—¿Cómo lo vais a hacer?
—Hemos construido un Coche Temporal capaz de transportar un observador humano al futuro. Enviaremos a un hombre para ver qué ocurre. Las fotografías son insuficientes; ¡hemos de saber más! ¿Cuándo apareció por primera vez? ¿Cuáles fueron los primeros síntomas? Una vez poseamos estos datos, quizá podamos eliminar el factor, seguir su pista y erradicarlo. Alguien tendrá que ir al futuro y descubrir nuestro error. Es la única manera.
Wood se levantó y Hasten le imitó.
—Tú eres esa persona —dijo Wood—. Tú, la persona más competente en este campo, irás al futuro. El Coche Temporal aguarda ahí fuera, convenientemente custodiado.
Wood hizo una señal. Dos soldados avanzaron hacia el escritorio.
—¿Señor?
—Vengan con nosotros; asegúrense de que nadie nos siga. —Se volvió hacia Hasten—. ¿Preparado?
—Espera un momento —vaciló Hasten—. Me gustaría obtener más información sobre vuestras actividades, examinar el Coche Temporal. No puedo…
Los dos soldados se acercaron más y miraron a Wood. Este posó su mano sobre el hombro de Hasten.
—Lo siento, pero no tenemos tiempo que perder; ven conmigo.
La oscuridad se movía, caracoleaba y se contraía a su alrededor. Tomó asiento ante el tablero de control y se secó el sudor que cubría su rostro. Para bien o para mal, ya no podía echarse atrás. Wood lo había previsto todo: unas pocas instrucciones, los controles preparados y la puerta de acero que se cerraba a sus espaldas.
Hasten paseó la mirada alrededor. Hacía frío dentro de la esfera; el aire era fresco, cortante. Trató de concentrarse en los indicadores luminosos, pero el frío le incomodaba. Se acercó al armario y empujó la puerta. Una chaqueta forrada y un fusil desintegrador. Cogió el fusil y lo examinó durante unos instantes. También había herramientas, todo tipo de herramientas y accesorios. Acababa de devolver el fusil a su sitio cuando cesó el traqueteo. Estuvo flotando un horroroso segundo, flotando al azar, y luego la sensación se desvaneció.
La luz del sol penetró a través del ventanal e inundó el suelo. Cerró las luces artificiales y miró por la ventana. Wood había dispuesto los controles para que le trasladaran cien años en el futuro. Se asomó con un estremecimiento.
Un prado salpicado de flores y de hierba que se extendía hasta perderse de vista. Algunos animales pacían bajo la sombra de un árbol. Abrió la puerta y salió afuera. El calor del sol le confortó al instante. Comprobó que los animales eran vacas.
Permaneció mucho tiempo parado en el umbral, con los brazos en jarras. En el caso de que se tratara de una plaga, ¿habría sido causada por bacterias transportadas por el aire? Dio un paso adelante y afianzó el casco que rodeaba su cabeza. Sería mejor no quitárselo.
Volvió para recoger el fusil. Salió de la esfera y se aseguró de que la puerta permanecería cerrada durante su ausencia. Tomadas las precauciones necesarias, Hasten saltó sobre la hierba del prado. Se alejó de la esfera en dirección a una amplia colina que ocupaba una extensión aproximada de setecientos metros. Mientras avanzaba examinó la muñequera sensora que le orientaría hacia el Coche Temporal si se extraviaba.
Llegó junto a las vacas, que se removieron inquietas y se apartaron. Percibió algo que le produjo un escalofrío: tenían las ubres pequeñas y arrugadas. Nadie las pastoreaba.
Cuando alcanzó la cumbre de la colina alzó los prismáticos y contempló una inacabable extensión de tierra, kilómetros y kilómetros de campos verdes que rodaban como olas hasta perderse de vista. ¿Nada más? Fue girando poco a poco para escudriñar el horizonte.
Se puso rígido y ajustó la mira. Muy lejos, a su izquierda, en el límite de su campo visual, se alzaban las vagas líneas perpendiculares de una ciudad. Guardó los prismáticos y aseguró los nudos de sus pesadas botas. Luego bajó por la otra ladera de la colina a grandes zancadas: el camino era muy largo.
Al cabo de media hora, Hasten divisó unas mariposas. Danzaban y revoloteaban a la luz del sol, a pocos metros de distancia. Se paró a descansar y las observó. Eran de todos los colores, rojas y azules, moteadas de verde y amarillo. Las mariposas más grandes que había visto en su vida. Quizá pertenecían a un zoológico; quizás habían huido cuando el hombre desapareció de escena, aclimatándose a una vida más libre, más salvaje. Las mariposas remontaron el vuelo y se lanzaron hacia las distantes torres de la ciudad, sin reparar en Hasten. Desaparecieron al cabo de breves instantes.
Hasten reanudó su camino. Era difícil imaginarse el fin de la humanidad en tales circunstancias: mariposas, hierba, vacas paciendo a la sombra de un árbol. ¡Qué tranquilo y agradable se veía el mundo sin la raza humana!
Una última mariposa pasó rozándole la cara. Subió el brazo automáticamente para protegerse. La mariposa se estrelló contra el dorso de su mano. Hasten estalló en carcajadas…
El miedo le atenazó; cayó de rodillas, jadeando y sintiendo náuseas. Se acuclilló y hundió el rostro en la tierra. Le dolían los brazos, el terror le tenía paralizado; cerró los ojos para no marearse.
Cuando levantó la cabeza, la mariposa ya había partido en pos de las demás.
Yació un rato sobre la hierba. Luego se irguió poco a poco hasta ponerse en pie. Se desabrochó la manga de la camisa y examinó su muñeca. La carne estaba ennegrecida, tirante e hinchada. Levantó la vista hacia la ciudad. Esa era la dirección que habían tomado las mariposas…
Volvió al Coche Temporal.
Llegó a la esfera poco después del ocaso. La puerta se abrió al contacto de su mano y Hasten entró. Se aplicó un emplasto en la mano y el brazo, y luego fue a sentarse en el banco, sumido en sus pensamientos. Miró su brazo herido. Una picadura accidental, por supuesto. La mariposa ni siquiera se había dado cuenta. Si toda la bandada…
Esperó a que anocheciera por completo y las tinieblas rodearan la esfera. Las abejas y las mariposas se ocultaban de noche, al menos en teoría. Bien, valía la pena arriesgarse. El brazo le dolía aún y notaba un constante latido. El emplasto no había servido de mucho; se sentía aturdido. Su aliento olía a fiebre.
Antes de salir sacó todo el contenido del armario. Examinó el fusil desintegrador, pero acabó desechándolo. Enseguida encontró lo que buscaba: una linterna y un soplete. Guardó el resto y se levantó. Ya estaba preparado…, aunque no estaba muy seguro de que esa fuera la palabra correcta. Tan preparado como le era posible.
Salió a la oscuridad y encendió la linterna. Avanzó con rapidez. La noche era oscura y desolada, sin más luz que la de unas pocas estrellas y la que llevaba consigo. Remontó la colina y bajó por la ladera opuesta. Atravesó un bosquecillo y desembocó en una llanura, siempre guiado por el resplandor de su linterna.
Al llegar a la ciudad estaba agotado. Había recorrido una larga distancia y respiraba con dificultad. Enormes y fantasmales siluetas se alzaban sobre su cabeza hasta hundirse en las tinieblas. No era una ciudad muy grande, al menos a primera vista, pero el diseño le resultaba extraño a Hasten, acostumbrado a perspectivas menos verticales y escuetas.
Atravesó las puertas. La hierba brotaba del pavimento de las calles. Hizo un alto para echar un vistazo. Hierba y maleza por todas partes y, en las esquinas, junto a los edificios, montoncitos de huesos y polvo. Siguió adelante con la linterna dirigida hacia los costados de los esbeltos edificios. El eco de sus pasos resonaba con un sonido hueco. No había más luz que la suya.
Los edificios se espaciaban. Se encontró de repente en una gran plaza cuadrada rebosante de arbustos y enredaderas. Al otro lado distinguió un edificio de mayor envergadura que los demás. Cruzó la vacía y solitaria plaza, paseando la linterna de un extremo a otro. Aminoró el paso al reparar en un edificio situado a su derecha. Su corazón se aceleró. La luz de la linterna reveló una palabra expertamente grabada sobre el marco de la puerta: BIBLIOTECA.
Ni más ni menos lo que deseaba. Subió los peldaños que conducían al oscuro umbral. Los tablones de madera se doblaron bajo sus pies. Al llegar a la entrada se encontró frente a una pesada puerta de madera con tiradores metálicos. Al asirlos, la puerta cayó hacia él, se rompió en pedazos y se desparramó sobre la escalera. Un hedor a polvo y corrupción irritó su olfato.
Penetró en el interior y su casco hendió inmensas telarañas a medida que avanzaba por los silenciosos pasillos. Eligió una sala al azar y no descubrió más que montoncitos de polvo y fragmentos grisáceos de huesos. Estantes y mesas bajas estaban apoyados contra las paredes. Se acercó a los estantes y cogió unos cuantos libros. Se convirtieron en polvo entre sus dedos. ¿Solo había pasado un siglo desde su propia época?
Hasten se sentó ante una de las mesas y abrió uno de los libros que se conservaban mejor. No reconoció el idioma, una lengua romance que le pareció artificial. Volvió una página tras otra. Decepcionado, reunió un puñado de libros y volvió a la puerta. De repente, su corazón se aceleró. Con las manos temblorosas se aproximó a la pared. Periódicos.
Pasó las frágiles y quebradizas hojas con todo cuidado y las sostuvo a la luz de la linterna. El mismo idioma, por supuesto. Titulares destacados en tinta negra. Se las compuso para enrollar los periódicos y sumarlos a su colección de libros, salió al pasillo y volvió sobre sus pasos.
Al bajar por la escalera le azotó el aire fresco. Contempló las casi imperceptibles siluetas que se alzaban a los lados de la plaza. Después la cruzó con toda clase de precauciones. Llegó hasta las puertas de la ciudad, salió a campo abierto y se encaminó hacia el Coche Temporal.
Anduvo durante mucho tiempo, sin descanso, con la cabeza gacha. El cansancio le obligó finalmente a detenerse para recuperar el aliento. Dejó su carga en tierra y examinó los alrededores. En el límite del horizonte apareció una franja gris. La aurora. La salida del sol.
Un viento frío se arremolinó en torno a él. Los árboles y las colinas empezaban a distinguirse a la incipiente luz grisácea, una silueta inflexible y rigurosa. Volvió la vista hacia la ciudad. Los abandonados edificios se erguían, sombríos y pálidos. Le fascinó la primera luz del día que hería las agujas y las torres. Los colores se difuminaron y la niebla se interpuso entre él y la ciudad. Se agachó y recogió su carga. Echó a andar con tanta rapidez como pudo, aterido de frío.
Una mancha blancuzca había surgido de la ciudad y flotaba en el cielo.
Pasado un buen rato, Hasten miró hacia atrás. La mancha continuaba en su sitio…, pero había crecido. Y ya no era blanca; a la luz del día brillaba con muchos colores.
Aceleró el paso; descendió una colina y trepó a otra. Conectó su muñequera. Le comunicó en voz alta que no se hallaba lejos de la esfera. Movió el brazo y el sonido enmudeció. A la derecha. Se secó el sudor de las manos y prosiguió.
Unos minutos más tarde divisó desde lo alto de un risco la esfera de metal resplandeciente posada sobre la hierba, recubierta por el rocío de la mañana: el Coche Temporal. Bajó la colina, resbalando y corriendo.
Acababa de abrir la puerta de un codazo cuando la primera nube de mariposas apareció sobre la cumbre de la colina, moviéndose en silencio hacia él.
Cerró la puerta, depositó su cargamento en el suelo y flexionó los músculos. Le dolía la cabeza y se sentía presa del pánico. No tenía tiempo que perder: se abalanzó sobre la ventana y miró afuera. Las mariposas rodeaban la esfera, danzaban y revoloteaban, despedían chispas de color. Se posaron por todas partes, incluso sobre la ventana. Su visión fue interrumpida bruscamente por una masa de cuerpos centelleantes, suaves y pulposos, que batían las alas al unísono. Escuchó. Captó un sonido repetido y ensordecedor que surgía de todos lados. El interior de la esfera quedó sumido en la oscuridad cuando las mariposas cubrieron por completo la ventana. Encendió las luces artificiales.
Pasó el tiempo. Examinó los periódicos, sin decidirse a actuar. ¿Retroceder o continuar adelante? Quizá valdría la pena dar un salto de cincuenta años. Las mariposas eran peligrosas, pero tal vez no constituían el factor letal que buscaba. Se miró la mano. La zona muerta, negra y tirante, se expandía. Experimentó una punzada de preocupación; empeoraba, no mejoraba.
El ruido que producían las mariposas al rozar el metal le molestaba e inquietaba. Dejó los libros a un lado y paseó arriba y abajo. ¿Cómo podían unos vulgares insectos, aunque fueran tan grandes como esos, destruir a la raza humana? Los seres humanos podrían acabar con ellos sin demasiadas dificultades: polvos, venenos, pulverizadores.
Una diminuta partícula de metal le cayó sobre el hombro. Se la quitó de un manotazo. Cayó una segunda partícula, seguida de menudos fragmentos. Dio un brinco, alzó la cabeza.
Se estaba formando un círculo sobre su cabeza. Otro círculo apareció a la derecha, y a continuación un tercero. Más círculos se formaban en las paredes y en el techo de la esfera. Se plantó de un salto ante el tablero de control y conectó los mandos. Trabajó febril, velozmente. Una lluvia de fragmentos metálicos inundó el suelo. Un corrosivo, alguna sustancia que exudaban los insectos. ¿Ácido? Alguna secreción natural. Se volvió cuando se desplomó un gran trozo de metal.
Las mariposas se introdujeron en la esfera como una exhalación. La pieza que había caído era un círculo cortado limpiamente. Ni siquiera tuvo tiempo de verlo; agarró el soplete y lo encendió. La llama succionó y gorgoteó. Apuntó en dirección a las mariposas y el aire se llenó de partículas ardientes que se derramaron a su alrededor; un hedor insoportable se adueñó de la esfera.
Cerró los últimos conmutadores. Las luces de posición parpadearon y el suelo tembló bajo sus pies. Tiró de la palanca principal. Un enjambre de mariposas pugnaba por introducirse en el aparato. Un segundo círculo de metal se estrelló en el suelo y dio paso a una nueva invasión. Hasten se encogió, retrocedió, levantó el soplete y roció de fuego a los incansables asaltantes.
Luego se hizo un silencio tan repentino y absoluto que hasta él parpadeó de sorpresa. Aquel roce insistente y continuado había cesado. Estaba solo, a no ser por una nube de cenizas y partículas que cubría el suelo y las paredes, los restos de las mariposas que habían irrumpido en la esfera. Hasten, tembloroso, se sentó en el banco; se hallaba a salvo y regresaba a su tiempo. Había descubierto el factor letal, sin duda alguna. Así lo demostraba el montón de cenizas y los círculos practicados en el casco de la esfera. ¿Una secreción corrosiva? Sonrió con amargura.
La última visión de la horda le había revelado lo que quería saber. Las primeras mariposas que se introdujeron en la esfera a través de los círculos portaban herramientas, diminutas herramientas cortantes. Se habían abierto paso con ellas; transportaban su propio equipo de trabajo.
Se sentó a esperar que el Coche Temporal completara su viaje.
Los guardias del ministerio le ayudaron a bajar del Coche. Pisó el suelo, vacilante, y se apoyó en ellos.
—Gracias —murmuró.
—¿Estás bien, Hasten? —se interesó Wood.
—Sí —asintió—, de no ser por la mano.
—Vayamos adentro.
Entraron en la cámara por una gran puerta.
—Siéntate. —Wood agitó la mano con impaciencia y un soldado se apresuró a traer una silla—. Tráigale un poco de café.
Hasten bebió el café, y luego apartó la taza. Se reclinó en la silla.
—¿Nos lo vas a explicar? —preguntó Wood.
—Sí.
—Estupendo. —Wood tomó asiento delante de él. Conectó una grabadora, y una cámara empezó a filmar el rostro de Hasten mientras hablaba—. Adelante. ¿Qué averiguaste?
Cuando hubo terminado se hizo el silencio en la sala. Ni los
guardias ni los técnicos hablaron.
Wood se levantó, temblando.
—Dios mío… Así que una forma de vida tóxica acabó con
ellos. Ya me lo imaginaba, pero… ¿mariposas? Mariposas
inteligentes que planean ataques, que crecen con rapidez y se adaptan
sin dificultades.
—Es posible que los libros y los periódicos nos sirvan de algo.
—Pero ¿de dónde vinieron? ¿Una mutación que afectó a una
forma de vida ya existente? Tal vez llegaron de otro planeta, tal vez
fueron resultado del viaje por el espacio. Hemos de averiguarlo.
—Solo atacaron a los seres humanos —indicó Hasten—. Se
desinteresaron de las vacas. Solo a la gente.
—Quizá podamos detenerlas. —Wood conectó el videófono—.
Convocaré una reunión extraordinaria del Consejo. Les proporcionaré
tus explicaciones y recomendaciones. Pondremos en marcha un programa,
organizaremos equipos por todo el planeta. Aún tenemos una
oportunidad. Gracias, Hasten, es posible que aún podamos detenerlas.
El operador apareció y Wood le entregó el número de clave del
Consejo. Hasten, absorto, se levantó y paseó sin rumbo por la sala.
El brazo le dolía mucho. Salió de la cámara y volvió hacia el
Coche Temporal, que algunos soldados examinaban con curiosidad.
Hasten les observó como atontado, con la mente en blanco.
—¿Qué es esto, señor? —preguntó uno.
—¿Eso? —Hasten dio unos pasos adelante—. Un Coche Temporal.
—No, me refiero a eso. —El soldado señaló algo en el casco—.
Esto, señor. No estaba ahí cuando el Coche partió.
El corazón de Hasten dejó de latir. Pasó entre ellos y alzó la
vista. Al principio no distinguió nada especial, solo la superficie
de metal corroída. Luego, un escalofrío le recorrió de pies a
cabeza.
Había algo en la superficie, algo pequeño, de color pardo,
peludo. Se adelantó y lo tocó. Una bolsa, una bolsa parda, pequeña
y dura. Estaba seca, seca y vacía. Dentro no había nada; estaba
abierta por un extremo. Advirtió enseguida que todo el casco del
Coche estaba lleno de estos saquitos, algunos todavía llenos, pero
la mayoría vacíos.
Capullos.