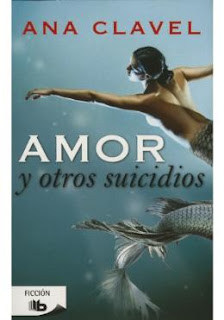Quiso
levantarse de la cama, pero su pie derecho no quiso moverse. Le
insistió, pero el pie le contestó que no tenía ganas. Entonces le
preguntó los motivos y el pie dijo que había discutido con el otro
pie y que se había declarado en huelga. Entonces trató de razonar
con el otro pie, que por favor, necesitaba urgente que ellos
arreglaran sus desavenencias, porque tenía que ir al trabajo. Pero
el otro pie era sordo o se hizo el sordo y no contestó. Entonces,
ya perdiendo la paciencia, los obligó a moverse igual, pero los pies
actuaron descoordinados y lo tiraron al piso, donde sus manos y
brazos, siguiendo la moda que imponían sus primos del sur, tampoco
lo ayudaron a levantarse.
¡Maldita humanidad! Fabiola Soria, 2016.
martes, 28 de febrero de 2017
domingo, 26 de febrero de 2017
El mordisco original. Gonzalo Suárez.
No
pararé hasta que la historia de Adán y Eva se nos cuente desde la
perspectiva de la manzana. ¿Qué sintió cuando la mordieron? ¿Qué
le pasó después? ¡A ella qué le importaba esa historia del pecado
original! Un asunto de pareja, Dios mediante, en el que mejor no
inmiscuirse, salvo ser serpiente y pagar el pato. Pero, ¿y la
manzana qué? Ella carecía de toda intención maligna. Se limitaba a
colgar del árbol, de la sabiduría por supuesto. ¿Hay algún árbol
tonto? ¡Cómo no va a ser sabio algo que se limita a nacer y crecer!
Pero a ella la mordieron, ¡vive el cielo! Se llevó, sin merecerlo,
el primer dolor. Y además, después, otros vinieron y mordieron en
la impunidad y el pecado dejó de ser original. Yo le hubiera evitado
el dolor a la manzana, mordiendo directamente a Eva en una nalga.
Foto: Adán y Eva. Tiziano. Oleo sobre lienzo, 1550. Museo del Prado, Madrid.
Foto: Adán y Eva. Tiziano. Oleo sobre lienzo, 1550. Museo del Prado, Madrid.
sábado, 25 de febrero de 2017
Altura inadecuada. Ana Clavel.
Se
arrojó desde el mirador de la Torre Latina porque sintió que no
podía más. Al despertar, una enfermera le ajustaba el suero.
Alcanzó a gemir “¡Oh, no...!”, pero la enfermera la tranquilizó
de inmediato.
—Tuvimos que intervenirla —le dijo— porque desde la altura de donde se lanzó usted es inevitable romperse el alma.
Amor y otros suicidios, Ana Clavel. 2012.
—Tuvimos que intervenirla —le dijo— porque desde la altura de donde se lanzó usted es inevitable romperse el alma.
Amor y otros suicidios, Ana Clavel. 2012.
jueves, 23 de febrero de 2017
Si los tiburones fueran hombres. Bertolt Brecht.
— Si
los tiburones fueran hombres —preguntó al señor K. la hijita de
su casera— ¿serían más amables con los peces pequeños?
— Seguro que sí —respondió el señor K.—. Si los tiburones fueran hombres, harían construir en el mar enormes cajas para los peces pequeños, y las llenaría de alimentos, tanto vegetales como animales. Se cuidarían de que el agua de las cajas se renovara continuamente y, en general, adoptarían todo tipo de medidas sanitarias. Si, por ejemplo, un pececito se lesionara alguna aleta, en seguida le aplicarían un vendaje para que no se les muriera antes de tiempo. Para que los pececitos no se pusieran tristes, organizarían, de vez en cuando, grandes fiestas acuáticas, pues los pececitos alegres son más sabrosos que los tristes. Por supuesto que también habría escuelas en esas grandes cajas. En ellas, los pececitos aprenderían cómo hay que nadar en las fauces de los tiburones. Necesitarían, por ejemplo, cursos de geografía para que pudieran encontrar a los grandes tiburones, que holgazanean tumbados en cualquier sitio. Lo principal sería, claro está, la formación moral de los pececitos. Les enseñarían que no hay nada más hermoso y sublime para un pececito que sacrificarse alegremente, y que todos ellos deberían tener fe en los tiburones, sobre todo cuando éstos les prometieran velar por su felicidad futura. Se inculcaría a los pececillos que ese futuro sólo estaría asegurado si aprendían a obedecer. Tendrían que guardarse bien de cualquier propensión baja, materialista, egoísta y marxista, y si veían que en alguno de ellos se manifestaba algunas de estas tendencias, deberían comunicárselo enseguida a los tiburones. Si los tiburones fueran hombres, por supuesto que también harían guerras entre sí para conquistar cajas y pececillos extranjeros. Y enviarían a combatir a sus propios pececillos y les enseñaría que entre ellos y los pececillos de los otros tiburones hay una enorme diferencia. Pregonarían que los pececillos son mudos, como todo el mundo sabe, pero callan en lenguas muy diferentes y por eso les resulta imposible entenderse. A cada pececillo que, en la guerra, matara a unos cuentos pececillos enemigos, de los que callan en otra lengua, le impondrían una pequeña condecoración de algas marinas y le darían el título de héroe. Si los tiburones fueran hombres, también tendrían su arte, naturalmente. Habría hermosos cuadros en los que se representarían los dientes de los tiburones con gran profusión de colores, y sus fauces como auténticos vergeles en los que se podría retozar deliciosamente. En el fondo del mar, los teatros mostrarían una serie de heroicos y valerosos pececillos nadando con entusiasmo hacia las fauces de los tiburones, y la música sería tan bella que, a sus sones, y precedidos por la orquesta, los pececillos se precipitarían, ensoñadores a las fauces de los tiburones, arrullados por los pensamientos más encantadores. También habría una religión si los tiburones fueran hombres. Enseñaría que los pececillos empiezan a vivir realmente en el vientre de los tiburones. Además, si los tiburones fueran hombres, los pececillos dejarían de ser todos iguales como ahora lo son. Algunos de ellos obtendrían cargos y quedarían por encima de los otros. A los que fueran un poco más grandes se les permitiría comerse a los más pequeños. Esto sería agradable para los tiburones que así podría comerse con más frecuencia bocados mayores. Y los pececillos más grandes, los que tuvieran más cargos, velarían porque reinase el orden entre los más pequeños, y llegarían a ser maestros, oficiales e ingenieros constructores de cajas. En una palabra, sólo surgiría una civilización en los mares si los tiburones fueran hombres.
— Seguro que sí —respondió el señor K.—. Si los tiburones fueran hombres, harían construir en el mar enormes cajas para los peces pequeños, y las llenaría de alimentos, tanto vegetales como animales. Se cuidarían de que el agua de las cajas se renovara continuamente y, en general, adoptarían todo tipo de medidas sanitarias. Si, por ejemplo, un pececito se lesionara alguna aleta, en seguida le aplicarían un vendaje para que no se les muriera antes de tiempo. Para que los pececitos no se pusieran tristes, organizarían, de vez en cuando, grandes fiestas acuáticas, pues los pececitos alegres son más sabrosos que los tristes. Por supuesto que también habría escuelas en esas grandes cajas. En ellas, los pececitos aprenderían cómo hay que nadar en las fauces de los tiburones. Necesitarían, por ejemplo, cursos de geografía para que pudieran encontrar a los grandes tiburones, que holgazanean tumbados en cualquier sitio. Lo principal sería, claro está, la formación moral de los pececitos. Les enseñarían que no hay nada más hermoso y sublime para un pececito que sacrificarse alegremente, y que todos ellos deberían tener fe en los tiburones, sobre todo cuando éstos les prometieran velar por su felicidad futura. Se inculcaría a los pececillos que ese futuro sólo estaría asegurado si aprendían a obedecer. Tendrían que guardarse bien de cualquier propensión baja, materialista, egoísta y marxista, y si veían que en alguno de ellos se manifestaba algunas de estas tendencias, deberían comunicárselo enseguida a los tiburones. Si los tiburones fueran hombres, por supuesto que también harían guerras entre sí para conquistar cajas y pececillos extranjeros. Y enviarían a combatir a sus propios pececillos y les enseñaría que entre ellos y los pececillos de los otros tiburones hay una enorme diferencia. Pregonarían que los pececillos son mudos, como todo el mundo sabe, pero callan en lenguas muy diferentes y por eso les resulta imposible entenderse. A cada pececillo que, en la guerra, matara a unos cuentos pececillos enemigos, de los que callan en otra lengua, le impondrían una pequeña condecoración de algas marinas y le darían el título de héroe. Si los tiburones fueran hombres, también tendrían su arte, naturalmente. Habría hermosos cuadros en los que se representarían los dientes de los tiburones con gran profusión de colores, y sus fauces como auténticos vergeles en los que se podría retozar deliciosamente. En el fondo del mar, los teatros mostrarían una serie de heroicos y valerosos pececillos nadando con entusiasmo hacia las fauces de los tiburones, y la música sería tan bella que, a sus sones, y precedidos por la orquesta, los pececillos se precipitarían, ensoñadores a las fauces de los tiburones, arrullados por los pensamientos más encantadores. También habría una religión si los tiburones fueran hombres. Enseñaría que los pececillos empiezan a vivir realmente en el vientre de los tiburones. Además, si los tiburones fueran hombres, los pececillos dejarían de ser todos iguales como ahora lo son. Algunos de ellos obtendrían cargos y quedarían por encima de los otros. A los que fueran un poco más grandes se les permitiría comerse a los más pequeños. Esto sería agradable para los tiburones que así podría comerse con más frecuencia bocados mayores. Y los pececillos más grandes, los que tuvieran más cargos, velarían porque reinase el orden entre los más pequeños, y llegarían a ser maestros, oficiales e ingenieros constructores de cajas. En una palabra, sólo surgiría una civilización en los mares si los tiburones fueran hombres.
Historias
del señor Keuner. Bertolt Brecht. 1929-1956.
miércoles, 22 de febrero de 2017
El barril de amontillado. Edgar Allan Poe.
Había tolerado
cuanto me fue posible las mil injusticias de Fortunato; pero cuando
se permitió el insulto, juré vengarme. Vosotros, que conocéis bien
la naturaleza de mi alma, no supondréis, sin embargo, que esto fuese
una simple amenaza; era preciso vengarme al fin, y estaba
completamente decidido; pero la sinceridad misma de mi determinación
excluía toda idea de peligro. Debía castigar, pero impunemente; una
injuria no se lava cuando el castigo alcanza a quien la aplica, ni
queda satisfecha si el vengador no tiene cuidado de darse a conocer
al que infirió la injuria.
Conviene que todos sepan que yo no había dado el menor motivo a Fortunato para dudar de mi benevolencia, ni por mis palabras ni por mis actos; según mi costumbre, continué sonriendo cuando me hablaba, y no adivinó que mi sonrisa sólo revelaría en adelante la idea de mi venganza.
Fortunato tenía una debilidad, aunque fuese por todos conceptos un hombre respetable, y hasta temible: se vanagloriaba de ser muy inteligente en vinos. Pocos italianos poseen el verdadero espíritu investigador; su entusiasmo se manifiesta y adapta las más de las veces según el tiempo y la ocasión, y su charlatanismo resulta propio para influir en el ánimo de los millonarios ingleses y austriacos.
En cuanto a pinturas y piedras preciosas, Fortunato, así como sus compatriotas, era un charlatán; pero en materia de vinos rancios, no dejaba de ser entendido. Por este concepto, yo no difería esencialmente de él, pues conocía bien los de Italia, y compraba grandes cantidades cuando podía.
Cierto día de carnaval, al oscurecer, encontré a mi amigo, que se acercó a mí con la más afectuosa cordialidad, sin duda porque había bebido mucho. Mi hombre iba disfrazado; llevaba un traje ceñido, y la cabeza cubierta con un sombrero cónico guarnecido de campanillas. Me alegré mucho de verle, y creí que no acabaría nunca de estrecharme la mano.
-Querido Fortunato -le dije-, el encuentro es oportuno. ¡Qué buen semblante tiene usted hoy! Digo que me alegro de verle porque he recibido una pipa de amontillado, o por lo menos de un vino que me dan como tal, y tengo mis dudas.
-¿Una pipa de amontillado? -replicó mi amigo-. ¡No es posible! ¡En medio del carnaval!
-Tengo dudas -repuse- y he cometido la torpeza de pagar todo el valor sin consultar con usted antes. No le he podido encontrar, y he temido perder la ocasión de hacer la compra.
-¡Amontillado! -exclamó mi amigo.
-Repito que tengo mis dudas.
-¿Sobre si es amontillado?
-Sí, y quiero saber a qué atenerme.
-¿Respecto al amontillado?
-¡Sí, hombre! Y como sin duda le habrán hecho alguna invitación a usted, voy a buscar a Luchesi, pues si hay algún inteligente, seguramente es él. Luchesi me dirá…
-Luchesi es incapaz de distinguir entre el amontillado y el Jerez.
-Y, sin embargo, ese imbécil sostiene que es tan inteligente como usted.
-¡Vamos, vamos!
-¿Adónde?
-A su bodega.
-No, amigo, no quiero abusar de su bondad; veo que está usted convidado, y de consiguiente, Luchesi…
-No estoy convidado. ¡Vamos!
-No, amigo mío; no lo hago por la invitación, sino porque me parece que está usted padeciendo a causa del frío, y en la bodega hay mucha humedad; las paredes están cubiertas de nitro.
-No importa, vamos; el frío no vale nada. Es preciso ver ese amontillado; sin duda ha sido usted víctima de un engaño; y en cuanto a Luchesi, es incapaz de distinguirlo del Jerez.
Así diciendo, Fortunato me tomó del brazo; yo me puse una careta de seda negra, y embozándome en la capa, me dejé conducir hasta mi palacio.
Los criados no estaban en la casa; yo les había dicho que no volvería hasta por la mañana, dándoles formalmente la orden de no salir, lo cual bastaba, como yo sabía muy bien, para que todos marchasen apenas volviese la espalda.
Tomé dos candeleros, entregué uno a Fortunato y lo conduje con la mayor complacencia a través de varias habitaciones, hasta el vestíbulo por donde se bajaba a la bodega; comencé a franquear una larga y tortuosa escalera, y volvía a menudo la cabeza para recomendar a mi amigo que tuviese cuidado.
Al fin llegué a los últimos peldaños, y nos encontramos los dos en el suelo húmedo de las catacumbas de Montresors.
Mi amigo se tambaleaba, haciendo resonar a cada movimiento sus campanillas.
-¿Dónde está la pipa del amontillado? -me preguntó.
-Más lejos -contesté-; pero vea usted ese bordado blanco que brilla en las paredes.
Fortunato fijó en mí la mirada de sus ojos vidriosos, que destilaban las lágrimas de la embriaguez.
-¿El nitro? -preguntó al fin.
-Sí, el nitro -repuse-. ¿Cuánto tiempo hace que tiene usted esa tos?
Un nuevo acceso impidió a mi amigo contestar hasta que pasaron algunos minutos.
-No es nada -replicó al fin.
-Venga usted -le dije con firmeza-, vámonos de aquí, pues no quiero que se resienta su importante salud. Usted es rico y feliz, como yo lo fui en otro tiempo; se le respeta y se le ama, y su muerte dejaría un gran vacío. Yo no me hallo en el mismo caso. Vámonos de aquí, porque de lo contrario enfermaría usted. Por otra parte, tengo a Luchesi…
-Basta -replicó Fortunato-, la tos no es nada; el resfrío no me matará.
-Cierto, muy cierto -repuse-; verdaderamente, no tenía intención de alarmarle en vano; pero deberá usted adoptar precauciones. Un trago de este medoc le preservará a usted de la humedad.
Y tomando una botella entre las muchas de una prolongada serie alineada en el suelo, la destapé.
-Beba usted -dije a Fortunato, presentándole el vino.
Acercó la botella a sus labios, mirándome de reojo, me saludó familiarmente (las campanillas sonaron) y dijo:
-Brindo por los difuntos que reposan alrededor de nosotros.
-Y yo por la salud de usted, deseándole larga vida.
Mi amigo me tomó del brazo y seguimos adelante.
-Estas bodegas -me dijo- son muy vastas.
-Los Montresors -contesté- eran una noble y numerosa familia.
-No me acuerdo cómo es el escudo.
-Un pie de oro en campo azul; el pie aplasta una serpiente que se arrastra, y que ha clavado sus dientes en el talón.
-¿Y la divisa?
–Nemo me impune lacessit.
-Muy bien.
El vino brillaba en los ojos de Fortunato, y las campanillas sonaban. El medoc me había calentado también un poco la cabeza; pero pronto llegamos, a través de montones de osamentas mezcladas con barriles y toneles, a las últimas profundidades de las catacumbas. Me detuve de nuevo, y esta vez me tomé la libertad de agarrar por un brazo a mi amigo.
-El nitro aumenta -le dije-; vea usted cómo está suspendido de las bóvedas; nos hallamos en el lecho del río: las gotas de la humedad se filtran a través de las osamentas. ¡Vaya, vámonos antes que sea demasiado tarde! Esa tos…
-No es nada -contestó Fortunato-; sigamos adelante; pero, por lo pronto, venga otro trago de medoc.
Destapé un frasco de vino de Grave y se lo presenté; lo vació de un trago, y sus ojos brillaron como si fueran de fuego; comenzó a reír y arrojó la botella al aire con un ademán que no pude comprender.
Lo miré con sorpresa, y repitió el movimiento, que a la verdad era muy grotesco.
-¿No comprende usted? -me dijo.
-No -repliqué.
-Entonces no es usted de la logia.
-¿Cómo?
-No es usted masón.
-¡Sí, sí -repuse-, eso sí!
-¿Usted? ¡Imposible! ¿Usted masón?
-Sí, masón.
-Veamos; una señal.
-Mire usted -repliqué, sacando una paleta de albañil de entre los pliegues de mi capa.
-Usted se chancea -exclamó, retrocediendo algunos pasos-; pero vamos a ver el amontillado.
-Sea -contesté, guardando el útil y ofreciendo el brazo a mi amigo.
Fortunato se apoyó con pesadez y continuamos nuestro camino en busca del amontillado.
Después de atravesar una serie de arcos muy bajos seguimos avanzando por una bajada, y al fin llegamos a una cripta profunda, donde la impureza del aire más bien enrojecía nuestras luces que las hacía brillar.
En el fondo de esa cripta se descubría otra, no menos espaciosa; sus paredes se habían revestido con restos humanos acumulados en los subterráneos que estaban situados sobre nosotros, a la manera de las grandes catacumbas de París. Tres lados de la cripta tenían aquel adorno; pero en el cuarto se habían arrancado los huesos, que yacían confusamente en el suelo y formaban en cierto sitio una especie de muro; en la pared desnuda, por la caída de los huesos, se veía un nicho de cuatro pies de profundidad, por tres de ancho y seis o siete de altura; al parecer no se había construido para ningún uso especial, constituyendo simplemente el intervalo entre dos de las enormes pilastras que sostenían la bóveda de las catacumbas, apoyándose en una de las paredes de granito macizo que limitaban el conjunto.
Inútilmente trató Fortunato de escudriñar la profundidad del nicho levantando su hacha, pues la luz, muy debilitada, no nos permitía ver la extremidad.
-Avance usted -dije a mi amigo-; allí está el amontillado. En cuanto a Luchesi…
-¡Es un ignorante! -interrumpió Fortunato, adelantándose un poco, mientras yo le seguía de cerca.
En un momento alcanzó la extremidad del nicho, y al ver que la roca le cerraba el paso, se detuvo con aire perplejo.
Un instante después lo tuve encadenado en la pared de granito, donde había dos grapones de hierro a la distancia de dos pies uno del otro, dispuestos en sentido horizontal; en uno de ellos se hallaba suspendida una cadena corta, y en la otra un candado; enlacé con aquélla la cintura de Fortunato, y pude sujetarle fácilmente, porque era tal su asombro, que no se resistió; después retiré la llave del candado y salí del nicho.
-Pase usted la mano por la pared -le dije-, pues no podrá menos de tocar el nitro. A decir verdad, está muy húmedo, y por eso “suplicaré” a usted una vez más que se vaya. ¿No quiere usted? Pues bien; será preciso marcharme, pero le dispensaré antes las atenciones que están a mi alcance.
-¡El amontillado! -exclamó mi amigo, sin poder salir aún de su asombro.
-Es verdad -repliqué-; el amontillado.
Al pronunciar estas palabras me acerqué al montón de osamentas de que ya he hablado, separé algunas de ellas y dejé en descubierto un buen número de ladrillos y mortero. Con estos materiales, y sirviéndome de mi paleta, comencé a tapiar la entrada del nicho.
Apenas colocaba la primera línea de ladrillos, reconocí que la embriaguez de Fortunato se disipaba en gran parte; el primer indicio que tuve fue un grito sordo; un gemido que salió del fondo del nicho, pero “no era el grito” de un hombre ebrio. Después lo siguió un silencio profundo; puse otras tres líneas de ladrillos; y entonces oí las furiosas vibraciones de la cadena; el ruido duró algunos minutos y durante ellos me agaché sobre las osamentas para deleitarme más, interrumpiendo mi trabajo.
Cuando el rumor cesó empuñé de nuevo mi paleta, y sin más interrupción coloqué la quinta línea de ladrillos, la sexta y la séptima; la pared llegaba entonces casi a la altura de mi pecho; me detuve un poco, y elevando la luz, dirigí algunos débiles rayos sobre mi amigo.
De pronto resonaron varios gritos agudos de la persona encadenada, y esto me hizo retroceder violentamente. Durante un instante vacilé, temblé; pero al fin, desenvainando mi espada, introduje la hoja a través de las aberturas del nicho. Un instante de reflexión bastó para tranquilizarme; puse la mano sobre la sólida pared de la cueva, me acerqué al muro y respondí a los alaridos de mi hombre con otros más ruidosos aún: de este modo conseguí hacerle callar.
Era entonces media noche, y mi obra tocaba a su fin; había completado ya la octava línea de ladrillos, la novena y la décima y una parte de la undécima y última, faltándome tan sólo ajustar una piedra.
La moví con trabajo, y la coloqué al fin en la posición deseada. En el mismo momento resonó en el nicho una carcajada ahogada que me puso los cabellos de punta, y a la cual siguió una voz triste que a duras penas reconocí como la de Fortunato.
-¡Ah, ah! -exclamaba-. ¡No es mala broma! ¡Buena jugarreta! ¡Cómo nos reiremos en el palacio, ja, ja, de nuestro buen vino!
-¡Del amontillado! -dije yo.
-¡Ja, ja! Sí, del amontillado. Pero ya es tarde. ¿No nos esperan en el palacio la señora Fortunato y los demás? Vámonos.
-Sí -repuse-, vámonos.
-”¡Por amor de Dios, Montresor!”
-Sí -dije-, por amor de Dios.
Estas palabras quedaron sin contestación; en vano apliqué el oído, e impaciente ya, grité con fuerza:
-¡Fortunato!
Nada. Introduje mi luz a través de la abertura que había quedado y la dejé caer dentro. Sólo me contestó un ruido de campanillas que me hizo daño en el corazón, sin duda a causa de la humedad de las catacumbas. Me apresuré a poner término a mi obra, hice un esfuerzo, ajusté la última piedra y la cubrí de mortero, levantando después la antigua pared de osamentas para tapar la nueva mampostería. Desde hace medio siglo ningún mortal las ha tocado. In pace requiescat.
Conviene que todos sepan que yo no había dado el menor motivo a Fortunato para dudar de mi benevolencia, ni por mis palabras ni por mis actos; según mi costumbre, continué sonriendo cuando me hablaba, y no adivinó que mi sonrisa sólo revelaría en adelante la idea de mi venganza.
Fortunato tenía una debilidad, aunque fuese por todos conceptos un hombre respetable, y hasta temible: se vanagloriaba de ser muy inteligente en vinos. Pocos italianos poseen el verdadero espíritu investigador; su entusiasmo se manifiesta y adapta las más de las veces según el tiempo y la ocasión, y su charlatanismo resulta propio para influir en el ánimo de los millonarios ingleses y austriacos.
En cuanto a pinturas y piedras preciosas, Fortunato, así como sus compatriotas, era un charlatán; pero en materia de vinos rancios, no dejaba de ser entendido. Por este concepto, yo no difería esencialmente de él, pues conocía bien los de Italia, y compraba grandes cantidades cuando podía.
Cierto día de carnaval, al oscurecer, encontré a mi amigo, que se acercó a mí con la más afectuosa cordialidad, sin duda porque había bebido mucho. Mi hombre iba disfrazado; llevaba un traje ceñido, y la cabeza cubierta con un sombrero cónico guarnecido de campanillas. Me alegré mucho de verle, y creí que no acabaría nunca de estrecharme la mano.
-Querido Fortunato -le dije-, el encuentro es oportuno. ¡Qué buen semblante tiene usted hoy! Digo que me alegro de verle porque he recibido una pipa de amontillado, o por lo menos de un vino que me dan como tal, y tengo mis dudas.
-¿Una pipa de amontillado? -replicó mi amigo-. ¡No es posible! ¡En medio del carnaval!
-Tengo dudas -repuse- y he cometido la torpeza de pagar todo el valor sin consultar con usted antes. No le he podido encontrar, y he temido perder la ocasión de hacer la compra.
-¡Amontillado! -exclamó mi amigo.
-Repito que tengo mis dudas.
-¿Sobre si es amontillado?
-Sí, y quiero saber a qué atenerme.
-¿Respecto al amontillado?
-¡Sí, hombre! Y como sin duda le habrán hecho alguna invitación a usted, voy a buscar a Luchesi, pues si hay algún inteligente, seguramente es él. Luchesi me dirá…
-Luchesi es incapaz de distinguir entre el amontillado y el Jerez.
-Y, sin embargo, ese imbécil sostiene que es tan inteligente como usted.
-¡Vamos, vamos!
-¿Adónde?
-A su bodega.
-No, amigo, no quiero abusar de su bondad; veo que está usted convidado, y de consiguiente, Luchesi…
-No estoy convidado. ¡Vamos!
-No, amigo mío; no lo hago por la invitación, sino porque me parece que está usted padeciendo a causa del frío, y en la bodega hay mucha humedad; las paredes están cubiertas de nitro.
-No importa, vamos; el frío no vale nada. Es preciso ver ese amontillado; sin duda ha sido usted víctima de un engaño; y en cuanto a Luchesi, es incapaz de distinguirlo del Jerez.
Así diciendo, Fortunato me tomó del brazo; yo me puse una careta de seda negra, y embozándome en la capa, me dejé conducir hasta mi palacio.
Los criados no estaban en la casa; yo les había dicho que no volvería hasta por la mañana, dándoles formalmente la orden de no salir, lo cual bastaba, como yo sabía muy bien, para que todos marchasen apenas volviese la espalda.
Tomé dos candeleros, entregué uno a Fortunato y lo conduje con la mayor complacencia a través de varias habitaciones, hasta el vestíbulo por donde se bajaba a la bodega; comencé a franquear una larga y tortuosa escalera, y volvía a menudo la cabeza para recomendar a mi amigo que tuviese cuidado.
Al fin llegué a los últimos peldaños, y nos encontramos los dos en el suelo húmedo de las catacumbas de Montresors.
Mi amigo se tambaleaba, haciendo resonar a cada movimiento sus campanillas.
-¿Dónde está la pipa del amontillado? -me preguntó.
-Más lejos -contesté-; pero vea usted ese bordado blanco que brilla en las paredes.
Fortunato fijó en mí la mirada de sus ojos vidriosos, que destilaban las lágrimas de la embriaguez.
-¿El nitro? -preguntó al fin.
-Sí, el nitro -repuse-. ¿Cuánto tiempo hace que tiene usted esa tos?
Un nuevo acceso impidió a mi amigo contestar hasta que pasaron algunos minutos.
-No es nada -replicó al fin.
-Venga usted -le dije con firmeza-, vámonos de aquí, pues no quiero que se resienta su importante salud. Usted es rico y feliz, como yo lo fui en otro tiempo; se le respeta y se le ama, y su muerte dejaría un gran vacío. Yo no me hallo en el mismo caso. Vámonos de aquí, porque de lo contrario enfermaría usted. Por otra parte, tengo a Luchesi…
-Basta -replicó Fortunato-, la tos no es nada; el resfrío no me matará.
-Cierto, muy cierto -repuse-; verdaderamente, no tenía intención de alarmarle en vano; pero deberá usted adoptar precauciones. Un trago de este medoc le preservará a usted de la humedad.
Y tomando una botella entre las muchas de una prolongada serie alineada en el suelo, la destapé.
-Beba usted -dije a Fortunato, presentándole el vino.
Acercó la botella a sus labios, mirándome de reojo, me saludó familiarmente (las campanillas sonaron) y dijo:
-Brindo por los difuntos que reposan alrededor de nosotros.
-Y yo por la salud de usted, deseándole larga vida.
Mi amigo me tomó del brazo y seguimos adelante.
-Estas bodegas -me dijo- son muy vastas.
-Los Montresors -contesté- eran una noble y numerosa familia.
-No me acuerdo cómo es el escudo.
-Un pie de oro en campo azul; el pie aplasta una serpiente que se arrastra, y que ha clavado sus dientes en el talón.
-¿Y la divisa?
–Nemo me impune lacessit.
-Muy bien.
El vino brillaba en los ojos de Fortunato, y las campanillas sonaban. El medoc me había calentado también un poco la cabeza; pero pronto llegamos, a través de montones de osamentas mezcladas con barriles y toneles, a las últimas profundidades de las catacumbas. Me detuve de nuevo, y esta vez me tomé la libertad de agarrar por un brazo a mi amigo.
-El nitro aumenta -le dije-; vea usted cómo está suspendido de las bóvedas; nos hallamos en el lecho del río: las gotas de la humedad se filtran a través de las osamentas. ¡Vaya, vámonos antes que sea demasiado tarde! Esa tos…
-No es nada -contestó Fortunato-; sigamos adelante; pero, por lo pronto, venga otro trago de medoc.
Destapé un frasco de vino de Grave y se lo presenté; lo vació de un trago, y sus ojos brillaron como si fueran de fuego; comenzó a reír y arrojó la botella al aire con un ademán que no pude comprender.
Lo miré con sorpresa, y repitió el movimiento, que a la verdad era muy grotesco.
-¿No comprende usted? -me dijo.
-No -repliqué.
-Entonces no es usted de la logia.
-¿Cómo?
-No es usted masón.
-¡Sí, sí -repuse-, eso sí!
-¿Usted? ¡Imposible! ¿Usted masón?
-Sí, masón.
-Veamos; una señal.
-Mire usted -repliqué, sacando una paleta de albañil de entre los pliegues de mi capa.
-Usted se chancea -exclamó, retrocediendo algunos pasos-; pero vamos a ver el amontillado.
-Sea -contesté, guardando el útil y ofreciendo el brazo a mi amigo.
Fortunato se apoyó con pesadez y continuamos nuestro camino en busca del amontillado.
Después de atravesar una serie de arcos muy bajos seguimos avanzando por una bajada, y al fin llegamos a una cripta profunda, donde la impureza del aire más bien enrojecía nuestras luces que las hacía brillar.
En el fondo de esa cripta se descubría otra, no menos espaciosa; sus paredes se habían revestido con restos humanos acumulados en los subterráneos que estaban situados sobre nosotros, a la manera de las grandes catacumbas de París. Tres lados de la cripta tenían aquel adorno; pero en el cuarto se habían arrancado los huesos, que yacían confusamente en el suelo y formaban en cierto sitio una especie de muro; en la pared desnuda, por la caída de los huesos, se veía un nicho de cuatro pies de profundidad, por tres de ancho y seis o siete de altura; al parecer no se había construido para ningún uso especial, constituyendo simplemente el intervalo entre dos de las enormes pilastras que sostenían la bóveda de las catacumbas, apoyándose en una de las paredes de granito macizo que limitaban el conjunto.
Inútilmente trató Fortunato de escudriñar la profundidad del nicho levantando su hacha, pues la luz, muy debilitada, no nos permitía ver la extremidad.
-Avance usted -dije a mi amigo-; allí está el amontillado. En cuanto a Luchesi…
-¡Es un ignorante! -interrumpió Fortunato, adelantándose un poco, mientras yo le seguía de cerca.
En un momento alcanzó la extremidad del nicho, y al ver que la roca le cerraba el paso, se detuvo con aire perplejo.
Un instante después lo tuve encadenado en la pared de granito, donde había dos grapones de hierro a la distancia de dos pies uno del otro, dispuestos en sentido horizontal; en uno de ellos se hallaba suspendida una cadena corta, y en la otra un candado; enlacé con aquélla la cintura de Fortunato, y pude sujetarle fácilmente, porque era tal su asombro, que no se resistió; después retiré la llave del candado y salí del nicho.
-Pase usted la mano por la pared -le dije-, pues no podrá menos de tocar el nitro. A decir verdad, está muy húmedo, y por eso “suplicaré” a usted una vez más que se vaya. ¿No quiere usted? Pues bien; será preciso marcharme, pero le dispensaré antes las atenciones que están a mi alcance.
-¡El amontillado! -exclamó mi amigo, sin poder salir aún de su asombro.
-Es verdad -repliqué-; el amontillado.
Al pronunciar estas palabras me acerqué al montón de osamentas de que ya he hablado, separé algunas de ellas y dejé en descubierto un buen número de ladrillos y mortero. Con estos materiales, y sirviéndome de mi paleta, comencé a tapiar la entrada del nicho.
Apenas colocaba la primera línea de ladrillos, reconocí que la embriaguez de Fortunato se disipaba en gran parte; el primer indicio que tuve fue un grito sordo; un gemido que salió del fondo del nicho, pero “no era el grito” de un hombre ebrio. Después lo siguió un silencio profundo; puse otras tres líneas de ladrillos; y entonces oí las furiosas vibraciones de la cadena; el ruido duró algunos minutos y durante ellos me agaché sobre las osamentas para deleitarme más, interrumpiendo mi trabajo.
Cuando el rumor cesó empuñé de nuevo mi paleta, y sin más interrupción coloqué la quinta línea de ladrillos, la sexta y la séptima; la pared llegaba entonces casi a la altura de mi pecho; me detuve un poco, y elevando la luz, dirigí algunos débiles rayos sobre mi amigo.
De pronto resonaron varios gritos agudos de la persona encadenada, y esto me hizo retroceder violentamente. Durante un instante vacilé, temblé; pero al fin, desenvainando mi espada, introduje la hoja a través de las aberturas del nicho. Un instante de reflexión bastó para tranquilizarme; puse la mano sobre la sólida pared de la cueva, me acerqué al muro y respondí a los alaridos de mi hombre con otros más ruidosos aún: de este modo conseguí hacerle callar.
Era entonces media noche, y mi obra tocaba a su fin; había completado ya la octava línea de ladrillos, la novena y la décima y una parte de la undécima y última, faltándome tan sólo ajustar una piedra.
La moví con trabajo, y la coloqué al fin en la posición deseada. En el mismo momento resonó en el nicho una carcajada ahogada que me puso los cabellos de punta, y a la cual siguió una voz triste que a duras penas reconocí como la de Fortunato.
-¡Ah, ah! -exclamaba-. ¡No es mala broma! ¡Buena jugarreta! ¡Cómo nos reiremos en el palacio, ja, ja, de nuestro buen vino!
-¡Del amontillado! -dije yo.
-¡Ja, ja! Sí, del amontillado. Pero ya es tarde. ¿No nos esperan en el palacio la señora Fortunato y los demás? Vámonos.
-Sí -repuse-, vámonos.
-”¡Por amor de Dios, Montresor!”
-Sí -dije-, por amor de Dios.
Estas palabras quedaron sin contestación; en vano apliqué el oído, e impaciente ya, grité con fuerza:
-¡Fortunato!
Nada. Introduje mi luz a través de la abertura que había quedado y la dejé caer dentro. Sólo me contestó un ruido de campanillas que me hizo daño en el corazón, sin duda a causa de la humedad de las catacumbas. Me apresuré a poner término a mi obra, hice un esfuerzo, ajusté la última piedra y la cubrí de mortero, levantando después la antigua pared de osamentas para tapar la nueva mampostería. Desde hace medio siglo ningún mortal las ha tocado. In pace requiescat.
martes, 21 de febrero de 2017
El inmortal. Rafa Heredero.
No
era habitual que entre aquellas gentes nacieran gemelos. De ahí la
curiosidad del poblado cuando sus padres los presentaron a la
hechicera para que les adivinase el futuro. Al coger en brazos al
primero de ellos, se tambaleó, y a duras penas logró balbucear que
ese niño sería inmortal, antes de enloquecer, víctima de violentas
alucinaciones.
El niño creció con el respeto de la comunidad —la hechicera jamás había fallado una predicción—, y de mayor recibió las piezas de caza más codiciadas, las hembras que quiso poseer, y sobre su piel se dibujaron los símbolos sagrados que únicamente él podía exhibir.
Un día, con esa confianza ciega en su destino, decidió salir de caza él solo. Entonces, su hermano gemelo, el olvidado, siguió sus pasos, y amparado por las sombras de la envidia, al filo de las primeras nieves, que ya empezaban a cubrir la montaña, consiguió matarlo a traición.
Y la nieve cayó con la lentitud del tiempo sobre su sepultura, y borró las huellas de su paso fugaz, hasta que un capricho del clima lo rescató intacto de su cárcel de hielo. Desde entonces, en la vitrina de un museo, reivindica día a día su condición.
Esta noche te cuento. Enero 2014.
El niño creció con el respeto de la comunidad —la hechicera jamás había fallado una predicción—, y de mayor recibió las piezas de caza más codiciadas, las hembras que quiso poseer, y sobre su piel se dibujaron los símbolos sagrados que únicamente él podía exhibir.
Un día, con esa confianza ciega en su destino, decidió salir de caza él solo. Entonces, su hermano gemelo, el olvidado, siguió sus pasos, y amparado por las sombras de la envidia, al filo de las primeras nieves, que ya empezaban a cubrir la montaña, consiguió matarlo a traición.
Y la nieve cayó con la lentitud del tiempo sobre su sepultura, y borró las huellas de su paso fugaz, hasta que un capricho del clima lo rescató intacto de su cárcel de hielo. Desde entonces, en la vitrina de un museo, reivindica día a día su condición.
Esta noche te cuento. Enero 2014.
lunes, 20 de febrero de 2017
Kamasutra apócrifo. Héctor Kalamicoy.
De
todas las posiciones, ella eligió la del ausente. Él siente el peso
de ella punzante sobre el pecho y termina tan deshecho que apenas
puede levantarse de la cama para cumplir con sus obligaciones
diarias.
domingo, 19 de febrero de 2017
Érase una maldita vez. Modes Lobato Marco.
Ni
lobo, ni gordo, ni feroz.
Era
hembra. Preñada.
Y
en un claro del nevado bosque, entre aullidos de primeriza
parturienta, yo me quito la caperuza roja y ejerzo de comadrona.
Entonces,
estalla el Apocalipsis.
Disparos,
golpes, gemidos de lobeznos agonizando, mi nariz rota…
Y,
mientras la sangre que brota de ella dibuja puntos suspensivos en la
nieve, yo veo, aterrada, cómo el cazador baja lentamente la
cremallera de su pantalón.
En
ese preciso instante descubro, con una certeza absoluta, que las
peores bestias del bosque caminan erguidas.
sábado, 18 de febrero de 2017
Usté. Guillermo Cabrera Infante.
-Usté,
vamo.
-¿Qué pasa?
-El salgento que lo quiere ver.
-¿Para qué?
-¡Cómo que pa qué! Vamo, vamo. Andando.
-Salgento, aquí está éte.
-Está bien, retírate. ¿Qué, cómo anda esa barriga? Duele, ¿no verdá? Ah, pero te acostumbras, viejo. Dos o tres sacudiones más y nos dices todo lo que queremos.
-Yo no sé nada sargento. Se lo juro y usted lo sabe.
-No tiene que jurar, mi viejito. Nosotros te creemos. Nosotros sabemos qué tú no tienes nada que ver con esa gente. Pero te he traído aquí para preguntarte otra cosa. Vamo ver: ¿tú sabes nadar?
-¿Qué?
-Que si sabes nadar, hombre. Nadar. Así.
-Bueno, sargento... yo...
-¿Sabes o no sabes?
-Sí.
-¿Mucho o poco?
-Regular,
-Bueno, así me gusta, que sea modesto. Bueno, pues prepárate para una competencia. Ahora por la madrugá vamo coger una lancha y te vamo llevar mar afuera y te vamo echar al agua, a ver hasta dónde aguantas. Ya yo he hecho una apuestica con el cabo. No, hombre, no pongas esa cara. No te va a pasar nada. Nada más que una mojá. Después nosotros aquí te esprimimos y te tendemos. ¿Qué te parece? Di algo, hombre, que no digan que tú eres un pendejo que le tiene miedo al agua. Bueno, ahora te vamos devolver a la celda. Pero recuerda: por la madrugá eh. ¡Cabo, llévate al campión pal calabozo y ténmelo allá hasta que te avise! Oye: y va la apuesta.
Así en la paz como en la guerra. Guillermo Cabrera Infante, 1960
-¿Qué pasa?
-El salgento que lo quiere ver.
-¿Para qué?
-¡Cómo que pa qué! Vamo, vamo. Andando.
-Salgento, aquí está éte.
-Está bien, retírate. ¿Qué, cómo anda esa barriga? Duele, ¿no verdá? Ah, pero te acostumbras, viejo. Dos o tres sacudiones más y nos dices todo lo que queremos.
-Yo no sé nada sargento. Se lo juro y usted lo sabe.
-No tiene que jurar, mi viejito. Nosotros te creemos. Nosotros sabemos qué tú no tienes nada que ver con esa gente. Pero te he traído aquí para preguntarte otra cosa. Vamo ver: ¿tú sabes nadar?
-¿Qué?
-Que si sabes nadar, hombre. Nadar. Así.
-Bueno, sargento... yo...
-¿Sabes o no sabes?
-Sí.
-¿Mucho o poco?
-Regular,
-Bueno, así me gusta, que sea modesto. Bueno, pues prepárate para una competencia. Ahora por la madrugá vamo coger una lancha y te vamo llevar mar afuera y te vamo echar al agua, a ver hasta dónde aguantas. Ya yo he hecho una apuestica con el cabo. No, hombre, no pongas esa cara. No te va a pasar nada. Nada más que una mojá. Después nosotros aquí te esprimimos y te tendemos. ¿Qué te parece? Di algo, hombre, que no digan que tú eres un pendejo que le tiene miedo al agua. Bueno, ahora te vamos devolver a la celda. Pero recuerda: por la madrugá eh. ¡Cabo, llévate al campión pal calabozo y ténmelo allá hasta que te avise! Oye: y va la apuesta.
Así en la paz como en la guerra. Guillermo Cabrera Infante, 1960
viernes, 17 de febrero de 2017
El sapo. Juan José Arreola.
Salta
de vez en cuando, sólo para comprobar su radical estático. El salto
tiene algo de latido: viéndolo bien, el sapo es todo corazón.
Prensado en un bloque de lodo frío, el sapo se sumerge en el invierno como una lamentable crisálida. Se despierta en primavera, consciente de que ninguna metamorfosis se ha operado en él. Es más sapo que nunca, en su profunda desecación. Aguarda en silencio las primeras lluvias.
Y un buen día surge de la tierra blanda, pesado de humedad, henchido de savia rencorosa, como un corazón tirado al suelo. En su actitud de esfinge hay una secreta proposición de canje, y la fealdad del sapo aparece ante nosotros con una abrumadora cualidad de espejo.
Prensado en un bloque de lodo frío, el sapo se sumerge en el invierno como una lamentable crisálida. Se despierta en primavera, consciente de que ninguna metamorfosis se ha operado en él. Es más sapo que nunca, en su profunda desecación. Aguarda en silencio las primeras lluvias.
Y un buen día surge de la tierra blanda, pesado de humedad, henchido de savia rencorosa, como un corazón tirado al suelo. En su actitud de esfinge hay una secreta proposición de canje, y la fealdad del sapo aparece ante nosotros con una abrumadora cualidad de espejo.
jueves, 16 de febrero de 2017
Also sprach el señor Núñez. Abelardo Castillo.
Pero un lunes, sin
aviso previo, Núñez llegó a La Pirotecnia con una valija, o tal
vez era un baúl grandioso, descomunal, pasó por la portería a las
diez y media, no marcó la tarjeta, no subió al guardarropa. Abrió
la puerta vaivén de un puntapié y dijo:
–Buen día, miserables.
Veinte empleados, tres jefes de sección y un gerente sintieron recorrido el espinazo por una descarga eléctrica que los unía en misterioso circuito. En el silencio sepulcral de la oficina, las palabras de Núñez resonaron fantásticas, lapidarias, apocalípticas, increíbles. Nadie habló ni se movió.
–Buen día, he dicho, miserables.
Núñez, con calma, corrió su escritorio hasta ponerlo frente a los demás, y, como un catedrático a punto de dar una clase magistral, apoyó el puño derecho sobre el mueble, estiró a todo lo largo el brazo izquierdo y apuntando al cielo raso con el índice, dijo:
–Cuando un hombre, por un hecho casual, o por la síntesis reflexiva de sus descubrimientos cotidianos, comprende que el mundo está mal hecho, que el mundo, digamos, es una cloaca, tiene que elegir entre tres actitudes: o lo acepta, y es un perfecto canalla como ustedes, o lo transforma, y es Cristo o Lenin, o se mata. Señores míos, yo vengo a proponerles que demos el ejemplo y nos matemos de inmediato.
Levantó del suelo la valija, la puso sobre el escritorio, se sentó y extrajo de entre sus ropas una enorme pistola. Mientras sacaba del bolsillo un puñado de balas, la señora Martha, una dactilógrafa, dio un grito:
–¡Silencio! –rugió Núñez.
Ella se tapó la boca con las manos; de sus ojitos redondos brotaban lágrimas.
–Señora –el tono de Núñez era casi dolorido–, tenga a bien no perturbarme. El hombre, genéricamente hablando, se vuelve tan feo cuando llora… Llorar es darle la razón a Darwin. Toda la evolución de la humanidad es un puente tendido desde el pitecantropus a la Belleza. La fealdad nos involuciona. Por eso, porque sólo ella, en cualquiera de sus manifestaciones, tiene la culpa del estado en que se halla el mundo, no titubearé en eliminar de inmediato cuanto pueda seguir afeándolo. Sin embargo, quisiera que cada uno de ustedes muriese por propia voluntad. La señora Martha ya no lloraba. Él dijo:
–Sí, por propia voluntad, después de haber comprendido lo grotesco, lo irrisorio que es el empleado de oficina. Por otra parte, amigos, el suicidio es la muerte perfecta. Morimos porque se nos antoja. Nadie, ninguna fuerza inhumana nos arrastra. No hay intervención del absurdo. Queda eliminada la contingencia. Se hace de la muerte un acto razonable; quien se mata ha comprendido, al menos, por qué se mata.
Se interrumpió. Había interceptado una seña subrepticia que el señor Perdiguero acababa de hacerle al cadete.
–Oh, no. –Núñez sacudía la cabeza, apenado. –Trampas no. Oiga, señor Perdiguero, parece que usted no ha comprendido –sopesaba la tremenda Ballester Molina–. Ocurre que fui campeón intercolegial de tiro al blanco.
De pronto gritó:
–¡Mirarme todos!
Veinticuatro pares de ojos convergieron sus miradas en los ojos de Núñez: abejas penetrando en el agujerito del panal.
–¡Pararse!
Veinticuatro asentaderas se despegaron de sus sillas como accionadas por súbitas tachuelas.
–¡Sentarse!
Veinticuatro unánimes plof.
–¿Comprendido?
Encendió un cigarrillo. El humo, azul, se elevaba en sulfúricas volutas. Núñez meditaba. Como quien prosigue en voz alta una reflexión íntima, dijo:
–Sí. Indudablemente el oficinista no pertenece a la especie. Es un estado intermedio entre el proletario y el parásito social. Un monstruito mecánico íncubo del Homo Sapiens y la Remington. Imagino el futuro: los hombres nacerán provistos de palanquitas y botones. Una leve presión aquí, camina; otra allá, habla; se acciona aquel botón, eyacula; éste de acá, orina. No, no me miren asombrados. Eso es lo que seremos con el tiempo. Sucede que se ha degradado el trabajo; la gente ya no quiere andar de cara al sol, la camisa entreabierta y las manos sucias, de gran francachela con la naturaleza. No. El campo está vacío. Los padres mandan a sus hijos al colegio para que sean empleados de banco. Porque también eso se ha degradado: la sabiduría. Que trabajen los brutos y que estudien los locos; el porvenir del género humano está detrás de un escritorio. Si Sócrates resucitara sería gerente.
Mientras hablaba, sus manos iban dejando caer rítmicas cápsulas sobre la valija: top, top, top. Parecía absorto en aquella operación.
–¿Saben? Me dio miedo averiguar el número exacto de oficinistas que hay en Buenos Aires… De pronto bramó:
–¡Pararse!… Así me gusta: la obediencia y la disciplina son grandes virtudes. Si no, miren ustedes a Alemania: el pueblo más disciplinado de la Tierra. Por eso lo pulverizan sistemáticamente en todas las guerras. Pero, al menos, se hacen matar con orden. Sentarse. Lo que quiero decirles es que los odio de todo corazón. Y los odio porque cada hombre odia a la clase que pertenece. Ustedes, los oficinistas, son mi clase. Y nadie se asombre, que esto es dialéctica: la lucha de clases se basa, no como suponen los místicos, en la aversión que se tiene a la clase explotadora, sino en el asco personal que cada individuo siente por su grupo. Esto es simple. Si los proletarios no odiaran su condición de proletarios, no habría necesidad de hacer la revolución. Querer transformar una situación es negarla; nadie niega lo que ama. Lo que pasa es que por ahí se juntan cien mil tipos enfermos de misosiquia y, por ver si resulta, deciden dar vuelta al revés la cochina camiseta social, y es lógico que, para lograrlo, deban exaltar justamente aquello que aborrecen. Pero yo estoy solo. Yo no me siento unido a ustedes por ningún vínculo fraterno. Yo no les digo: salgamos a la calle y tomemos el poder. No me interesa reivindicar al empleado. Nunca gritaría: ¡Viva el Libro Mayor!, ¡queremos más calefacción en la oficina!, ¡dennos más lápices y tanques de birome!, ¡necesitamos cuarenta blocks Coloso más por mes! No. Yo, simplemente los odio. Y cuando les haya hecho comprender lo espantoso que es ser empleado de oficina, entonces, con la unánime aprobación de todos, procederé a matarlos.
Calló. Se había quedado mirando al cadete, un muchacho morochito, de apellido Di Virgilio. Volvió a hablar después de una pausa.
–Oíme, pibe –dijo, y en su voz secretamente se mezclaban la conmiseración y la ternura–. Vos todavía estás a tiempo. El muchacho, sobresaltado, dio un respingo.
–Sí, sí, a vos te digo. Vos todavía estás a tiempo; tirate el lance de ser un hombre. Escuchá. El empleado de oficina no es un hombre. Es cualquier cosa, una imitación adulterada, un plagio, una sombra. Todos estos que ves acá son sombras. Fijate qué caras de nada tienen. Y no es que siempre hayan sido así. Se volvieron idiotas de tanto cumplir un horario, de atender el teléfono, de sacar cuentas millonarias mientras tenían un peso en el bolsillo. Vos no te imaginas cómo embestía calcular por miles cuando estás haciendo magia negra para llegar a fin de mes sin pedir un adelanto. Oí: estos sujetos tienen grafito en el cerebro, los metes de cabeza en la maquinita sacapuntas y Faber va a la quiebra, son lápices disfrazados de gente. Zombies que hacen trabajar sus reflejos a razón de noventa palabras por minuto. Autómatas que piensan con las falangetas. Pero vos todavía estás a tiempo, pibe; todavía tenés derecha la columna y aún no te salió el callito irremediable en el dedo mayor… ¿Sabes cómo se llama este dedo?
Núñez irguió, agresivo, su dedo del medio. Dijo:
–Dedo del corazón. Qué me contás. Grandioso como un símbolo; un callito que te sale, alegórico, justo en el dedo del corazón.
La señora Martha, furtivamente, enjugó una lágrima. Después, como quien la guarda, envolvió su pañuelito y lo metió en el bolsillo.
–Y, sin embargo, te va a salir: si te quedas, te va a salir. Y dentro de veinte años serás jefe de sección –al decir esto, Núñez percibió una chispa de odio en los ojos del actual jefe–, pero estarás miope, tendrás una protuberancia escandalosa junto a la uña y, de tanto vivir torcido, te vendrá una hernia de disco a la altura de la quinta o sexta vértebra. Haceme caso, si no, dentro de veinte años, después de haber viajado diecinueve mil veces en colectivos repletos, a razón de cuatro colectivos por día, vas a odiar a la humanidad, te lo juro. Yo sé lo que te digo: ándate con los jíbaros, diseca cráneos, hacete anarquista, enamórate como un cretino. Qué sé yo. Pero no sigas acá.
Di Virgilio, con la punta de la lengua asomando por entre los dientes, lo miraba. Después, con lentitud, como fascinado, se puso de pie y quedó junto al escritorio. Núñez sonreía.
–Sí, ándate. Ándate, te digo…
El muchacho empezó a caminar hacia la salida. De pronto se detuvo; con gesto de pedir permiso volvió la cabeza. Núñez se levantó de un salto. En el extremo de su brazo extendido, la pistola se sacudía frenéticamente; las venas de su cuello parecían dedos.
–¡Ándate, bestia!
Di Virgilio desapareció por la puerta vaivén. Un segundo después se ondulaba vertiginosamente en los vidrios ingleses de la ventana que daba a la calle. El hombre volvió a sentarse.
–Como decíamos hace un rato, parodiando al célebre fraile –continuó con calma–: somos una porquería. Cualquiera de nosotros tiene, como mínimo, quince años de trabajo. Esto, que ya nos acredita como imbéciles, sería suficiente para eximirnos de todo escrúpulo en lo que atañe a una eliminación masiva. Pero hay más. El trabajo, en sí, es una extravagancia; en las condiciones actuales de nuestra sociedad asume caracteres de manía paroxística, tan graves, que hay una ciencia destinada a estudiarlo. Ella nos informa que, en el presente, el hombre le dedica el sesenta y cinco por ciento de su vida, y memorizo textualmente: “más de la mitad de nuestro existir consciente y libremente propositivo”. Problemas Psicológicos Actuales, de Emilio Mira y López, página doscientos siete, capítulo ocho. Y bien. Yo puedo demostrar que ese porcentaje, con ser impresionante, no es exacto. No hay tal mitad de existir libre. Sin llegar a conclusiones terroristas y afirmar, por ejemplo, que no hay en absoluto libre existir puesto que la libertad es un mito canallesco, hagamos este cálculo.
Una fría mirada de Núñez paralizó, casi sobre las teclas de las máquinas de sumar, los dedos de por lo menos cuatro empleados.
–Lo del cálculo es con la cabeza –anotó–. Cada día, semana tras semana, todos los meses de estos últimos quince años, nosotros, los oficinistas de este peligroso depósito pirotécnico –Núñez acarició significativamente la valija–, nos hemos levantado, los menos madrugadores, a las siete de la mañana, para ocupar nuestro escritorio a las ocho en punto. Hemos ido a almorzar, hemos vuelto, hemos salido a las seis de la tarde. ¿A qué hora regresábamos a nuestra casa?: otra vez a las siete, es decir, medio día después. Agreguemos a esto las ocho horas de sueño que recomiendan los higienistas más sensatos: veinte horas. Las que faltan han sido repartidas, y sigo memorizando el opus de antes, en “satisfacer nuestras urgencias instintivas”, leer el diario, indignarse por el precio de la fruta, escuchar el informativo, destapar la pileta. Los más normales. Porque los otros, los que disparando enloquecidos de una oficina a otra pudieron pagar la cuota inicial del aparato televisor (que viene a ser la más sórdida, la última maquinación para embrutecer del todo al género humano), los otros, digo: ni eso. Qué tal.
Alguien hipó un sollozo.
–¿Es necesario decir qué es lo que se hace los sábados y domingos?: dormir, ir al bailongo del club, al cine, al partido, a votar. Algunos, todavía, a misa. Los solteros, salir con la novia o el novio a darse codazos por Corrientes; los casados, pintar la cocina…
–¡Basta! –clamó la señora Antonia–. Máteme.
–Aún no. La humanidad, mujer, y sólo ella, manifiesta entre los hombres la voluntad del Gran Tao… ¡Y las vacaciones! ¿Recuerdan ustedes cómo, en qué estado de ruina, volvieron de las últimas vacaciones? ¿Esto es la Vida?: ahorrar energías y pesos durante trescientos cincuenta y cinco días para extravertirlos frenéticamente en diez. Eso es la vida. Vivir a la sombra un año y agarrarse una insolación, complicada con quemaduras de tercer grado, en una semana y media de veraneo.
–Máteme –suplicó la mujer.
–No sea cargosa, señora –y Núñez la amenazó con la culata–. ¿Comprenden ustedes? Yo lo he comprendido. Yo sé lo que es viajar, cuatro veces por día, aplastado, semicontuso, horrorosamente estrujado durante dieciocho idénticos años, en un ómnibus repleto. Indiscernible bajo una mezcolanza de trajes, tapados, sobretodos, piernas, diarios. Ah, yo sé lo que es la Humanidad, delante, detrás, encima del zapato, contra los riñones; conozco la infame satisfacción de sentir la cadera de una impúber refregada contra el sexo, o un seno tibio, abollándoseme en el codo… Ésa es la vida, la que les espera hasta que se jubilen. Y cuando se jubilen, ¡Dios mío!, de qué modo habrán perdido la chance de vivir cuando se jubilen. ¿No entienden? Ustedes ya no pueden cambiar: ya no son jóvenes como Di Virgilio, ustedes están irrevocablemente condenados a viajar así, a veranear así; a trabajar frente a un escritorio así… ¡Entiendan!, si no los mato los espera el banco de la plaza. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, animales, lo que significa estar jubilado? La jubilación es un eufemismo; debiera decirse: “el coma”.
Núñez jadeaba. Una ráfaga, de angustia los envolvía a todos. El señor Parsimón, Jefe de Transporte, socialista, en un arranque de humanismo corajudo se puso de pie. El dedo le temblaba. Habló:
–¡Usted deforma la realidad! Usted es un maniático, un pistolero, usted…
–Usted se me sienta –dijo Núñez. Parsimón se sentó.
–Pero no me callaré –insistía; meritorio, miraba de reojo al gerente–. Usted nos quiere matar. ¿Y por qué a nosotros? Por qué no al ochenta por ciento de la población de Buenos Aires, que vive de la misma manera. ¿Eh? ¿Por qué?
–Voy a explicarle. Por dos motivos: el primero, y acaso el más importante, se sigue de que Buenos Aires no es una pirotecnia.
Volvió a acariciar la valija, consultó el reloj y sonrió enigmáticamente.
–Y, el segundo, es que en este momento estoy actuando como el representante más lúcido de un grupo social. Digamos que soy el Anti-Marx del oficinismo, y, como tal, he resuelto hacer la revolución negativa. Como Marx, pienso que esto podría originar un proceso permanente. Pero de suicidios. Iniciado el proceso, yo no hago falta… –Se interrumpió. –Lo que estoy notando es mucho movimiento. Vamos a ver: ¡pararse!… ¡sentarse!… Además, ya se los he dicho, nosotros, particularmente, somos irreivindicables.
–Lo irreivindicable para usted –quien hablaba ahora era el señor Raimundi, gerente de la firma, un sujeto pequeñísimo con cara de ratón bubónico y leves bigotitos canos–, lo irreivindicable para usted es el género humano.
Dicho esto, calló.
–Usted puede hablar enfáticamente del género humano, pedazo de cínico, porque tiene un Kaiser Carabela, no va al cine, no conoce el fixture y entra al hipódromo por la oficial; pero yo vivo aplastado por ese género humano. Yo tomo el tranvía 84 en José María Moreno y Rivadavia. Yo veo a la gente en grandes montones ignominiosos. Pregúnteles a esos perros mañaneros que alzan filosóficamente los ojos desde su tacho de basura y miran hacia el colectivo donde se apiñan cien personas, pregúnteles qué opinan del género humano. Yo he adivinado un saludo sobrador, socarrón, en la mirada de esos perros; dicen: “Chau, Rey de la Creación, lindo día para yugaría, ¿no?” Eso dicen. El amor a nuestros semejantes tiene sentido si no nos imaginamos a nuestros semejantes en manifestación. Nuestros hermanos, de a muchos, pueden producir cualquier cosa: miedo, lástima, oclofobia; pero no buenos sentimientos. La prueba más concluyente de esta verdad es que los tipos más amantes de la humanidad, los místicos, los santos, se iban a vivir al desierto o a la montaña, en compañía de los animales. El mismísimo Jesús predicaba el Amor Universal en una de las regiones más despobladas del planeta. Cuando fue a Jerusalén y vio gente, empezó a los latigazos. Mahoma, mientras estuvo solo, hablaba del Arcángel y de Borak, la yegua alada; cuando se la tomó en serio y comprendió qué es el Amor, armó un ejército.
En el entrecejo de Núñez dos arrugas paralelas caían verticalmente, profundas, hasta el nacimiento de su nariz. Murmuró algunas palabras en voz baja. El señor Parsimón pareció a punto de decir algo, pero un gesto terrible de Núñez lo detuvo.
–¡Nadie más habla! Luego, cambiando de tono:
–Y pensar que hubo tiempos en que la humanidad era feliz. Porque, saben, hubo una época en que ocurrían milagros sobre el mundo. La Tierra era ancha y hermosa. Los dioses no tenían ningún prurito en compartir el cotidiano quehacer del hombre; intervenían en las disputas de la gente; astutamente disfrazados, les violaban las esposas… ¡Época azul! Las diosas, lascivas, se revolcaban con los efebos sobre el trebolar, y era posible ver, en cualquier medianoche de plenilunio, un carro que venía por la llanura, uncido de panteras. Y sobre el carro, los dioses, fachendosos, peludos, pegando unas carcajadas bestiales, coronados con racimos de uvas… A propósito, ¿saben lo que tengo en esta valija?: una bomba de tiempo, media docena de detonadores, siete kilos de dinamita y tres barras de trotil.
Cuando acabó de decir esto, pudo presenciar el espectáculo más extraordinario que nadie contempló en su vida. Durante diez segundos, todos permanecieron mudos, estáticos, como un marmóreo grupo escultórico: después, en un solo movimiento, se pusieron de pie, corrieron hasta el centro de la oficina, se abrazaron, corearon un alarido dantesco, y, lentamente, con la perfección de un ballet, fueron retrocediendo hasta la pared del fondo. Allí, cayeron desmayados unos cuantos; los demás, con los ojos enormes elevados hacia el techo, parecían rezar.
–Exactamente así –dijo Núñez– era el terror que experimentaban las ninfas cuando llegaba Pan. Por eso, al miedo colectivo se le llama pánico. En fin. Al verlos ahí, apelmazados, no puedo evitar figurarme el Sindicato de Empleados de Comercio. Todos unidos: alcahuetes, jefes, delegados… ¡Manga de proxenetas! –gritó de pronto, y los de la pared lo miraron con horror: ojos de inmóviles mariposas clavadas por el insulto, como a un cartón–. Pero la Gran Insurrección, la verdadera, reventará como el capullo de una rosa increíble algún día. Ciertos hombres, por supuesto que no todos, comprenderán que la Armonía es la fuerza primordial del universo, y la Belleza, la síntesis última. Vendrá un profeta y dirá, mientras carga una ametralladora atómica: “¡Crearemos las condiciones del mundo venidero, restituiremos el helenismo y las máquinas serán nuestros esclavos! ¡Somos inmortales! ¡Adelante!”… Por eso, compañeros, voy a matarlos.
–¡Nuestros hijos!
–¡Nuestras esposas!
–Cállense, farsantes. Un criminal que, al llegar a su casa, embrutece a su mujer explicándole los beneficios de la mecanización contable, o las posibilidades que tiene de ser ascendido a secretario del gerente, si echan o se jubila o se muere el actual, no tiene esposa. Por otra parte, mirándolo bien a usted, no, no creo que ella lo llore como una loca. ¡Sus hijos! ¿Creen ustedes que el hecho de robarse algún lápiz para el vástago escolar les da derecho de paternidad? –Núñez pudo observar que Raimundi, al escuchar lo de los lápices, estiraba el cuello por detrás del amontonado grupo, tratando de localizar al aludido. –En verdad, en verdad les digo, que sólo los huérfanos de nuestra generación entrarán en el Reino.
Consultó el reloj. Murmuró: falta poco, y una nueva ola de desesperación convulsionó a los de la pared. La mujer que hacía un momento suplicaba ser la primera en inmolarse yacía en el suelo, grotescamente abrazada a los tobillos de Parsimón, quien, dando inútiles saltitos, trataba de desembarazarse de ella. Núñez se puso de pie. Parecía soñar en voz alta.
–Es cierto. Algunos hombres son inmortales. Yo soy de ellos. Di Virgilio se encargará de propagar mi nombre. El dará testimonio. Also sprach el señor Núñez… Cuando esto explote, otros comprenderán; dirán: él lo hizo. Cuando lo entiendan, ellos también se matarán. La hez humana será raída de la Tierra. Algún conscripto inspirado organizará el fusilamiento de los oficiales y suboficiales; los curas de aldea entrarán a sangre y fuego en el Vaticano. En crujientes hogueras serán quemadas todas las estadísticas, todos los biblioratos, todas las planillas, todos los remitos. Millones de huérfanos de empleados nacionales, en jocunda caravana, abandonarán las ciudades e irán a poblar el campo. ¡Basta de rascacielos insalubres!, dirán. ¡A vivir en las márgenes de los ríos, como los beduinos; no hacia arriba, lejos de la tierra, sino a lo largo! Oh, y algún día la vida será otra vez ancha y hermosa. Cuando falte espacio aquí, poblaremos la Luna y Marte. La Galaxia también es ancha y hermosa. La Belleza, coronada de pámpanos como un dios borracho, entrará triunfal en la casa del hombre, cortejada de machos cabríos… No, los hombres no nacerán provistos de palanquitas y botones. Les será restituida el alma a los hombres. ¿Comprenden? ¿Comprenden ustedes?
Algunas cabezas comenzaron a levantarse. La voz de Núñez temblaba de puro profética. Era Dionisos. Sólo los jefes y sus allegados parecían no entender. El hombre levantó la Ballester Molina.
–¡Será la euforia de vivir! –gritó, al tiempo que, con formidable estruendo, disparaba unos cuantos tiros al aire–. ¡La embriaguez! ¡La canonización de la risa! Los presidentes de los pueblos serán elegidos por concurso, en grandes Juegos Florales de poesía. Porque todos los hombres serán poetas. ¿No entienden, tarados? Esta es la chispa madre. Dentro de un instante volarán por el aire todas las instalaciones de La Pirotecnia. Dentro de un instante seremos el monumento negativo: no un panteón, un agujero. Y, de acá a cien años, pondrán una placa recordatoria en el fondo. Una placa con el nombre de todos nosotros.
Núñez, con ambos brazos levantados, seguía descargando estrepitosamente la pistola. Como copos de nieve, caían, desde el cielo raso agujereado, blanquísimos trozos de yeso. Era el momento sublime, sinfónico. De pronto, también los ojos de los jefes empezaron a brillar de felicidad. Los del suelo se habían puesto de pie.
–Así me gusta, que entiendan. Las hecatombes no necesitan más que una chispita para propagar el fuego propiciatorio: ¡nosotros somos esa chispita! Veo la felicidad en todos los rostros. ¡Adelante, hermanos! Hermanos, sí. Muramos.
En efecto, la felicidad de todos los rostros, en especial la de los jefes ahora, iba en aumento. Alcanzó su paroxismo cuando los diez policías y los empleados del Vieytes entraron por la puerta vaivén. La operación fue breve: varios puñetazos, un chaleco de fuerza, el atraso del mecanismo de la bomba, su posterior inutilización y el barrido del piso.
Perdiguero palmeaba a Di Virgilio. El muchacho, sin embargo, no parecía satisfecho. Por fin, Parsimón le dijo:
–En retribución al servicio que le ha prestado a la compañía, desde el mes que viene recibirá doscientos pesos de aumento. Raimundi le silbó algo al oído. Parsimón dijo:
–Ochenta pesos de aumento.
Se daban las manos. Todos sonreían.
–Y ahora, a trabajar –quien hablaba era el gerente–. Porque ya lo ven: sólo el cumplimiento del deber da buenos frutos. Nuestro compañero Núñez durante dieciocho años fue un empleado excelente, un hombre respetable, y una sola llegada tarde, la única de su vida, bastó para trastornarlo.
Di Virgilio parecía triste, se miraba fijamente el dedo mayor. Después irguió la espalda. Las máquinas empezaron a teclear a sesenta palabras por minuto.
–Buen día, miserables.
Veinte empleados, tres jefes de sección y un gerente sintieron recorrido el espinazo por una descarga eléctrica que los unía en misterioso circuito. En el silencio sepulcral de la oficina, las palabras de Núñez resonaron fantásticas, lapidarias, apocalípticas, increíbles. Nadie habló ni se movió.
–Buen día, he dicho, miserables.
Núñez, con calma, corrió su escritorio hasta ponerlo frente a los demás, y, como un catedrático a punto de dar una clase magistral, apoyó el puño derecho sobre el mueble, estiró a todo lo largo el brazo izquierdo y apuntando al cielo raso con el índice, dijo:
–Cuando un hombre, por un hecho casual, o por la síntesis reflexiva de sus descubrimientos cotidianos, comprende que el mundo está mal hecho, que el mundo, digamos, es una cloaca, tiene que elegir entre tres actitudes: o lo acepta, y es un perfecto canalla como ustedes, o lo transforma, y es Cristo o Lenin, o se mata. Señores míos, yo vengo a proponerles que demos el ejemplo y nos matemos de inmediato.
Levantó del suelo la valija, la puso sobre el escritorio, se sentó y extrajo de entre sus ropas una enorme pistola. Mientras sacaba del bolsillo un puñado de balas, la señora Martha, una dactilógrafa, dio un grito:
–¡Silencio! –rugió Núñez.
Ella se tapó la boca con las manos; de sus ojitos redondos brotaban lágrimas.
–Señora –el tono de Núñez era casi dolorido–, tenga a bien no perturbarme. El hombre, genéricamente hablando, se vuelve tan feo cuando llora… Llorar es darle la razón a Darwin. Toda la evolución de la humanidad es un puente tendido desde el pitecantropus a la Belleza. La fealdad nos involuciona. Por eso, porque sólo ella, en cualquiera de sus manifestaciones, tiene la culpa del estado en que se halla el mundo, no titubearé en eliminar de inmediato cuanto pueda seguir afeándolo. Sin embargo, quisiera que cada uno de ustedes muriese por propia voluntad. La señora Martha ya no lloraba. Él dijo:
–Sí, por propia voluntad, después de haber comprendido lo grotesco, lo irrisorio que es el empleado de oficina. Por otra parte, amigos, el suicidio es la muerte perfecta. Morimos porque se nos antoja. Nadie, ninguna fuerza inhumana nos arrastra. No hay intervención del absurdo. Queda eliminada la contingencia. Se hace de la muerte un acto razonable; quien se mata ha comprendido, al menos, por qué se mata.
Se interrumpió. Había interceptado una seña subrepticia que el señor Perdiguero acababa de hacerle al cadete.
–Oh, no. –Núñez sacudía la cabeza, apenado. –Trampas no. Oiga, señor Perdiguero, parece que usted no ha comprendido –sopesaba la tremenda Ballester Molina–. Ocurre que fui campeón intercolegial de tiro al blanco.
De pronto gritó:
–¡Mirarme todos!
Veinticuatro pares de ojos convergieron sus miradas en los ojos de Núñez: abejas penetrando en el agujerito del panal.
–¡Pararse!
Veinticuatro asentaderas se despegaron de sus sillas como accionadas por súbitas tachuelas.
–¡Sentarse!
Veinticuatro unánimes plof.
–¿Comprendido?
Encendió un cigarrillo. El humo, azul, se elevaba en sulfúricas volutas. Núñez meditaba. Como quien prosigue en voz alta una reflexión íntima, dijo:
–Sí. Indudablemente el oficinista no pertenece a la especie. Es un estado intermedio entre el proletario y el parásito social. Un monstruito mecánico íncubo del Homo Sapiens y la Remington. Imagino el futuro: los hombres nacerán provistos de palanquitas y botones. Una leve presión aquí, camina; otra allá, habla; se acciona aquel botón, eyacula; éste de acá, orina. No, no me miren asombrados. Eso es lo que seremos con el tiempo. Sucede que se ha degradado el trabajo; la gente ya no quiere andar de cara al sol, la camisa entreabierta y las manos sucias, de gran francachela con la naturaleza. No. El campo está vacío. Los padres mandan a sus hijos al colegio para que sean empleados de banco. Porque también eso se ha degradado: la sabiduría. Que trabajen los brutos y que estudien los locos; el porvenir del género humano está detrás de un escritorio. Si Sócrates resucitara sería gerente.
Mientras hablaba, sus manos iban dejando caer rítmicas cápsulas sobre la valija: top, top, top. Parecía absorto en aquella operación.
–¿Saben? Me dio miedo averiguar el número exacto de oficinistas que hay en Buenos Aires… De pronto bramó:
–¡Pararse!… Así me gusta: la obediencia y la disciplina son grandes virtudes. Si no, miren ustedes a Alemania: el pueblo más disciplinado de la Tierra. Por eso lo pulverizan sistemáticamente en todas las guerras. Pero, al menos, se hacen matar con orden. Sentarse. Lo que quiero decirles es que los odio de todo corazón. Y los odio porque cada hombre odia a la clase que pertenece. Ustedes, los oficinistas, son mi clase. Y nadie se asombre, que esto es dialéctica: la lucha de clases se basa, no como suponen los místicos, en la aversión que se tiene a la clase explotadora, sino en el asco personal que cada individuo siente por su grupo. Esto es simple. Si los proletarios no odiaran su condición de proletarios, no habría necesidad de hacer la revolución. Querer transformar una situación es negarla; nadie niega lo que ama. Lo que pasa es que por ahí se juntan cien mil tipos enfermos de misosiquia y, por ver si resulta, deciden dar vuelta al revés la cochina camiseta social, y es lógico que, para lograrlo, deban exaltar justamente aquello que aborrecen. Pero yo estoy solo. Yo no me siento unido a ustedes por ningún vínculo fraterno. Yo no les digo: salgamos a la calle y tomemos el poder. No me interesa reivindicar al empleado. Nunca gritaría: ¡Viva el Libro Mayor!, ¡queremos más calefacción en la oficina!, ¡dennos más lápices y tanques de birome!, ¡necesitamos cuarenta blocks Coloso más por mes! No. Yo, simplemente los odio. Y cuando les haya hecho comprender lo espantoso que es ser empleado de oficina, entonces, con la unánime aprobación de todos, procederé a matarlos.
Calló. Se había quedado mirando al cadete, un muchacho morochito, de apellido Di Virgilio. Volvió a hablar después de una pausa.
–Oíme, pibe –dijo, y en su voz secretamente se mezclaban la conmiseración y la ternura–. Vos todavía estás a tiempo. El muchacho, sobresaltado, dio un respingo.
–Sí, sí, a vos te digo. Vos todavía estás a tiempo; tirate el lance de ser un hombre. Escuchá. El empleado de oficina no es un hombre. Es cualquier cosa, una imitación adulterada, un plagio, una sombra. Todos estos que ves acá son sombras. Fijate qué caras de nada tienen. Y no es que siempre hayan sido así. Se volvieron idiotas de tanto cumplir un horario, de atender el teléfono, de sacar cuentas millonarias mientras tenían un peso en el bolsillo. Vos no te imaginas cómo embestía calcular por miles cuando estás haciendo magia negra para llegar a fin de mes sin pedir un adelanto. Oí: estos sujetos tienen grafito en el cerebro, los metes de cabeza en la maquinita sacapuntas y Faber va a la quiebra, son lápices disfrazados de gente. Zombies que hacen trabajar sus reflejos a razón de noventa palabras por minuto. Autómatas que piensan con las falangetas. Pero vos todavía estás a tiempo, pibe; todavía tenés derecha la columna y aún no te salió el callito irremediable en el dedo mayor… ¿Sabes cómo se llama este dedo?
Núñez irguió, agresivo, su dedo del medio. Dijo:
–Dedo del corazón. Qué me contás. Grandioso como un símbolo; un callito que te sale, alegórico, justo en el dedo del corazón.
La señora Martha, furtivamente, enjugó una lágrima. Después, como quien la guarda, envolvió su pañuelito y lo metió en el bolsillo.
–Y, sin embargo, te va a salir: si te quedas, te va a salir. Y dentro de veinte años serás jefe de sección –al decir esto, Núñez percibió una chispa de odio en los ojos del actual jefe–, pero estarás miope, tendrás una protuberancia escandalosa junto a la uña y, de tanto vivir torcido, te vendrá una hernia de disco a la altura de la quinta o sexta vértebra. Haceme caso, si no, dentro de veinte años, después de haber viajado diecinueve mil veces en colectivos repletos, a razón de cuatro colectivos por día, vas a odiar a la humanidad, te lo juro. Yo sé lo que te digo: ándate con los jíbaros, diseca cráneos, hacete anarquista, enamórate como un cretino. Qué sé yo. Pero no sigas acá.
Di Virgilio, con la punta de la lengua asomando por entre los dientes, lo miraba. Después, con lentitud, como fascinado, se puso de pie y quedó junto al escritorio. Núñez sonreía.
–Sí, ándate. Ándate, te digo…
El muchacho empezó a caminar hacia la salida. De pronto se detuvo; con gesto de pedir permiso volvió la cabeza. Núñez se levantó de un salto. En el extremo de su brazo extendido, la pistola se sacudía frenéticamente; las venas de su cuello parecían dedos.
–¡Ándate, bestia!
Di Virgilio desapareció por la puerta vaivén. Un segundo después se ondulaba vertiginosamente en los vidrios ingleses de la ventana que daba a la calle. El hombre volvió a sentarse.
–Como decíamos hace un rato, parodiando al célebre fraile –continuó con calma–: somos una porquería. Cualquiera de nosotros tiene, como mínimo, quince años de trabajo. Esto, que ya nos acredita como imbéciles, sería suficiente para eximirnos de todo escrúpulo en lo que atañe a una eliminación masiva. Pero hay más. El trabajo, en sí, es una extravagancia; en las condiciones actuales de nuestra sociedad asume caracteres de manía paroxística, tan graves, que hay una ciencia destinada a estudiarlo. Ella nos informa que, en el presente, el hombre le dedica el sesenta y cinco por ciento de su vida, y memorizo textualmente: “más de la mitad de nuestro existir consciente y libremente propositivo”. Problemas Psicológicos Actuales, de Emilio Mira y López, página doscientos siete, capítulo ocho. Y bien. Yo puedo demostrar que ese porcentaje, con ser impresionante, no es exacto. No hay tal mitad de existir libre. Sin llegar a conclusiones terroristas y afirmar, por ejemplo, que no hay en absoluto libre existir puesto que la libertad es un mito canallesco, hagamos este cálculo.
Una fría mirada de Núñez paralizó, casi sobre las teclas de las máquinas de sumar, los dedos de por lo menos cuatro empleados.
–Lo del cálculo es con la cabeza –anotó–. Cada día, semana tras semana, todos los meses de estos últimos quince años, nosotros, los oficinistas de este peligroso depósito pirotécnico –Núñez acarició significativamente la valija–, nos hemos levantado, los menos madrugadores, a las siete de la mañana, para ocupar nuestro escritorio a las ocho en punto. Hemos ido a almorzar, hemos vuelto, hemos salido a las seis de la tarde. ¿A qué hora regresábamos a nuestra casa?: otra vez a las siete, es decir, medio día después. Agreguemos a esto las ocho horas de sueño que recomiendan los higienistas más sensatos: veinte horas. Las que faltan han sido repartidas, y sigo memorizando el opus de antes, en “satisfacer nuestras urgencias instintivas”, leer el diario, indignarse por el precio de la fruta, escuchar el informativo, destapar la pileta. Los más normales. Porque los otros, los que disparando enloquecidos de una oficina a otra pudieron pagar la cuota inicial del aparato televisor (que viene a ser la más sórdida, la última maquinación para embrutecer del todo al género humano), los otros, digo: ni eso. Qué tal.
Alguien hipó un sollozo.
–¿Es necesario decir qué es lo que se hace los sábados y domingos?: dormir, ir al bailongo del club, al cine, al partido, a votar. Algunos, todavía, a misa. Los solteros, salir con la novia o el novio a darse codazos por Corrientes; los casados, pintar la cocina…
–¡Basta! –clamó la señora Antonia–. Máteme.
–Aún no. La humanidad, mujer, y sólo ella, manifiesta entre los hombres la voluntad del Gran Tao… ¡Y las vacaciones! ¿Recuerdan ustedes cómo, en qué estado de ruina, volvieron de las últimas vacaciones? ¿Esto es la Vida?: ahorrar energías y pesos durante trescientos cincuenta y cinco días para extravertirlos frenéticamente en diez. Eso es la vida. Vivir a la sombra un año y agarrarse una insolación, complicada con quemaduras de tercer grado, en una semana y media de veraneo.
–Máteme –suplicó la mujer.
–No sea cargosa, señora –y Núñez la amenazó con la culata–. ¿Comprenden ustedes? Yo lo he comprendido. Yo sé lo que es viajar, cuatro veces por día, aplastado, semicontuso, horrorosamente estrujado durante dieciocho idénticos años, en un ómnibus repleto. Indiscernible bajo una mezcolanza de trajes, tapados, sobretodos, piernas, diarios. Ah, yo sé lo que es la Humanidad, delante, detrás, encima del zapato, contra los riñones; conozco la infame satisfacción de sentir la cadera de una impúber refregada contra el sexo, o un seno tibio, abollándoseme en el codo… Ésa es la vida, la que les espera hasta que se jubilen. Y cuando se jubilen, ¡Dios mío!, de qué modo habrán perdido la chance de vivir cuando se jubilen. ¿No entienden? Ustedes ya no pueden cambiar: ya no son jóvenes como Di Virgilio, ustedes están irrevocablemente condenados a viajar así, a veranear así; a trabajar frente a un escritorio así… ¡Entiendan!, si no los mato los espera el banco de la plaza. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta, animales, lo que significa estar jubilado? La jubilación es un eufemismo; debiera decirse: “el coma”.
Núñez jadeaba. Una ráfaga, de angustia los envolvía a todos. El señor Parsimón, Jefe de Transporte, socialista, en un arranque de humanismo corajudo se puso de pie. El dedo le temblaba. Habló:
–¡Usted deforma la realidad! Usted es un maniático, un pistolero, usted…
–Usted se me sienta –dijo Núñez. Parsimón se sentó.
–Pero no me callaré –insistía; meritorio, miraba de reojo al gerente–. Usted nos quiere matar. ¿Y por qué a nosotros? Por qué no al ochenta por ciento de la población de Buenos Aires, que vive de la misma manera. ¿Eh? ¿Por qué?
–Voy a explicarle. Por dos motivos: el primero, y acaso el más importante, se sigue de que Buenos Aires no es una pirotecnia.
Volvió a acariciar la valija, consultó el reloj y sonrió enigmáticamente.
–Y, el segundo, es que en este momento estoy actuando como el representante más lúcido de un grupo social. Digamos que soy el Anti-Marx del oficinismo, y, como tal, he resuelto hacer la revolución negativa. Como Marx, pienso que esto podría originar un proceso permanente. Pero de suicidios. Iniciado el proceso, yo no hago falta… –Se interrumpió. –Lo que estoy notando es mucho movimiento. Vamos a ver: ¡pararse!… ¡sentarse!… Además, ya se los he dicho, nosotros, particularmente, somos irreivindicables.
–Lo irreivindicable para usted –quien hablaba ahora era el señor Raimundi, gerente de la firma, un sujeto pequeñísimo con cara de ratón bubónico y leves bigotitos canos–, lo irreivindicable para usted es el género humano.
Dicho esto, calló.
–Usted puede hablar enfáticamente del género humano, pedazo de cínico, porque tiene un Kaiser Carabela, no va al cine, no conoce el fixture y entra al hipódromo por la oficial; pero yo vivo aplastado por ese género humano. Yo tomo el tranvía 84 en José María Moreno y Rivadavia. Yo veo a la gente en grandes montones ignominiosos. Pregúnteles a esos perros mañaneros que alzan filosóficamente los ojos desde su tacho de basura y miran hacia el colectivo donde se apiñan cien personas, pregúnteles qué opinan del género humano. Yo he adivinado un saludo sobrador, socarrón, en la mirada de esos perros; dicen: “Chau, Rey de la Creación, lindo día para yugaría, ¿no?” Eso dicen. El amor a nuestros semejantes tiene sentido si no nos imaginamos a nuestros semejantes en manifestación. Nuestros hermanos, de a muchos, pueden producir cualquier cosa: miedo, lástima, oclofobia; pero no buenos sentimientos. La prueba más concluyente de esta verdad es que los tipos más amantes de la humanidad, los místicos, los santos, se iban a vivir al desierto o a la montaña, en compañía de los animales. El mismísimo Jesús predicaba el Amor Universal en una de las regiones más despobladas del planeta. Cuando fue a Jerusalén y vio gente, empezó a los latigazos. Mahoma, mientras estuvo solo, hablaba del Arcángel y de Borak, la yegua alada; cuando se la tomó en serio y comprendió qué es el Amor, armó un ejército.
En el entrecejo de Núñez dos arrugas paralelas caían verticalmente, profundas, hasta el nacimiento de su nariz. Murmuró algunas palabras en voz baja. El señor Parsimón pareció a punto de decir algo, pero un gesto terrible de Núñez lo detuvo.
–¡Nadie más habla! Luego, cambiando de tono:
–Y pensar que hubo tiempos en que la humanidad era feliz. Porque, saben, hubo una época en que ocurrían milagros sobre el mundo. La Tierra era ancha y hermosa. Los dioses no tenían ningún prurito en compartir el cotidiano quehacer del hombre; intervenían en las disputas de la gente; astutamente disfrazados, les violaban las esposas… ¡Época azul! Las diosas, lascivas, se revolcaban con los efebos sobre el trebolar, y era posible ver, en cualquier medianoche de plenilunio, un carro que venía por la llanura, uncido de panteras. Y sobre el carro, los dioses, fachendosos, peludos, pegando unas carcajadas bestiales, coronados con racimos de uvas… A propósito, ¿saben lo que tengo en esta valija?: una bomba de tiempo, media docena de detonadores, siete kilos de dinamita y tres barras de trotil.
Cuando acabó de decir esto, pudo presenciar el espectáculo más extraordinario que nadie contempló en su vida. Durante diez segundos, todos permanecieron mudos, estáticos, como un marmóreo grupo escultórico: después, en un solo movimiento, se pusieron de pie, corrieron hasta el centro de la oficina, se abrazaron, corearon un alarido dantesco, y, lentamente, con la perfección de un ballet, fueron retrocediendo hasta la pared del fondo. Allí, cayeron desmayados unos cuantos; los demás, con los ojos enormes elevados hacia el techo, parecían rezar.
–Exactamente así –dijo Núñez– era el terror que experimentaban las ninfas cuando llegaba Pan. Por eso, al miedo colectivo se le llama pánico. En fin. Al verlos ahí, apelmazados, no puedo evitar figurarme el Sindicato de Empleados de Comercio. Todos unidos: alcahuetes, jefes, delegados… ¡Manga de proxenetas! –gritó de pronto, y los de la pared lo miraron con horror: ojos de inmóviles mariposas clavadas por el insulto, como a un cartón–. Pero la Gran Insurrección, la verdadera, reventará como el capullo de una rosa increíble algún día. Ciertos hombres, por supuesto que no todos, comprenderán que la Armonía es la fuerza primordial del universo, y la Belleza, la síntesis última. Vendrá un profeta y dirá, mientras carga una ametralladora atómica: “¡Crearemos las condiciones del mundo venidero, restituiremos el helenismo y las máquinas serán nuestros esclavos! ¡Somos inmortales! ¡Adelante!”… Por eso, compañeros, voy a matarlos.
–¡Nuestros hijos!
–¡Nuestras esposas!
–Cállense, farsantes. Un criminal que, al llegar a su casa, embrutece a su mujer explicándole los beneficios de la mecanización contable, o las posibilidades que tiene de ser ascendido a secretario del gerente, si echan o se jubila o se muere el actual, no tiene esposa. Por otra parte, mirándolo bien a usted, no, no creo que ella lo llore como una loca. ¡Sus hijos! ¿Creen ustedes que el hecho de robarse algún lápiz para el vástago escolar les da derecho de paternidad? –Núñez pudo observar que Raimundi, al escuchar lo de los lápices, estiraba el cuello por detrás del amontonado grupo, tratando de localizar al aludido. –En verdad, en verdad les digo, que sólo los huérfanos de nuestra generación entrarán en el Reino.
Consultó el reloj. Murmuró: falta poco, y una nueva ola de desesperación convulsionó a los de la pared. La mujer que hacía un momento suplicaba ser la primera en inmolarse yacía en el suelo, grotescamente abrazada a los tobillos de Parsimón, quien, dando inútiles saltitos, trataba de desembarazarse de ella. Núñez se puso de pie. Parecía soñar en voz alta.
–Es cierto. Algunos hombres son inmortales. Yo soy de ellos. Di Virgilio se encargará de propagar mi nombre. El dará testimonio. Also sprach el señor Núñez… Cuando esto explote, otros comprenderán; dirán: él lo hizo. Cuando lo entiendan, ellos también se matarán. La hez humana será raída de la Tierra. Algún conscripto inspirado organizará el fusilamiento de los oficiales y suboficiales; los curas de aldea entrarán a sangre y fuego en el Vaticano. En crujientes hogueras serán quemadas todas las estadísticas, todos los biblioratos, todas las planillas, todos los remitos. Millones de huérfanos de empleados nacionales, en jocunda caravana, abandonarán las ciudades e irán a poblar el campo. ¡Basta de rascacielos insalubres!, dirán. ¡A vivir en las márgenes de los ríos, como los beduinos; no hacia arriba, lejos de la tierra, sino a lo largo! Oh, y algún día la vida será otra vez ancha y hermosa. Cuando falte espacio aquí, poblaremos la Luna y Marte. La Galaxia también es ancha y hermosa. La Belleza, coronada de pámpanos como un dios borracho, entrará triunfal en la casa del hombre, cortejada de machos cabríos… No, los hombres no nacerán provistos de palanquitas y botones. Les será restituida el alma a los hombres. ¿Comprenden? ¿Comprenden ustedes?
Algunas cabezas comenzaron a levantarse. La voz de Núñez temblaba de puro profética. Era Dionisos. Sólo los jefes y sus allegados parecían no entender. El hombre levantó la Ballester Molina.
–¡Será la euforia de vivir! –gritó, al tiempo que, con formidable estruendo, disparaba unos cuantos tiros al aire–. ¡La embriaguez! ¡La canonización de la risa! Los presidentes de los pueblos serán elegidos por concurso, en grandes Juegos Florales de poesía. Porque todos los hombres serán poetas. ¿No entienden, tarados? Esta es la chispa madre. Dentro de un instante volarán por el aire todas las instalaciones de La Pirotecnia. Dentro de un instante seremos el monumento negativo: no un panteón, un agujero. Y, de acá a cien años, pondrán una placa recordatoria en el fondo. Una placa con el nombre de todos nosotros.
Núñez, con ambos brazos levantados, seguía descargando estrepitosamente la pistola. Como copos de nieve, caían, desde el cielo raso agujereado, blanquísimos trozos de yeso. Era el momento sublime, sinfónico. De pronto, también los ojos de los jefes empezaron a brillar de felicidad. Los del suelo se habían puesto de pie.
–Así me gusta, que entiendan. Las hecatombes no necesitan más que una chispita para propagar el fuego propiciatorio: ¡nosotros somos esa chispita! Veo la felicidad en todos los rostros. ¡Adelante, hermanos! Hermanos, sí. Muramos.
En efecto, la felicidad de todos los rostros, en especial la de los jefes ahora, iba en aumento. Alcanzó su paroxismo cuando los diez policías y los empleados del Vieytes entraron por la puerta vaivén. La operación fue breve: varios puñetazos, un chaleco de fuerza, el atraso del mecanismo de la bomba, su posterior inutilización y el barrido del piso.
Perdiguero palmeaba a Di Virgilio. El muchacho, sin embargo, no parecía satisfecho. Por fin, Parsimón le dijo:
–En retribución al servicio que le ha prestado a la compañía, desde el mes que viene recibirá doscientos pesos de aumento. Raimundi le silbó algo al oído. Parsimón dijo:
–Ochenta pesos de aumento.
Se daban las manos. Todos sonreían.
–Y ahora, a trabajar –quien hablaba era el gerente–. Porque ya lo ven: sólo el cumplimiento del deber da buenos frutos. Nuestro compañero Núñez durante dieciocho años fue un empleado excelente, un hombre respetable, y una sola llegada tarde, la única de su vida, bastó para trastornarlo.
Di Virgilio parecía triste, se miraba fijamente el dedo mayor. Después irguió la espalda. Las máquinas empezaron a teclear a sesenta palabras por minuto.
miércoles, 15 de febrero de 2017
Veintisiete. Giorgio Manganelli.
Un
señor que poseía un caballo de excepcional elegancia, una mansión
fortificada, tres criados y una viña, creyó entender, por la manera
como se habían dispuesto los cirros en torno al sol, que debía
abandonar Cornualles, en donde siempre había vivido, y dirigirse a
Roma, en donde, suponía, tendría ocasión de hablar con el
Emperador. No era un mitómano ni un aventurero, pero aquellos cirros
le hacían pensar. No empleó más de tres días en los preparativos,
escribió una vaga carta a su hermana, otra todavía más vaga a una
mujer que, por puro ocio, había pensado en pedir por esposa, ofreció
un sacrificio a los dioses y partió, una mañana fría y despejada.
Atravesó el canal que separa la Galia de Cornualles y no tardó en
encontrarse en una zona llena de bosques, sin ningún camino; el
cielo estaba agitado y él con frecuencia buscaba abrigo, con su
caballo, en grutas que no mostraban rastros de presencia humana. El
día decimosegundo encontró en un vado un esqueleto de hombre, con
una flecha entre las costillas: cuando lo tocó, se pulverizó, y la
flecha rodó entre los guijarros con un tintineo metálico. Al cabo
de un mes encontró una miserable aldea, habitada por aldeanos cuya
lengua no entendía. Le pareció que le prevenían de alguna cosa.
Tres días después encontró un gigante, de rostro obtuso y tres
ojos. Le salvó el velocísimo caballo y permaneció oculto durante
una semana en una selva en la que no penetraría jamás ningún
gigante. Al segundo mes cruzó un país de poblados elegantes,
ciudades llenas de gente, ruidosos mercados; encontró hombres de su
misma tierra, supo que una secreta tristeza arruinaba aquella región,
corroída por una lenta pestilencia. Cruzó los Alpes, comió lasagna
en Mutina y bebió vino espumoso. A mediados del tercer mes llegó a
Roma. Le pareció admirable, sin saber cuánto había decaído los
últimos diez años. Se hablaba de peste, de envenenamientos, de
emperadores viles o feroces, cuando no ambas cosas a un tiempo.
Puesto que había llegado a Roma, intentó vivir allí al menos un
año; enseñaba el córnico, practicaba esgrima, hacía dibujos
exóticos para uso de los picapedreros imperiales. En la arena mató
un toro y fue observado por un oficial de la corte. Un día encontró
al Emperador que, confundiéndolo con otro, lo miró con odio. Tres
días después el Emperador fue despedazado y el gentilhombre de
Cornualles aclamado emperador. Pero no era feliz. Siempre se
preguntaba qué habían querido decirle aquellos cirros. ¿Los había
entendido mal? Estaba meditabundo y atormentado; se tranquilizó el
día en que el oficial de la corte apuntó la espada contra su
garganta.
Centuria, cien breves novelas-río. Giorgio Manganelli, 1982.
Centuria, cien breves novelas-río. Giorgio Manganelli, 1982.
martes, 14 de febrero de 2017
Levantamiento del cadáver. Pablo Antoñana.
Aquel
andarín solitario cuando el atardecer de un día de octubre
vislumbra, entrevé, enterrado en dulces sombras por los hondones del
acantilado, allá el mar, allá un barco quieto, allá la caligrafía
de aves dibujadas, algo que semeja el cadáver de anciano vestido de
chaqué, peluquín, sombrero y botines de cuero. Viaje al cuartelillo
de la guardia civil, el sargento y dos números, cartucherín,
bigotes de caracol, caballo, marchen ar y ya están al rescate del
cadáver del viejito que no tiene rostro, está de costado, pero sí
sombrero, sí guantes, sí chaqué, sí peluquín, cuatro horas de
ahínco y ya el supuesto muerto asesinado se quitó la vida o perdió
pie cuando el paseo o... Corrillo de expectación, despejen o los
enhebro en el sable, pero no hubo ocasión pues como dejó constancia
con letra escolar, pulcra y limpia, de primor, en papel de barba el
sargento del puesto que firma y rubrica resultó ser un maniquí de
los Almacenes El Siglo, echado a la mar como cosa ya desbaratada por
el cansancio del uso.
lunes, 13 de febrero de 2017
Literatura. Julio Torri.
El novelista, en mangas de camisa, metió en la máquina de escribir una hoja de papel, la numeró, y se dispuso a relatar un abordaje de piratas. No conocía el mar y sin embargo iba a pintar los mares del Sur, turbulentos y misteriosos; no había tratado en su vida más que a empleados sin prestigio romántico y a vecinos pacíficos y oscuros, pero tenía que decir ahora cómo son los piratas; oía gorjear a los jilgueros de su mujer, y poblaba en esos instantes de albatros y grandes aves marinas los cielos sombríos y empavorecedores.
La lucha que sostenía con editores rapaces y con un público indiferente se le antojó el abordaje; y la miseria que amenazaba su hogar, el mar bravío. Y al escribir las olas en que se mecían cadáveres y mástiles rotos, el mísero escritor pensó en su vida sin triunfo, gobernada por fuerzas sordas y fatales, y a pesar de todo fascinante, mágica, sobrenatural.
La lucha que sostenía con editores rapaces y con un público indiferente se le antojó el abordaje; y la miseria que amenazaba su hogar, el mar bravío. Y al escribir las olas en que se mecían cadáveres y mástiles rotos, el mísero escritor pensó en su vida sin triunfo, gobernada por fuerzas sordas y fatales, y a pesar de todo fascinante, mágica, sobrenatural.
domingo, 12 de febrero de 2017
Tres cosas antes de morir. Sandro Centurión.
Plantar
un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Podía morir tranquilo.
Sin embargo cuando le llegó la hora se dio cuenta de que jamás
había viajado en barco, ni había escalado una montaña, ni se había
emborrachado con tequila, entonces se puso en campaña para hacer
esas tres cosas antes de morir. Las hizo en poco tiempo y ya en su
lecho de muerte cayó en la cuenta de que jamás había cazado un
tigre, ni había buceado en aguas cristalinas, ni le había cantado
una canción al oído a una muchacha. Se levantó de un salto y salió
corriendo. Un tiempo después estuvo a punto de morirse pero recordó
que nunca había comido helado de chocolate en la mañana, ni había
arrojado flores al río, ni había cantado ópera bajo la ducha.
Dicen que anda haciendo cosas increíbles por el mundo. Sólo tres cosas más antes de morir, dice y sigue viviendo.
Dicen que anda haciendo cosas increíbles por el mundo. Sólo tres cosas más antes de morir, dice y sigue viviendo.
sábado, 11 de febrero de 2017
De raíz. Miguel Mena.
Cuando
me dijeron que mi hijo no podría hablar nunca, que tenía un
cromosoma atravesado y una nube oscurecía la zona del cerebro donde
se amasa el pensamiento y se tejen las palabras, lo primero que
recordé fue que había planeado aprender con él los nombres de los
árboles. Lo ansiaba desde que nació: andar por el campo, juntos los
dos, y distinguir las hayas de los abedules, los arces, los castaños,
los quejigos, los robles y los enebros. Pensé en ello mientras por
detrás de la cara del médico, un rostro inexpresivo envenenado para
dar malas noticias, observaba los árboles de aquella clínica
meciéndose suavemente, como acunando una pena. Le pregunté al
doctor qué árboles eran aquellos y pareció tan extrañado por mi
pregunta que se encogió de hombros y no supo contestarme. Le noté
incómodo, como si quisiera dar la consulta por finalizada. Nos
despedimos, cogí a mi hijo en brazos, salimos de la clínica y al
cruzar el jardín, con el sol de espaldas, observé que nuestras
sombras dibujaban una silueta en la que yo era un tronco seco y aquel
niño de pelo rizado sobresalía como una gran flor que me brotaba.
jueves, 9 de febrero de 2017
Reunión. John Cheever.
La última vez que
vi a mi padre fue en la estación Grand Central. Yo venía de estar
con mi abuela en los montes Adirondacks, y me dirigía a una casita
de campo que mi madre había alquilado en el cabo; escribí a mi
padre diciéndole que pasaría hora y media en Nueva York debido al
cambio de trenes, y preguntándole si podíamos comer juntos. Su
secretaria me contestó que se reuniría conmigo en el mostrador de
información a mediodía, y, cuando aún estaban dando las doce, lo
vi venir a través de la multitud. Era un extraño para mí —mi
madre se había divorciado tres años antes y yo no lo había visto
desde entonces—, pero tan pronto como lo tuve delante sentí que
era mi padre, mi carne y mi sangre, mi futuro y mi fatalidad.
Comprendí que cuando fuera mayor me parecería a él; que tendría
que hacer mis planes contando con sus limitaciones. Era un hombre
corpulento, bien parecido, y me sentí feliz de volver a verlo. Me
dio una fuerte palmada en la espalda y me estrechó la mano.
—Hola, Charlie —dijo—. Hola, muchacho. Me gustaría que vinieses a mi club, pero está por las calles sesenta, y si tienes que coger un tren en seguida, será mejor que comamos algo por aquí cerca.
Me rodeó con el brazo y aspiré su aroma con la fruición con que mi madre huele una rosa. Era una agradable mezcla de whisky, loción para después del afeitado, betún, traje de lana y el característico olor de un varón de edad madura. Deseé que alguien nos viera juntos. Me hubiese gustado que nos hicieran una fotografía. Quería tener algún testimonio de que habíamos estado juntos.
Salimos de la estación y nos dirigimos hacia un restaurante por una calle secundaria. Todavía era pronto y el local estaba vacío. El barman discutía con un botones, y había un camarero muy viejo con una chaqueta roja junto a la puerta de la cocina. Nos sentamos, y mi padre lo llamó con voz potente:
—Kellner! —gritó—. Garçón! Cameriere! ¡Oiga usted!
Todo aquel alboroto parecía fuera de lugar en el restaurante vacío.
—¿Será posible que no nos atienda nadie aquí? —gritó—. Tenemos prisa.
Luego dio unas palmadas. Esto último atrajo la atención del camarero, que se dirigió hacia nuestra mesa arrastrando los pies.
—¿Esas palmadas eran para llamarme a mí? —preguntó.
—Cálmese, cálmese, sommelier—dijo mi padre—. Si no es pedirle demasiado, si no es algo que está por encima y más allá de la llamada del deber, nos gustaría tomar dos gibsons con ginebra Beefeater.
—No me gusta que nadie me llame dando palmadas —dijo el camarero.
—Debería haber traído el silbato —replicó mi padre—. Tengo un silbato que sólo oyen los camareros viejos. Ahora saque el bloc y el lápiz y procure enterarse bien: dos gibsons con Beefeater. Repita conmigo: dos gibsons con Beefeater.
—Creo que será mejor que se vayan a otro sitio —dijo el camarero sin perder la compostura.
—Ésa es una de las sugerencias más brillantes que he oído nunca —señaló mi padre—. Vámonos de aquí, Charlie.
Seguí a mi padre y entramos en otro restaurante. Esta vez no armó tanto alboroto. Nos trajeron las bebidas, y empezó a someterme a un verdadero interrogatorio sobre la temporada de béisbol. Al cabo de un rato golpeó el borde de la copa vacía con el cuchillo y empezó a gritar otra vez:
—Garçon! Cameriere! Kellner! ¡Oiga usted! ¿Le molestaría mucho traernos otros dos de lo mismo?
—¿Cuántos años tiene el muchacho? —preguntó el camarero.
—Eso no es en absoluto de su incumbencia —dijo mi padre.
—Lo siento, señor, pero no le serviré más bebidas alcohólicas al muchacho.
—De acuerdo, yo también tengo algo que comunicarle —dijo mi padre—. Algo verdaderamente interesante. Sucede que éste no es el único restaurante de Nueva York.
Acaban de abrir otro en la esquina. Vámonos, Charlie.
Pagó la cuenta y nos trasladamos de aquél a otro restaurante. Los camareros vestían americanas de color rosa, semejantes a chaquetas de caza, y las paredes estaban adornadas con arneses de caballos. Nos sentamos y mi padre empezó a gritar de nuevo:
—¡Que venga el encargado de la jauría! ¿Qué tal los zorros este año? Quisiéramos una última copa antes de empezar a cabalgar. Para ser más exactos, dos bibsons con Geefeater.
—¿Dos bibsons con Geefeater? —preguntó el camarero, sonriendo.
—Sabe muy bien lo que quiero —replicó mi padre, muy enojado—. Quiero dos gibsons con Beefeater, y los quiero de prisa. Las cosas han cambiado en la vieja y alegre Inglaterra. Por lo menos eso es lo que dice mi amigo el duque. Veamos qué tal es la producción inglesa en lo que a cócteles se refiere.
—Esto no es Inglaterra —repuso el camarero.
—No discuta conmigo. Limítese a hacer lo que se le pide.
—Creí que quizá le gustaría saber dónde se encuentra —dijo el camarero.
—Si hay algo que no soporto, es un criado impertinente —declaró mi padre—. Vámonos, Charlie.
El cuarto establecimiento en el que entramos era italiano.
—Buongiorno —dijo mi padre—. Per favore, possiamo avere due cocktail americani, forti fortio. Molto gin, poco vermut.
—No entiendo el italiano —respondió el camarero.
—No me venga con ésas —dijo mi padre—. Entiende usted el italiano y sabe perfectamente bien que lo entiende. Vogliamo due cocktail americani. Subito.
El camarero se alejó y habló con el encargado, que se acercó a nuestra mesa y dijo:
—Lo siento, señor, pero esta mesa está reservada.
—De acuerdo —asintió mi padre—. Denos otra.
—Todas las mesas están reservadas —declaró el encargado.
—Ya entiendo. No desean tenernos por clientes, ¿no es eso? Pues váyanse al infierno. Vada all’ inferno. Será mejor que nos marchemos, Charlie.
—Tengo que coger el tren —dije.
—Lo siento mucho, hijito —dijo mi padre—. Lo siento muchísimo. —Me rodeó con el brazo y me estrechó contra sí—. Te acompaño a la estación. Si hubiéramos tenido tiempo de ir a mi club…
—No tiene importancia, papá —dije.
—Voy a comprarte un periódico —dijo—. Voy a comprarte un periódico para que leas en el tren.
Se acercó a un quiosco y pidió:
—Mi buen amigo, ¿sería usted tan amable de obsequiarme con uno de sus absurdos e insustanciales periódicos de la tarde? —El vendedor se volvió de espaldas y se puso a contemplar fijamente la portada de una revista—. ¿Es acaso pedir demasiado, señor mío? —insistió mi padre—, ¿es quizá demasiado difícil venderme uno de sus desagradables especímenes de periodismo sensacionalista?
—Tengo que irme, papá —dije—. Es tarde.
—Espera un momento, hijito —replicó—. Sólo un momento. Estoy esperando a que este sujeto me dé una contestación.
—Hasta la vista, papá —dije; bajé la escalera, tomé el tren, y aquélla fue la última vez que vi a mi padre.
—Hola, Charlie —dijo—. Hola, muchacho. Me gustaría que vinieses a mi club, pero está por las calles sesenta, y si tienes que coger un tren en seguida, será mejor que comamos algo por aquí cerca.
Me rodeó con el brazo y aspiré su aroma con la fruición con que mi madre huele una rosa. Era una agradable mezcla de whisky, loción para después del afeitado, betún, traje de lana y el característico olor de un varón de edad madura. Deseé que alguien nos viera juntos. Me hubiese gustado que nos hicieran una fotografía. Quería tener algún testimonio de que habíamos estado juntos.
Salimos de la estación y nos dirigimos hacia un restaurante por una calle secundaria. Todavía era pronto y el local estaba vacío. El barman discutía con un botones, y había un camarero muy viejo con una chaqueta roja junto a la puerta de la cocina. Nos sentamos, y mi padre lo llamó con voz potente:
—Kellner! —gritó—. Garçón! Cameriere! ¡Oiga usted!
Todo aquel alboroto parecía fuera de lugar en el restaurante vacío.
—¿Será posible que no nos atienda nadie aquí? —gritó—. Tenemos prisa.
Luego dio unas palmadas. Esto último atrajo la atención del camarero, que se dirigió hacia nuestra mesa arrastrando los pies.
—¿Esas palmadas eran para llamarme a mí? —preguntó.
—Cálmese, cálmese, sommelier—dijo mi padre—. Si no es pedirle demasiado, si no es algo que está por encima y más allá de la llamada del deber, nos gustaría tomar dos gibsons con ginebra Beefeater.
—No me gusta que nadie me llame dando palmadas —dijo el camarero.
—Debería haber traído el silbato —replicó mi padre—. Tengo un silbato que sólo oyen los camareros viejos. Ahora saque el bloc y el lápiz y procure enterarse bien: dos gibsons con Beefeater. Repita conmigo: dos gibsons con Beefeater.
—Creo que será mejor que se vayan a otro sitio —dijo el camarero sin perder la compostura.
—Ésa es una de las sugerencias más brillantes que he oído nunca —señaló mi padre—. Vámonos de aquí, Charlie.
Seguí a mi padre y entramos en otro restaurante. Esta vez no armó tanto alboroto. Nos trajeron las bebidas, y empezó a someterme a un verdadero interrogatorio sobre la temporada de béisbol. Al cabo de un rato golpeó el borde de la copa vacía con el cuchillo y empezó a gritar otra vez:
—Garçon! Cameriere! Kellner! ¡Oiga usted! ¿Le molestaría mucho traernos otros dos de lo mismo?
—¿Cuántos años tiene el muchacho? —preguntó el camarero.
—Eso no es en absoluto de su incumbencia —dijo mi padre.
—Lo siento, señor, pero no le serviré más bebidas alcohólicas al muchacho.
—De acuerdo, yo también tengo algo que comunicarle —dijo mi padre—. Algo verdaderamente interesante. Sucede que éste no es el único restaurante de Nueva York.
Acaban de abrir otro en la esquina. Vámonos, Charlie.
Pagó la cuenta y nos trasladamos de aquél a otro restaurante. Los camareros vestían americanas de color rosa, semejantes a chaquetas de caza, y las paredes estaban adornadas con arneses de caballos. Nos sentamos y mi padre empezó a gritar de nuevo:
—¡Que venga el encargado de la jauría! ¿Qué tal los zorros este año? Quisiéramos una última copa antes de empezar a cabalgar. Para ser más exactos, dos bibsons con Geefeater.
—¿Dos bibsons con Geefeater? —preguntó el camarero, sonriendo.
—Sabe muy bien lo que quiero —replicó mi padre, muy enojado—. Quiero dos gibsons con Beefeater, y los quiero de prisa. Las cosas han cambiado en la vieja y alegre Inglaterra. Por lo menos eso es lo que dice mi amigo el duque. Veamos qué tal es la producción inglesa en lo que a cócteles se refiere.
—Esto no es Inglaterra —repuso el camarero.
—No discuta conmigo. Limítese a hacer lo que se le pide.
—Creí que quizá le gustaría saber dónde se encuentra —dijo el camarero.
—Si hay algo que no soporto, es un criado impertinente —declaró mi padre—. Vámonos, Charlie.
El cuarto establecimiento en el que entramos era italiano.
—Buongiorno —dijo mi padre—. Per favore, possiamo avere due cocktail americani, forti fortio. Molto gin, poco vermut.
—No entiendo el italiano —respondió el camarero.
—No me venga con ésas —dijo mi padre—. Entiende usted el italiano y sabe perfectamente bien que lo entiende. Vogliamo due cocktail americani. Subito.
El camarero se alejó y habló con el encargado, que se acercó a nuestra mesa y dijo:
—Lo siento, señor, pero esta mesa está reservada.
—De acuerdo —asintió mi padre—. Denos otra.
—Todas las mesas están reservadas —declaró el encargado.
—Ya entiendo. No desean tenernos por clientes, ¿no es eso? Pues váyanse al infierno. Vada all’ inferno. Será mejor que nos marchemos, Charlie.
—Tengo que coger el tren —dije.
—Lo siento mucho, hijito —dijo mi padre—. Lo siento muchísimo. —Me rodeó con el brazo y me estrechó contra sí—. Te acompaño a la estación. Si hubiéramos tenido tiempo de ir a mi club…
—No tiene importancia, papá —dije.
—Voy a comprarte un periódico —dijo—. Voy a comprarte un periódico para que leas en el tren.
Se acercó a un quiosco y pidió:
—Mi buen amigo, ¿sería usted tan amable de obsequiarme con uno de sus absurdos e insustanciales periódicos de la tarde? —El vendedor se volvió de espaldas y se puso a contemplar fijamente la portada de una revista—. ¿Es acaso pedir demasiado, señor mío? —insistió mi padre—, ¿es quizá demasiado difícil venderme uno de sus desagradables especímenes de periodismo sensacionalista?
—Tengo que irme, papá —dije—. Es tarde.
—Espera un momento, hijito —replicó—. Sólo un momento. Estoy esperando a que este sujeto me dé una contestación.
—Hasta la vista, papá —dije; bajé la escalera, tomé el tren, y aquélla fue la última vez que vi a mi padre.
miércoles, 8 de febrero de 2017
Fecundación. Eva Díaz Riobello.
Hay
una flor singular, de pétalos diminutos y blancura exquisita, que
crece en los desiertos de Argelia y cuyos ramilletes entretejidos
entre los rizos púbicos de las novias se usaban antiguamente en las
bodas nómadas. Su aroma azucarado, mezclado con el sudor que
transpiraban las jóvenes vírgenes bajo sus trajes, no tardaba en
llegar a la nariz del esposo, encendiendo bajo su cintura un fuego
tal que, al caer la noche, garantizaba la consumación exitosa del
matrimonio. Sin embargo, pocos conocían hasta ahora la existencia de
una especie minúscula de araña que anida en los pistilos de estas
flores y que, en ocasiones, ejercía de invitado imprevisto en el
lecho marital, llegándose a colar en lugares más recónditos donde
soltaba sus huevos y moría. La presencia de este parásito no se
detectaba hasta meses después del enlace, cuando la esposa
alumbraba a un bebé envuelto en crisálidas y -solo a veces-
parcialmente devorado por sus hermanas artrópodas.
Pelos. Microlocas, 2016. (Foto, Eva Díaz Riobello con un ejemplar del libro)
Pelos. Microlocas, 2016. (Foto, Eva Díaz Riobello con un ejemplar del libro)
martes, 7 de febrero de 2017
Suciedad. Etgar Keret.
Supongamos
que yo ahora estoy muerto, o que abro una lavandería de
autoservicio, la primera de Israel. Alquilo un pequeño local, algo
abandonado, en la parte sur de la ciudad, y lo pinto todo de azul. Al
principio hay sólo cuatro lavadoras y un aparato especial que vende
fichas. Después meto también una tele y hasta una máquina
tragaperras, un pinball. O que estoy tendido en el suelo de mi cuarto
de baño con un balazo en la sien. Me encuentra mi padre. Al
principio no se da cuenta de la sangre. Cree que estoy dormitando o
que estoy tomándole el pelo con uno de mis estúpidos jueguecitos.
Es sólo cuando me toca la nuca y nota algo caliente y pegajoso que
le escurre desde los dedos en dirección al brazo cuando se da cuenta
de que algo no anda bien. Las personas que van a lavar a una
lavandería autoservicio son personas solitarias. No hace falta ser
un genio para darse cuenta de ello. Porque yo, que no soy un genio,
me he dado cuenta. Por eso procuro que siempre haya en la lavandería
un ambiente que suavice la sensación de soledad. He puesto muchas
teles, unas máquinas que te dan las gracias con una voz muy humana
cuando compras las fichas, y unas fotos de manifestaciones gigantes
colgadas en las paredes. Las mesas para doblar la ropa están hechas
de manera que obligan a que sean muchos los que las usen a la vez. Y
no es por ahorrar, sino que tiene su propósito. Son muchas las
parejas que se han conocido en mi negocio gracias a esas mesas.
Personas que un día fueron solitarias y que hoy tienen a alguien, a
veces incluso a más de una persona que se duerme a su lado por la
noche y que los empuja en medio del sueño. Lo primero que hace mi
padre es lavarse las manos. Sólo después llama a una ambulancia.
Ese lavado de manos le va a costar caro. Hasta el día de su muerte
no se va a perdonar a sí mismo el haberse lavado las manos. Hasta se
avergonzará de contárselo a nadie. Cómo su hijo yace ahí
agonizante a su lado y él, en lugar de sentir pena, compasión o
miedo, algo, no consigue sentir nada más que asco. La lavandería
esa se convertirá en una red de lavanderías. Una red que se hará
fuerte sobre todo en Tel Aviv pero que también tendrá éxito en la
periferia. La lógica tras ese éxito será muy sencilla: donde haya
gente sola y ropa sucia, siempre acudirán a mí. Después de que mi
madre muera, hasta mi padre vendrá a lavarse la ropa en una de esas
filiales. Nunca conocerá ahí a una pareja ni hará un amigo, pero
las expectativas de llegar a conseguirlo lo empujarán a acudir una y
otra vez y a mantener un soplo de esperanza.
Un hombre sin cabeza. Etgar Keret, 2011.
Un hombre sin cabeza. Etgar Keret, 2011.
lunes, 6 de febrero de 2017
Sobre la frugalidad. Woody Allen.
Mientras
uno pasa por la vida, es extremadamente importante conservar el
capital, y no se debe gastar el dinero en simplezas, como licor de
pera o un sombrero de oro macizo. El dinero no lo es todo, pero es
mejor que la salud. A fin de cuentas, no se puede ir a la carnicería
y decirle al carnicero: “Mira qué moreno estoy, y además no me
resfrío nunca”, y suponer que va a regalarte su mercancía. (Al
menos, naturalmente, que el carnicero sea un idiota.) El dinero es
mejor que la pobreza, aunque solo sea por razones financieras. No es
que con él se pueda comprar la felicidad. Toma el caso de la hormiga
y la cigarra: la cigarra se divirtió todo el verano, mientras la
hormiga trabajaba y ahorraba. Cuando llegó el invierno, la cigarra
no tenía nada, pero la hormiga se quejaba de dolores en el pecho. La
vida es dura para los insectos. Y no creáis que los ratones se lo
pasan muy bien tampoco. La cuestión es que todos necesitamos un nido
en el que refugiarnos, pero no mientras se lleve un traje bueno.
Para terminar, tengamos presente que es más fácil gastar dos dólares que ahorrar uno. Y por el amor de Dios no invirtáis dinero con ninguna agencia de bolsa en la que uno de los socios se llame Casanova.
Sin plumas, Woody Allen, 1966.
Para terminar, tengamos presente que es más fácil gastar dos dólares que ahorrar uno. Y por el amor de Dios no invirtáis dinero con ninguna agencia de bolsa en la que uno de los socios se llame Casanova.
Sin plumas, Woody Allen, 1966.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)