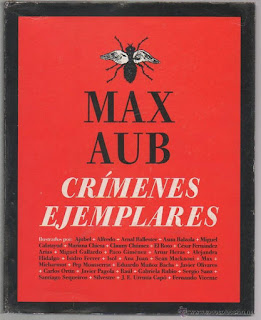En
el silencio absoluto tronó la voz estremecedora: ¡Hágase la luz!
Las
partículas de oscuridad, flotando en el infinito espacio,
percibieron una vibración y se miraron entre sí, azoradas. Aún no
existía la palabra luz, ni la palabra hágase, ni siquiera el
concepto palabra. Y la noche perduró inconmovida.
¡HÁGASE
LA LUZ! volvió a ordenar la voz, ya más perentoria.
Sin
resultado alguno.
Entonces,
en la opacidad reinante, Aquél de las palabras recién estrenadas
hubo de concentrar su esencia hasta producir algo como un
protuberante punto condensado que al ser oprimido hizo clic. Y cundió
la claridad como un destello. Y se pudo oír la queja de ese Alguien:
-¡Ufa!
¡Tengo que hacerlo todo Yo!
sábado, 31 de marzo de 2018
viernes, 30 de marzo de 2018
La madre de Ernesto. Abelardo Castillo.
Si Ernesto se enteró
de que ella había vuelto (cómo había vuelto), nunca lo supe, pero
el caso es que poco después se fue a vivir a El Tala, y, en todo
aquel verano, sólo volvimos a verlo una o dos veces. Costaba trabajo
mirarlo de frente. Era como si la idea que Julio nos había metido en
la cabeza —porque la idea fue de él, de Julio, y era una idea
extraña, turbadora: sucia— nos hiciera sentir culpables. No es que
uno fuera puritano, no. A esa edad, y en un sitio como aquél, nadie
es puritano. Pero justamente por eso, porque no lo éramos, porque no
teníamos nada de puros o piadosos y al fin de cuentas nos parecíamos
bastante a casi todo el mundo, es que la idea tenía algo que
turbaba. Cierta cosa inconfesable, cruel. Atractiva. Sobre todo,
atractiva.
Fue hace mucho. Todavía estaba el Alabama, aquella estación de servicio que habían construido a la salida de la ciudad, sobre la ruta. El Alabama era una especie de restorán inofensivo, inofensivo de día, al menos, pero que alrededor de medianoche se transformaba en algo así como un rudimentario club nocturno. Dejó de ser rudimentario cuando al turco se le ocurrió agregar unos cuartos en el primer piso y traer mujeres. Una mujer trajo.
—¡No!
—Sí. Una mujer.
—¿De dónde la trajo?
Julio asumió esa actitud misteriosa, que tan bien conocíamos —porque él tenía un particular virtuosismo de gestos, palabras, inflexiones que lo hacían raramente notorio, y envidiable, como a un módico Brummel de provincias—, y luego, en voz baja, preguntó:
—¿Por dónde anda Ernesto?
En el campo, dije yo. En los veranos Ernesto iba a pasar unas semanas a El Tala, y esto venía sucediendo desde que el padre, a causa de aquello que pasó con la mujer, ya no quiso regresar al pueblo. Yo dije en el campo, y después pregunté:
—¿Qué tiene que ver Ernesto?
Julio sacó un cigarrillo. Sonreía.
—¿Saben quién es la mujer que trajo el turco?
Nos miramos. Yo me acordaba ahora de la madre de Ernesto. Nadie habló. Se había ido hacía cuatro años, con una de esas compañías teatrales que recorren los pueblos: descocada, dijo esa vez mi abuela. Era una mujer linda. Morena y amplia: yo me acordaba. Y no debía de ser muy mayor, quién sabe si tendría cuarenta años.
—Atorranta, ¿no?
Hubo un silencio y fue entonces cuando Julio nos clavó aquella idea entre los ojos. O, a lo mejor, ya la teníamos.
—Si no fuera la madre…
No dijo más que eso.
Quién sabe. Tal vez Ernesto se enteró, pues durante aquel verano sólo lo vimos una o dos veces (más tarde, según dicen, el padre vendió todo y nadie volvió a hablar de ellos), y, las pocas veces que lo vimos, costaba trabajo mirarlo de frente.
—Culpables de qué, che. Al fin de cuentas es una mujer de la vida, y hace tres meses que está en el Alabama. Y si esperamos que el turco traiga otra, nos vamos a morir de viejos.
Después, él, Julio, agregaba que sólo era necesario conseguir un auto, ir, pagar y después me cuentan, y que si no nos animábamos a acompañarlo se buscaba alguno que no fuera tan braguetón, y Aníbal y yo no íbamos a dejar que nos dijera eso.
—Pero es la madre.
—La madre. ¿A qué llamás madre vos?: una chancha también pare chanchitos.
—Y se los come.
—Claro que se los come. ¿Y entonces?
—Y eso qué tiene que ver. Ernesto se crió con nosotros.
Yo dije algo acerca de las veces que habíamos jugado juntos; después me quedé pensando, y alguien, en voz alta, formuló exactamente lo que yo estaba pensando. Tal vez fui yo:
—Se acuerdan cómo era.
Claro que nos acordábamos, hacía tres meses que nos veníamos acordando. Era morena y amplia; no tenía nada de maternal.
—Y además ya fue medio pueblo. Los únicos somos nosotros.
Nosotros: los únicos. El argumento tenía la fuerza de una provocación, y también era una provocación que ella hubiese vuelto. Y entonces, puercamente, todo parecía más fácil. Hoy creo —quién sabe— que, de haberse tratado de una mujer cualquiera, acaso ni habríamos pensado seriamente en ir. Quién sabe. Daba un poco de miedo decirlo, pero, en secreto, ayudábamos a Julio para que nos convenciera; porque lo equívoco, lo inconfesable, lo monstruosamente atractivo de todo eso, era, tal vez, que se trataba de la madre de uno de nosotros.
—No digas porquerías, querés —me dijo Aníbal.
Una semana más tarde, Julio aseguró que esa misma noche conseguiría el automóvil. Aníbal y yo lo esperábamos en el bulevar.
—No se lo deben de haber prestado.
—A lo mejor se echó atrás.
Lo dije como con desprecio, me acuerdo perfectamente. Sin embargo fue una especie de plegaria: a lo mejor se echó atrás. Aníbal tenía la voz extraña, voz de indiferencia:
—No lo voy a esperar toda la noche; si dentro de diez minutos no viene, yo me voy.
—¿Cómo será ahora?
—Quién… ¿la tipa?
Estuvo a punto de decir: la madre. Se lo noté en la cara. Dijo la tipa. Diez minutos son largos, y entonces cuesta trabajo olvidarse de cuando íbamos a jugar con Ernesto, y ella, la mujer morena y amplia, nos preguntaba si queríamos quedarnos a tomar la leche. La mujer morena. Amplia.
—Esto es una asquerosidad, che.
—Tenés miedo —dije yo.
—Miedo no; otra cosa.
Me encogí de hombros.
—Por lo general, todas éstas tienen hijos. Madre de alguno iba a ser.
–No es lo mismo. A Ernesto lo conocemos.
Dije que eso no era lo peor. Diez minutos. Lo peor era que ella nos conocía a nosotros, y que nos iba a mirar. Sí. No sé por qué, pero yo estaba convencido de una cosa: cuando ella nos mirase iba a pasar algo.
Aníbal tenía cara de asustado ahora, y diez minutos son largos. Preguntó:
—¿Y si nos echa?
Iba a contestarle cuando se me hizo un nudo en el estómago: por la calle principal venía el estruendo de un coche con el escape libre.
—Es Julio —dijimos a dúo.
El auto tomó una curva prepotente. Todo en él era prepotente: el buscahuellas, el escape. Infundía ánimos. La botella que trajo también infundía ánimos.
—Se la robé a mi viejo.
Le brillaban los ojos. A Aníbal y a mí, después de los primeros tragos, también nos brillaban los ojos. Tomamos por la Calle de los Paraísos, en dirección al paso a nivel. A ella también le brillaban los ojos cuando éramos chicos, o ahora me parecía que se los había visto brillar. Y se pintaba, se pintaba mucho. La boca, sobre todo.
—Fumaba, ¿te acordás?
Todos estábamos pensando lo mismo, pues esto último no lo había dicho yo, sino Aníbal: lo que yo dije fue que sí, que me acordaba, y agregué que por algo se empieza.
—¿Cuánto falta?
—Diez minutos.
Y los diez minutos volvieron a ser largos: pero ahora eran largos exactamente al revés. No sé. Acaso era porque yo me acordaba, todos nos acordábamos, de aquella tarde cuando ella estaba limpiando el piso, y era verano, y el escote al agacharse se le separó del cuerpo, y nosotros nos habíamos codeado.
Julio apretó el acelerador.
—Al fin de cuentas, es un castigo —tu voz, Aníbal, no era convincente—: una venganza en nombre de Ernesto, para que no sea atorranta.
—¡Qué castigo ni castigo!
Alguien, creo que fui yo, dijo una obscenidad bestial. Claro que fui yo. Los tres nos reímos a carcajadas y Julio aceleró más.
—¿Y si nos hace echar?
—¡Estás mal de la cabeza vos! ¡En cuanto se haga la estrecha lo hablo al turco, o armo un escándalo que les cierran el boliche por desconsideración con la clientela!
A esa hora no había mucha gente en el bar: algún viajante y dos o tres camioneros. Del pueblo, nadie. Y, vaya a saber por qué, esto último me hizo sentir audaz. Impune. Le guiñé el ojo a la rubiecita que estaba detrás del mostrador; Julio, mientras tanto, hablaba con el turco. El turco nos miró como si nos estudiara, y por la cara desafiante que puso Aníbal me di cuenta de que él también se sentía audaz. El turco le dijo a la rubiecita:
—Llevalos arriba.
La rubiecita subiendo los escalones: me acuerdo de sus piernas. Y de cómo movía las caderas al subir. También me acuerdo de que le dije una indecencia, y que la chica me contestó con otra, cosa que (tal vez por el coñac que tomamos en el coche, o por la ginebra del mostrador) nos causó mucha gracia. Después estábamos en una sala pulcra, impersonal, casi recogida, en la que había una mesa pequeña: la salita de espera de un dentista. Pensé a ver si nos sacan una muela. Se lo dije a los otros:
—A ver si nos sacan una muela.
Era imposible aguantar la risa, pero tratábamos de no hacer ruido. Las cosas se decían en voz muy baja.
—Como en misa —dijo Julio, y a todos volvió a parecernos notablemente divertido; sin embargo, nada fue tan gracioso como cuando Aníbal, tapándose la boca y con una especie de resoplido, agregó:
—¡Mirá si en una de esas sale el cura de adentro!
Me dolía el estómago y tenía la garganta seca. De la risa, creo. Pero de pronto nos quedamos serios. El que estaba dentro salió. Era un hombre bajo, rechoncho; tenía aspecto de cerdito. Un cerdito satisfecho. Señalando con la cabeza hacia la habitación, hizo un gesto: se mordió el labio y puso los ojos en blanco. Después, mientras se oían los pasos del hombre que bajaba, Julio preguntó:
—¿Quién pasa?
Nos miramos. Hasta ese momento no se me había ocurrido, o no había dejado que se me ocurriese, que íbamos a estar solos, separados —eso: separados— delante de ella. Me encogí de hombros.
—Qué sé yo. Cualquiera.
Por la puerta a medio abrir se oía el ruido del agua saliendo de una canilla. Lavatorio. Después, un silencio y una luz que nos dio en la cara, la puerta acababa de abrirse del todo. Ahí estaba ella. Nos quedamos mirándola, fascinados. El deshabillé entreabierto y la tarde de aquel verano, antes, cuando todavía era la madre de Ernesto y el vestido se le separó del cuerpo y nos decía si queríamos quedarnos a tomar la leche. Sólo que la mujer era rubia ahora. Rubia y amplia. Sonreía con una sonrisa profesional: una sonrisa vagamente infame.
—¿Bueno?
Su voz, inesperada, me sobresaltó: era la misma. Algo, sin embargo, había cambiado en ella, en la voz. La mujer volvió a sonreír y repitió “bueno”, y era como una orden: una orden pegajosa y caliente. Tal vez fue por eso que, los tres juntos, nos pusimos de pie. Su deshabillé, me acuerdo, era oscuro, casi traslúcido.
—Voy yo —murmuró Julio, y se adelantó, resuelto.
Alcanzó a dar dos pasos. nada más que dos. Porque ella entonces nos miró de lleno, y él, de golpe, se detuvo. Se detuvo quién sabe por qué: de miedo, o de vergüenza tal vez, o de asco. Y ahí se terminó todo. Porque ella nos miraba y yo sabía que, cuando nos mirase, iba a pasar algo. Los tres nos habíamos quedado inmóviles, clavados en el piso; y al vernos así, titubeantes, vaya a saber con qué caras, el rostro de ella se fue transfigurando lenta, gradualmente, hasta adquirir una expresión extraña y terrible. Sí. Porque al principio, durante unos segundos, fue perplejidad o incomprensión. Después no. Después pareció haber entendido oscuramente algo, y nos miró con miedo, desgarrada, interrogante. Entonces lo dijo. Dijo si le había pasado algo a él, a Ernesto.
Cerrándose el deshabillé lo dijo.
Fue hace mucho. Todavía estaba el Alabama, aquella estación de servicio que habían construido a la salida de la ciudad, sobre la ruta. El Alabama era una especie de restorán inofensivo, inofensivo de día, al menos, pero que alrededor de medianoche se transformaba en algo así como un rudimentario club nocturno. Dejó de ser rudimentario cuando al turco se le ocurrió agregar unos cuartos en el primer piso y traer mujeres. Una mujer trajo.
—¡No!
—Sí. Una mujer.
—¿De dónde la trajo?
Julio asumió esa actitud misteriosa, que tan bien conocíamos —porque él tenía un particular virtuosismo de gestos, palabras, inflexiones que lo hacían raramente notorio, y envidiable, como a un módico Brummel de provincias—, y luego, en voz baja, preguntó:
—¿Por dónde anda Ernesto?
En el campo, dije yo. En los veranos Ernesto iba a pasar unas semanas a El Tala, y esto venía sucediendo desde que el padre, a causa de aquello que pasó con la mujer, ya no quiso regresar al pueblo. Yo dije en el campo, y después pregunté:
—¿Qué tiene que ver Ernesto?
Julio sacó un cigarrillo. Sonreía.
—¿Saben quién es la mujer que trajo el turco?
Nos miramos. Yo me acordaba ahora de la madre de Ernesto. Nadie habló. Se había ido hacía cuatro años, con una de esas compañías teatrales que recorren los pueblos: descocada, dijo esa vez mi abuela. Era una mujer linda. Morena y amplia: yo me acordaba. Y no debía de ser muy mayor, quién sabe si tendría cuarenta años.
—Atorranta, ¿no?
Hubo un silencio y fue entonces cuando Julio nos clavó aquella idea entre los ojos. O, a lo mejor, ya la teníamos.
—Si no fuera la madre…
No dijo más que eso.
Quién sabe. Tal vez Ernesto se enteró, pues durante aquel verano sólo lo vimos una o dos veces (más tarde, según dicen, el padre vendió todo y nadie volvió a hablar de ellos), y, las pocas veces que lo vimos, costaba trabajo mirarlo de frente.
—Culpables de qué, che. Al fin de cuentas es una mujer de la vida, y hace tres meses que está en el Alabama. Y si esperamos que el turco traiga otra, nos vamos a morir de viejos.
Después, él, Julio, agregaba que sólo era necesario conseguir un auto, ir, pagar y después me cuentan, y que si no nos animábamos a acompañarlo se buscaba alguno que no fuera tan braguetón, y Aníbal y yo no íbamos a dejar que nos dijera eso.
—Pero es la madre.
—La madre. ¿A qué llamás madre vos?: una chancha también pare chanchitos.
—Y se los come.
—Claro que se los come. ¿Y entonces?
—Y eso qué tiene que ver. Ernesto se crió con nosotros.
Yo dije algo acerca de las veces que habíamos jugado juntos; después me quedé pensando, y alguien, en voz alta, formuló exactamente lo que yo estaba pensando. Tal vez fui yo:
—Se acuerdan cómo era.
Claro que nos acordábamos, hacía tres meses que nos veníamos acordando. Era morena y amplia; no tenía nada de maternal.
—Y además ya fue medio pueblo. Los únicos somos nosotros.
Nosotros: los únicos. El argumento tenía la fuerza de una provocación, y también era una provocación que ella hubiese vuelto. Y entonces, puercamente, todo parecía más fácil. Hoy creo —quién sabe— que, de haberse tratado de una mujer cualquiera, acaso ni habríamos pensado seriamente en ir. Quién sabe. Daba un poco de miedo decirlo, pero, en secreto, ayudábamos a Julio para que nos convenciera; porque lo equívoco, lo inconfesable, lo monstruosamente atractivo de todo eso, era, tal vez, que se trataba de la madre de uno de nosotros.
—No digas porquerías, querés —me dijo Aníbal.
Una semana más tarde, Julio aseguró que esa misma noche conseguiría el automóvil. Aníbal y yo lo esperábamos en el bulevar.
—No se lo deben de haber prestado.
—A lo mejor se echó atrás.
Lo dije como con desprecio, me acuerdo perfectamente. Sin embargo fue una especie de plegaria: a lo mejor se echó atrás. Aníbal tenía la voz extraña, voz de indiferencia:
—No lo voy a esperar toda la noche; si dentro de diez minutos no viene, yo me voy.
—¿Cómo será ahora?
—Quién… ¿la tipa?
Estuvo a punto de decir: la madre. Se lo noté en la cara. Dijo la tipa. Diez minutos son largos, y entonces cuesta trabajo olvidarse de cuando íbamos a jugar con Ernesto, y ella, la mujer morena y amplia, nos preguntaba si queríamos quedarnos a tomar la leche. La mujer morena. Amplia.
—Esto es una asquerosidad, che.
—Tenés miedo —dije yo.
—Miedo no; otra cosa.
Me encogí de hombros.
—Por lo general, todas éstas tienen hijos. Madre de alguno iba a ser.
–No es lo mismo. A Ernesto lo conocemos.
Dije que eso no era lo peor. Diez minutos. Lo peor era que ella nos conocía a nosotros, y que nos iba a mirar. Sí. No sé por qué, pero yo estaba convencido de una cosa: cuando ella nos mirase iba a pasar algo.
Aníbal tenía cara de asustado ahora, y diez minutos son largos. Preguntó:
—¿Y si nos echa?
Iba a contestarle cuando se me hizo un nudo en el estómago: por la calle principal venía el estruendo de un coche con el escape libre.
—Es Julio —dijimos a dúo.
El auto tomó una curva prepotente. Todo en él era prepotente: el buscahuellas, el escape. Infundía ánimos. La botella que trajo también infundía ánimos.
—Se la robé a mi viejo.
Le brillaban los ojos. A Aníbal y a mí, después de los primeros tragos, también nos brillaban los ojos. Tomamos por la Calle de los Paraísos, en dirección al paso a nivel. A ella también le brillaban los ojos cuando éramos chicos, o ahora me parecía que se los había visto brillar. Y se pintaba, se pintaba mucho. La boca, sobre todo.
—Fumaba, ¿te acordás?
Todos estábamos pensando lo mismo, pues esto último no lo había dicho yo, sino Aníbal: lo que yo dije fue que sí, que me acordaba, y agregué que por algo se empieza.
—¿Cuánto falta?
—Diez minutos.
Y los diez minutos volvieron a ser largos: pero ahora eran largos exactamente al revés. No sé. Acaso era porque yo me acordaba, todos nos acordábamos, de aquella tarde cuando ella estaba limpiando el piso, y era verano, y el escote al agacharse se le separó del cuerpo, y nosotros nos habíamos codeado.
Julio apretó el acelerador.
—Al fin de cuentas, es un castigo —tu voz, Aníbal, no era convincente—: una venganza en nombre de Ernesto, para que no sea atorranta.
—¡Qué castigo ni castigo!
Alguien, creo que fui yo, dijo una obscenidad bestial. Claro que fui yo. Los tres nos reímos a carcajadas y Julio aceleró más.
—¿Y si nos hace echar?
—¡Estás mal de la cabeza vos! ¡En cuanto se haga la estrecha lo hablo al turco, o armo un escándalo que les cierran el boliche por desconsideración con la clientela!
A esa hora no había mucha gente en el bar: algún viajante y dos o tres camioneros. Del pueblo, nadie. Y, vaya a saber por qué, esto último me hizo sentir audaz. Impune. Le guiñé el ojo a la rubiecita que estaba detrás del mostrador; Julio, mientras tanto, hablaba con el turco. El turco nos miró como si nos estudiara, y por la cara desafiante que puso Aníbal me di cuenta de que él también se sentía audaz. El turco le dijo a la rubiecita:
—Llevalos arriba.
La rubiecita subiendo los escalones: me acuerdo de sus piernas. Y de cómo movía las caderas al subir. También me acuerdo de que le dije una indecencia, y que la chica me contestó con otra, cosa que (tal vez por el coñac que tomamos en el coche, o por la ginebra del mostrador) nos causó mucha gracia. Después estábamos en una sala pulcra, impersonal, casi recogida, en la que había una mesa pequeña: la salita de espera de un dentista. Pensé a ver si nos sacan una muela. Se lo dije a los otros:
—A ver si nos sacan una muela.
Era imposible aguantar la risa, pero tratábamos de no hacer ruido. Las cosas se decían en voz muy baja.
—Como en misa —dijo Julio, y a todos volvió a parecernos notablemente divertido; sin embargo, nada fue tan gracioso como cuando Aníbal, tapándose la boca y con una especie de resoplido, agregó:
—¡Mirá si en una de esas sale el cura de adentro!
Me dolía el estómago y tenía la garganta seca. De la risa, creo. Pero de pronto nos quedamos serios. El que estaba dentro salió. Era un hombre bajo, rechoncho; tenía aspecto de cerdito. Un cerdito satisfecho. Señalando con la cabeza hacia la habitación, hizo un gesto: se mordió el labio y puso los ojos en blanco. Después, mientras se oían los pasos del hombre que bajaba, Julio preguntó:
—¿Quién pasa?
Nos miramos. Hasta ese momento no se me había ocurrido, o no había dejado que se me ocurriese, que íbamos a estar solos, separados —eso: separados— delante de ella. Me encogí de hombros.
—Qué sé yo. Cualquiera.
Por la puerta a medio abrir se oía el ruido del agua saliendo de una canilla. Lavatorio. Después, un silencio y una luz que nos dio en la cara, la puerta acababa de abrirse del todo. Ahí estaba ella. Nos quedamos mirándola, fascinados. El deshabillé entreabierto y la tarde de aquel verano, antes, cuando todavía era la madre de Ernesto y el vestido se le separó del cuerpo y nos decía si queríamos quedarnos a tomar la leche. Sólo que la mujer era rubia ahora. Rubia y amplia. Sonreía con una sonrisa profesional: una sonrisa vagamente infame.
—¿Bueno?
Su voz, inesperada, me sobresaltó: era la misma. Algo, sin embargo, había cambiado en ella, en la voz. La mujer volvió a sonreír y repitió “bueno”, y era como una orden: una orden pegajosa y caliente. Tal vez fue por eso que, los tres juntos, nos pusimos de pie. Su deshabillé, me acuerdo, era oscuro, casi traslúcido.
—Voy yo —murmuró Julio, y se adelantó, resuelto.
Alcanzó a dar dos pasos. nada más que dos. Porque ella entonces nos miró de lleno, y él, de golpe, se detuvo. Se detuvo quién sabe por qué: de miedo, o de vergüenza tal vez, o de asco. Y ahí se terminó todo. Porque ella nos miraba y yo sabía que, cuando nos mirase, iba a pasar algo. Los tres nos habíamos quedado inmóviles, clavados en el piso; y al vernos así, titubeantes, vaya a saber con qué caras, el rostro de ella se fue transfigurando lenta, gradualmente, hasta adquirir una expresión extraña y terrible. Sí. Porque al principio, durante unos segundos, fue perplejidad o incomprensión. Después no. Después pareció haber entendido oscuramente algo, y nos miró con miedo, desgarrada, interrogante. Entonces lo dijo. Dijo si le había pasado algo a él, a Ernesto.
Cerrándose el deshabillé lo dijo.
jueves, 29 de marzo de 2018
La mano. Ramón Gómez de la Serna.
El
doctor Alejo murió asesinado. Indudablemente murió estrangulado.
Nadie había entrado en la casa, indudablemente nadie, y aunque el doctor dormía, por higiene, con el balcón abierto, era tan alto su piso que no era de suponer que por allí hubiese entrado el asesino.
La policía no encontraba la pista de aquel crimen, y ya iba a abandonar el asunto, cuando la esposa y la criada del muerto acudieron despavoridas a la Jefatura. Saltando de lo alto de un armario había caído sobre la mesa, las había mirado, las había visto, y después había huido por la habitación, una mano solitaria y viva como una araña. Allí la habían dejado encerrada con llave en el cuarto.
Llena de terror, acudió la policía y el juez. Era su deber. Trabajo les costó cazar la mano, pero la cazaron y todos le agarraron un dedo, porque era vigorosa corno si en ella radicase junta toda la fuerza de un hombre fuerte.
¿Qué hacer con ella? ¿Qué luz iba a arrojar sobre el suceso? ¿Cómo sentenciarla? ¿De quién era aquella mano?
Después de una larga pausa, al juez se le ocurrió darle la pluma para que declarase por escrito. La mano entonces escribió: «Soy la mano de Ramiro Ruiz, asesinado vilmente por el doctor en el hospital y destrozado con ensañamiento en la sala de disección. He hecho justicia».
Caprichos. Ramón Gómez de la Serna, 1925.
Nadie había entrado en la casa, indudablemente nadie, y aunque el doctor dormía, por higiene, con el balcón abierto, era tan alto su piso que no era de suponer que por allí hubiese entrado el asesino.
La policía no encontraba la pista de aquel crimen, y ya iba a abandonar el asunto, cuando la esposa y la criada del muerto acudieron despavoridas a la Jefatura. Saltando de lo alto de un armario había caído sobre la mesa, las había mirado, las había visto, y después había huido por la habitación, una mano solitaria y viva como una araña. Allí la habían dejado encerrada con llave en el cuarto.
Llena de terror, acudió la policía y el juez. Era su deber. Trabajo les costó cazar la mano, pero la cazaron y todos le agarraron un dedo, porque era vigorosa corno si en ella radicase junta toda la fuerza de un hombre fuerte.
¿Qué hacer con ella? ¿Qué luz iba a arrojar sobre el suceso? ¿Cómo sentenciarla? ¿De quién era aquella mano?
Después de una larga pausa, al juez se le ocurrió darle la pluma para que declarase por escrito. La mano entonces escribió: «Soy la mano de Ramiro Ruiz, asesinado vilmente por el doctor en el hospital y destrozado con ensañamiento en la sala de disección. He hecho justicia».
Caprichos. Ramón Gómez de la Serna, 1925.
martes, 20 de marzo de 2018
La belleza. Gonzalo M. Tavares.
En
cierta ciudad, ocurrió un día que el arco iris apareció y ya no
volvió a marcharse. Durante un año, permaneció en el mismo punto
del cielo. Se hizo monótono.
Un día, por fin, el arco iris desapareció y el cielo se volvió completamente gris. Los niños de la ciudad, eufóricos, señalaban el cielo gris y se gritaban unos a otros: “¡Mira qué bonito!”.
Un día, por fin, el arco iris desapareció y el cielo se volvió completamente gris. Los niños de la ciudad, eufóricos, señalaban el cielo gris y se gritaban unos a otros: “¡Mira qué bonito!”.
lunes, 19 de marzo de 2018
Ulises. Juan José Millás.
Cada
español vio el año pasado una media de 22.000 anuncios. Así que a
simple vista, sin echar mano de la calculadora, es como si nos
fusilaran 2.000 veces al mes, unas 60 al día. Cruzas por delante de
la tele para rescatar de los suburbios de la librería un libro de
poemas y recibes seis ráfagas o siete que te dejan en el sitio,
aunque tus deudos no lo adviertan: también ellos han sido ejecutados
varias veces desde que se levantaran de la cama. Con el libro en la
mano vuelves sobre tus pasos, y mientras abandonas la habitación
decidido a no volver la vista a la pantalla, el electrodoméstico
continúa ametrallándote a traición no para que caigas, no es tan
malo, sino para que, verticalmente muerto, salgas a la calle a
comprar una colonia, un coche, unas gafas de sol, un cursillo de
inglés, una hipoteca o una caja de compresas extrafinas y aladas
congeladas para amortizar la inversión del microondas.
Ya en la parada del autobús abres el libro y tropiezas, lo que son las casualidades de la vida, con unos versos de Ángel González que se refieren a los reclamos publicitarios de la civilización de la opulencia: “No menos dulces fueron las canciones / que tentaron a Ulises en el curso / de su desesperante singladura, / pero iba atado al palo de la nave, / y la marinería, ensordecida / de forma artificial, / al no poder oír mantuvo el rumbo”.
Si miras alrededor, verás otros Ulises atados, como tú, al palo de un libro. Sólo que esto es un autobús y no una nave, y que en lugar de regresar a Ítaca vuelves a la oficina. Cómo no caer, aunque sea un instante, en la tentación de escuchar lo que dice la sirena de Calvin Klein, de Mango, o de Winston, que te susurra al oído obscenidades cancerígenas. Veintidós mil anuncios, 2000 al mes, unos 60 al día. No hay héroe capaz de resistirlos ni Penélope que lo aguante. Estamos listos.
Ya en la parada del autobús abres el libro y tropiezas, lo que son las casualidades de la vida, con unos versos de Ángel González que se refieren a los reclamos publicitarios de la civilización de la opulencia: “No menos dulces fueron las canciones / que tentaron a Ulises en el curso / de su desesperante singladura, / pero iba atado al palo de la nave, / y la marinería, ensordecida / de forma artificial, / al no poder oír mantuvo el rumbo”.
Si miras alrededor, verás otros Ulises atados, como tú, al palo de un libro. Sólo que esto es un autobús y no una nave, y que en lugar de regresar a Ítaca vuelves a la oficina. Cómo no caer, aunque sea un instante, en la tentación de escuchar lo que dice la sirena de Calvin Klein, de Mango, o de Winston, que te susurra al oído obscenidades cancerígenas. Veintidós mil anuncios, 2000 al mes, unos 60 al día. No hay héroe capaz de resistirlos ni Penélope que lo aguante. Estamos listos.
sábado, 17 de marzo de 2018
Diles que no me maten. Juan Rulfo.
-¡Diles
que no me maten, Justino! Anda, vete a decirles eso. Que por caridad.
Así diles. Diles que lo hagan por caridad.
-No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti.
-Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios.
-No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras. Y yo ya no quiero volver allá.
-Anda otra vez. Solamente otra vez, a ver qué consigues.
-No. No tengo ganas de eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño.
-Anda, Justino. Diles que tengan tantita lástima de mí. Nomás eso diles.
Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo:
-No.
Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato.
Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir:
-Voy, pues. Pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos?
-La Providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge.
Lo habían traído de madrugada. Y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí, amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada. Sólo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como sólo las puede sentir un recién resucitado. Quién le iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba. Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe. No nada más por nomás, como quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba:
Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas su compadre. Al que él, Juvencio Nava, tuvo que matar por eso; por ser el dueño de la Puerta de Piedra y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales.
Primero se aguantó por puro compromiso. Pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y que su compadre don Lupe seguía negándole la yerba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a arrear la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe, que mandó tapar otra vez la cerca para que él, Juvencio Nava, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así, de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando; aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo.
Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una vez don Lupe le dijo:
-Mira, Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato.
Y él contestó:
-Mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes. Ahí se lo haiga si me los mata.
"Y me mató un novillo.
"Esto pasó hace treinta y cinco años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte, corriendo del exhorto. No me valieron ni las diez vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después, se pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya ocho hijos. Así que la cosa ya va para viejo, y según eso debería estar olvidada. Pero, según eso, no lo está.
"Yo entonces calculé que con unos cien pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solo, solamente con su mujer y los dos muchachitos todavía de a gatas. Y la viuda pronto murió también dizque de pena. Y a los muchachitos se los llevaron lejos, donde unos parientes. Así que, por parte de ellos, no había que tener miedo.
"Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguir robándome. Cada vez que llegaba alguien al pueblo me avisaban:
"-Por ahí andan unos fureños, Juvencio.
"Y yo echaba pal monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo verdolagas. A veces tenía que salir a la media noche, como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida . No fue un año ni dos. Fue toda la vida."
Y ahora habían ido por él, cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que lo tenía la gente; creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilos. "Al menos esto -pensó- conseguiré con estar viejo. Me dejarán en paz".
Se había dado a esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte; de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro arrastrado por los sobresaltos y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo correoso curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos.
Por si acaso, ¿no había dejado hasta que se le fuera su mujer? Aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera sin indagar para nada ni con quién ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se le fuera como se le había ido todo lo demás, sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida, y ésta la conservaría a como diera lugar. No podía dejar que lo mataran. No podía. Mucho menos ahora.
Pero para eso lo habían traído de allá, de Palo de Venado. No necesitaron amarrarlo para que los siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como sicuas secas, acalambradas por el miedo de morir. Porque a eso iba. A morir. Se lo dijeron.
Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos, y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No, no podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran.
Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubieran equivocado. Quizá buscaban a otro Juvencio Nava y no al Juvencio Nava que era él.
Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos.
Sus ojos, que se habían apenuscado con los años, venían viendo la tierra, aquí, debajo de sus pies, a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida. Sesenta años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último.
Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera: "Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos", iba a decirles, pero se quedaba callado. "Más adelantito se los diré", pensaba. Y sólo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos; pero no quería hacerlo. No lo eran. No sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino.
Los había visto por primera vez al pardear de la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna. Y él había bajado a eso: a decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa. Pero ellos no se detuvieron.
Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las aguas y las aguas no aparecían y la milpa comenzaba a marchitarse. No tardaría en estar seca del todo.
Así que ni valía la pena de haber bajado; haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero, para ya no volver a salir.
Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les veía la cara; sólo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él. De manera que cuando se puso a hablar, no supo si lo habían oído. Dijo:
-Yo nunca le he hecho daño a nadie -eso dijo. Pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo. Siguieron igual, como si hubieran venido dormidos.
Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche.
-Mi coronel, aquí está el hombre.
Se habían detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el sombrero en la mano, por respeto, esperando ver salir a alguien. Pero sólo salió la voz:
-¿Cuál hombre? -preguntaron.
-El de Palo de Venado, mi coronel. El que usted nos mandó a traer.
-Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima -volvió a decir la voz de allá adentro.
-¡Ey, tú! ¿Que si has habitado en Alima? -repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él.
-Sí. Dile al coronel que de allá mismo soy. Y que allí he vivido hasta hace poco.
-Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros.
-Que dizque si conociste a Guadalupe Terreros.
-¿A don Lupe? Sí. Dile que sí lo conocí. Ya murió.
Entonces la voz de allá adentro cambió de tono:
-Ya sé que murió -dijo-. Y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared de carrizos:
-Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros, eso pasó.
"Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de dos días perdido y que, cuando lo encontraron tirado en un arroyo, todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia.
"Esto, con el tiempo, parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a ése, aunque no lo conozco; pero el hecho de que se haya puesto en el lugar donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca".
Desde acá, desde fuera, se oyó bien claro cuando dijo. Después ordenó:
-¡Llévenselo y amárrenlo un rato, para que padezca, y luego fusílenlo!
-¡Mírame, coronel! -pidió él-. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo. ¡No me mates...!
-¡Llévenselo! -volvió a decir la voz de adentro.
-...Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de cuarenta años escondido como un apestado, siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que, al menos, el Señor me perdone. ¡No me mates! ¡Diles que no me maten!.
Estaba allí, como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra. Gritando.
En seguida la voz de allá adentro dijo:
-Amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros.
Ahora, por fin, se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino y su hijo Justino se había ido y había vuelto y ahora otra vez venía.
Lo echó encima del burro. Lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Y luego le hizo palos al burro y se fueron, arrebatados, de prisa, para llegar a Palo de Venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto.
-Tu nuera y los nietos te extrañarán -iba diciéndole-. Te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron.
-No puedo. Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti.
-Haz que te oiga. Date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno. Dile que lo haga por caridad de Dios.
-No se trata de sustos. Parece que te van a matar de a de veras. Y yo ya no quiero volver allá.
-Anda otra vez. Solamente otra vez, a ver qué consigues.
-No. No tengo ganas de eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de este tamaño.
-Anda, Justino. Diles que tengan tantita lástima de mí. Nomás eso diles.
Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo:
-No.
Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato.
Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir:
-Voy, pues. Pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos?
-La Providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge.
Lo habían traído de madrugada. Y ahora era ya entrada la mañana y él seguía todavía allí, amarrado a un horcón, esperando. No se podía estar quieto. Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse, pero el sueño se le había ido. También se le había ido el hambre. No tenía ganas de nada. Sólo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como sólo las puede sentir un recién resucitado. Quién le iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba. Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe. No nada más por nomás, como quisieron hacerle ver los de Alima, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba:
Don Lupe Terreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas su compadre. Al que él, Juvencio Nava, tuvo que matar por eso; por ser el dueño de la Puerta de Piedra y que, siendo también su compadre, le negó el pasto para sus animales.
Primero se aguantó por puro compromiso. Pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y que su compadre don Lupe seguía negándole la yerba de sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y a arrear la bola de animales flacos hasta las paraneras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a don Lupe, que mandó tapar otra vez la cerca para que él, Juvencio Nava, le volviera a abrir otra vez el agujero. Así, de día se tapaba el agujero y de noche se volvía a abrir, mientras el ganado estaba allí, siempre pegado a la cerca, siempre esperando; aquel ganado suyo que antes nomás se vivía oliendo el pasto sin poder probarlo.
Y él y don Lupe alegaban y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo. Hasta que una vez don Lupe le dijo:
-Mira, Juvencio, otro animal más que metas al potrero y te lo mato.
Y él contestó:
-Mire, don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes. Ahí se lo haiga si me los mata.
"Y me mató un novillo.
"Esto pasó hace treinta y cinco años, por marzo, porque ya en abril andaba yo en el monte, corriendo del exhorto. No me valieron ni las diez vacas que le di al juez, ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel. Todavía después, se pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme, aunque de todos modos me perseguían. Por eso me vine a vivir junto con mi hijo a este otro terrenito que yo tenía y que se nombra Palo de Venado. Y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya ocho hijos. Así que la cosa ya va para viejo, y según eso debería estar olvidada. Pero, según eso, no lo está.
"Yo entonces calculé que con unos cien pesos quedaba arreglado todo. El difunto don Lupe era solo, solamente con su mujer y los dos muchachitos todavía de a gatas. Y la viuda pronto murió también dizque de pena. Y a los muchachitos se los llevaron lejos, donde unos parientes. Así que, por parte de ellos, no había que tener miedo.
"Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado para asustarme y seguir robándome. Cada vez que llegaba alguien al pueblo me avisaban:
"-Por ahí andan unos fureños, Juvencio.
"Y yo echaba pal monte, entreverándome entre los madroños y pasándome los días comiendo verdolagas. A veces tenía que salir a la media noche, como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida . No fue un año ni dos. Fue toda la vida."
Y ahora habían ido por él, cuando no esperaba ya a nadie, confiado en el olvido en que lo tenía la gente; creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilos. "Al menos esto -pensó- conseguiré con estar viejo. Me dejarán en paz".
Se había dado a esta esperanza por entero. Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así, de repente, a estas alturas de su vida, después de tanto pelear para librarse de la muerte; de haberse pasado su mejor tiempo tirando de un lado para otro arrastrado por los sobresaltos y cuando su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo correoso curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos.
Por si acaso, ¿no había dejado hasta que se le fuera su mujer? Aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido, ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla. Dejó que se fuera sin indagar para nada ni con quién ni para dónde, con tal de no bajar al pueblo. Dejó que se le fuera como se le había ido todo lo demás, sin meter las manos. Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida, y ésta la conservaría a como diera lugar. No podía dejar que lo mataran. No podía. Mucho menos ahora.
Pero para eso lo habían traído de allá, de Palo de Venado. No necesitaron amarrarlo para que los siguiera. Él anduvo solo, únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo, con aquellas piernas flacas como sicuas secas, acalambradas por el miedo de morir. Porque a eso iba. A morir. Se lo dijeron.
Desde entonces lo supo. Comenzó a sentir esa comezón en el estómago que le llegaba de pronto siempre que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos, y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. No, no podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran.
Tenía que haber alguna esperanza. En algún lugar podría aún quedar alguna esperanza. Tal vez ellos se hubieran equivocado. Quizá buscaban a otro Juvencio Nava y no al Juvencio Nava que era él.
Caminó entre aquellos hombres en silencio, con los brazos caídos. La madrugada era oscura, sin estrellas. El viento soplaba despacio, se llevaba la tierra seca y traía más, llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos.
Sus ojos, que se habían apenuscado con los años, venían viendo la tierra, aquí, debajo de sus pies, a pesar de la oscuridad. Allí en la tierra estaba toda su vida. Sesenta años de vivir sobre de ella, de encerrarla entre sus manos, de haberla probado como se prueba el sabor de la carne. Se vino largo rato desmenuzándola con los ojos, saboreando cada pedazo como si fuera el último, sabiendo casi que sería el último.
Luego, como queriendo decir algo, miraba a los hombres que iban junto a él. Iba a decirles que lo soltaran, que lo dejaran que se fuera: "Yo no le he hecho daño a nadie, muchachos", iba a decirles, pero se quedaba callado. "Más adelantito se los diré", pensaba. Y sólo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos; pero no quería hacerlo. No lo eran. No sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino.
Los había visto por primera vez al pardear de la tarde, en esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna. Y él había bajado a eso: a decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa. Pero ellos no se detuvieron.
Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido, caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las aguas y las aguas no aparecían y la milpa comenzaba a marchitarse. No tardaría en estar seca del todo.
Así que ni valía la pena de haber bajado; haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero, para ya no volver a salir.
Y ahora seguía junto a ellos, aguantándose las ganas de decirles que lo soltaran. No les veía la cara; sólo veía los bultos que se repegaban o se separaban de él. De manera que cuando se puso a hablar, no supo si lo habían oído. Dijo:
-Yo nunca le he hecho daño a nadie -eso dijo. Pero nada cambió. Ninguno de los bultos pareció darse cuenta. Las caras no se volvieron a verlo. Siguieron igual, como si hubieran venido dormidos.
Entonces pensó que no tenía nada más que decir, que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado. Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche.
-Mi coronel, aquí está el hombre.
Se habían detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el sombrero en la mano, por respeto, esperando ver salir a alguien. Pero sólo salió la voz:
-¿Cuál hombre? -preguntaron.
-El de Palo de Venado, mi coronel. El que usted nos mandó a traer.
-Pregúntale que si ha vivido alguna vez en Alima -volvió a decir la voz de allá adentro.
-¡Ey, tú! ¿Que si has habitado en Alima? -repitió la pregunta el sargento que estaba frente a él.
-Sí. Dile al coronel que de allá mismo soy. Y que allí he vivido hasta hace poco.
-Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros.
-Que dizque si conociste a Guadalupe Terreros.
-¿A don Lupe? Sí. Dile que sí lo conocí. Ya murió.
Entonces la voz de allá adentro cambió de tono:
-Ya sé que murió -dijo-. Y siguió hablando como si platicara con alguien allá, al otro lado de la pared de carrizos:
-Guadalupe Terreros era mi padre. Cuando crecí y lo busqué me dijeron que estaba muerto. Es algo difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta. Con nosotros, eso pasó.
"Luego supe que lo habían matado a machetazos, clavándole después una pica de buey en el estómago. Me contaron que duró más de dos días perdido y que, cuando lo encontraron tirado en un arroyo, todavía estaba agonizando y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia.
"Esto, con el tiempo, parece olvidarse. Uno trata de olvidarlo. Lo que no se olvida es llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo, alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna. No podría perdonar a ése, aunque no lo conozco; pero el hecho de que se haya puesto en el lugar donde yo sé que está, me da ánimos para acabar con él. No puedo perdonarle que siga viviendo. No debía haber nacido nunca".
Desde acá, desde fuera, se oyó bien claro cuando dijo. Después ordenó:
-¡Llévenselo y amárrenlo un rato, para que padezca, y luego fusílenlo!
-¡Mírame, coronel! -pidió él-. Ya no valgo nada. No tardaré en morirme solito, derrengado de viejo. ¡No me mates...!
-¡Llévenselo! -volvió a decir la voz de adentro.
-...Ya he pagado, coronel. He pagado muchas veces. Todo me lo quitaron. Me castigaron de muchos modos. Me he pasado cosa de cuarenta años escondido como un apestado, siempre con el pálpito de que en cualquier rato me matarían. No merezco morir así, coronel. Déjame que, al menos, el Señor me perdone. ¡No me mates! ¡Diles que no me maten!.
Estaba allí, como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra. Gritando.
En seguida la voz de allá adentro dijo:
-Amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros.
Ahora, por fin, se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino y su hijo Justino se había ido y había vuelto y ahora otra vez venía.
Lo echó encima del burro. Lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Y luego le hizo palos al burro y se fueron, arrebatados, de prisa, para llegar a Palo de Venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto.
-Tu nuera y los nietos te extrañarán -iba diciéndole-. Te mirarán a la cara y creerán que no eres tú. Se les afigurará que te ha comido el coyote cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron.
jueves, 15 de marzo de 2018
La desesperación de las letras. Ginés S. Cutillas.
Estaba
viendo la tele cuando oí un fuerte estruendo detrás de mí, justo
en la biblioteca. Me levanté extrañado y fui a comprobar qué era.
Una masa inconsistente de papel agonizaba a los pies de la
estantería. La cogí entre mis manos y desmembrando sus partes pude
adivinar que aquello había sido un libro, Crimen y castigo
para ser exactos. No supe encontrar una explicación lógica a tan
extraño incidente.
A la noche siguiente, estando de nuevo delante de la televisión, el inquietante ruido. Esta vez, irónicamente, había sido Ana Karenina quien se había convertido en un manojo de papel deforme que yacía a los pies de sus compañeros.
Unas noches más tarde me di cuenta de lo que ocurría: los libros se estaban suicidando. Al principio fueron los clásicos. Cuanto más clásico, más alta la probabilidad de estamparse contra el suelo. Después comenzaron los de filosofía, un día moría Platón y al otro Sócrates. Luego les siguieron autores contemporáneos como Hemingway, Dos Passos, Nabokov…
Mi biblioteca estaba desapareciendo a pasos agigantados. Había noches de suicidios colectivos y yo, por más que me esforzaba, no conseguía encontrar un rasgo común entre las obras kamikazes que me permitiera saber cuál iba a ser la siguiente. Una noche decidí no encender la televisión para vigilar atentamente los libros. Aquella noche no se suicidó ninguno.
Un koala en el armario. Gines S. Cutillas.
A la noche siguiente, estando de nuevo delante de la televisión, el inquietante ruido. Esta vez, irónicamente, había sido Ana Karenina quien se había convertido en un manojo de papel deforme que yacía a los pies de sus compañeros.
Unas noches más tarde me di cuenta de lo que ocurría: los libros se estaban suicidando. Al principio fueron los clásicos. Cuanto más clásico, más alta la probabilidad de estamparse contra el suelo. Después comenzaron los de filosofía, un día moría Platón y al otro Sócrates. Luego les siguieron autores contemporáneos como Hemingway, Dos Passos, Nabokov…
Mi biblioteca estaba desapareciendo a pasos agigantados. Había noches de suicidios colectivos y yo, por más que me esforzaba, no conseguía encontrar un rasgo común entre las obras kamikazes que me permitiera saber cuál iba a ser la siguiente. Una noche decidí no encender la televisión para vigilar atentamente los libros. Aquella noche no se suicidó ninguno.
Un koala en el armario. Gines S. Cutillas.
miércoles, 14 de marzo de 2018
Hombre que llora. Carlos Almira Picazo.
Un
desconocido llora solo en el compartimiento de un tren. Cuando está
a punto de desvelarse la causa de su aflicción, de pronto el tren se
detiene en medio de un páramo. Caras de asombro pegadas en las
ventanillas; el estupor, el vaho y los murmullos recorren los
vagones, entre corrientes inmisericordes. De pronto alguien recuerda
al hombre que llora. Cunde la sospecha, la alarma, de que tenga algo
que ver con la brusca detención del convoy. Se elige inmediatamente
un comité, en representación de los viajeros (a quienes esperan
novias, madres y trabajos) para que aporree la puerta del
compartimiento del hombre que llora. Al poco, resuenan los pasos, las
voces educadas pero firmes, que exigen explicaciones. Un silencio
mortal del otro lado. Algunos, pero no están seguros, creen
distinguir el llanto aunque muy tenue, tras la puerta atrancada. Se
decide por unanimidad echarla abajo, quebrar el cristal, y obligar al
hombre que llora a deponer su pena inconsolable.
martes, 13 de marzo de 2018
Las desventajas del sistema. Alberto Sánchez Argüello.
Muy de mañana el hombre se presentó a su trabajo. El guarda de seguridad pasó su identificación por el escáner pero dio error, lo intentó cuatro veces más y dio el mismo resultado. A pesar de que les indicó que llevaba veinticinco años trabajando en el ministerio, igual lo llevaron a una sala de espera.
Unas cuantas horas después un funcionario de recursos humanos le notificó que después de varias consultas oficiales el sistema había devuelto un negativo sobre su existencia.
El hombre salió del edificio totalmente perplejo. Detuvo un taxi, pero antes de que lograra abordarlo dos hombres le impidieron el paso. Uno de ellos le pidió sus documentos de identidad y procedió a cortarlos con una tijera. El otro le dijo que ya habían llamado a su esposa para notificarle que él nunca había existido.
Acto seguido le quitaron la ropa y se fueron en un vehículo oficial.
El hombre se fue caminando desnudo por las avenidas, sin llamar la atención de la gente que sabía perfectamente que él no existía.
Microrrelato rescatado del blog del autor: El santuario de las ideas. Octubre, 2014.
Imagen: Cuadro de Antoni Tàpies Tres grandes desgarros.
lunes, 12 de marzo de 2018
El desaparecido. Julio Llamazares.
En todas las
familias hay un secreto y la mía no es una excepción. Durante
muchos años, formó parte de su imaginario y continúa formándola
del mío, pese a que no conocía a su protagonista. Así son las
cosas, a veces, en esta vida.
El secreto de mi familia, al que yo accedí siendo ya un adolescente, tiene que ver con la guerra civil, como los de muchas otras familias españolas. Pero su particularidad estriba en que no desapareció con ella, quiero decir, con la generación que vivió la guerra, sino que la sobrevive, incluso sobre su recuerdo. Y es que, como dijo alguien, los fantasmas sobreviven a los muertos.
Mi tío el desaparecido tendría ahora, si viviera, cerca de los cien años. Era hermano de mi padre, el segundo, en concreto, de una lista que llegó a sumar hasta diez, pero que las condiciones higiénicas de la época redujeron a la mitad apenas fueron naciendo y de la que mi padre fue el más pequeño. Maestro como su madre, mi tío el desaparecido ejercía en la escuela de Orzonaga, una pequeña aldea minera cercana a su localidad natal, cuando estalló la guerra civil y, ante la perspectiva de que lo asesinaran (los falangistas de Matallana fueron, de hecho, en su busca), huyó un día a las montañas donde se concentraban los republicanos que escapaban de las zonas sublevadas de León. Se dijo que dio clases a los niños de otra pequeña aldea montañesa, ésta ya en la zona roja, incluso que alguien lo vio en Asturias cuando el frente del note retrocedió, pero la pista se perdió para siempre con la caída definitiva de éste, que se produjo en 1937.
Durante muchos años, acabada ya la guerra, sus padres y sus hermanos trataron de encontrarlo infructuosamente. Por lo que me contó mi padre, lo hicieron a través de la Cruz Roja, de la policía (un tío mío lo era), de los programas de las radios clandestinas, aquellos con los que los exiliados se comunicaban con sus familias dedicándoles canciones y enviándoles noticias, incluso a través de los guerrilleros, antiguos compañeros de trinchera y de ideales de mi tío que durante varios años sobrevivieron en la cordillera tratando de seguir la lucha y con uno de los cuales mi padre se entrevistó una noche en el monte aprovechando que era la fiesta del pueblo y todo el mundo estaba en el baile. Nadie les pudo dar una pista cierta y las que les proporcionaron sólo sirvieron para aumentar su desasosiego; alguien dijo, por ejemplo, que, una noche, en un programa de radio de una emisora clandestina, habían leído una carta de un maestro de León que mandaba recuerdos desde Rusia a su familia, e incluso alguien llegó a afirmar que en algún lugar constaba que aquél había muerto en el País Vasco, parece que defendiendo Bilbao. Pero nunca se pudo confirmar ninguno de esos dos datos. Aparte de que, en principio, ninguno de ellos parecía muy fiable. El de que se encontraba en Rusia, por la filiación anarquista de mi tío Ángel, que le habría hecho tomar cualquier camino antes que el de la Unión Soviética, y el de que había muerto en el País Vasco porque se contradecía con los testimonios de otras personas que aseguraban haberlo visto por esas fechas en las montañas asturleonesas. El caso es que el tiempo fue transcurriendo sin que sus padres, que murieron esperando su regreso, ni sus hermanos supieran nada de él. Éstos, de hecho, ya han muerto todos y él sigue sin aparecer.
Todo esto, sin embargo, yo lo ignoraba cuando, de niño, pasaba las vacaciones en la casa de mis abuelos paternos, al principio con ellos, mientras vivieron, y luego, ya, con mis padres. Entonces, yo tenía otros intereses y ni siquiera pregunté nunca quién era el hombre de la fotografía que presidía el pequeño comedor adyacente de la cocina y que me daba miedo porque me perseguía con la mirada cuando entraba en aquél en busca de algo o, a la hora de la siesta, aprovechando que todo el mundo dormía en la casa. Comoquiera que el fotógrafo le había sorprendido de reojo, tenía la extraña capacidad de mirarte siempre, te pusieras donde te pusieras. Y eso era lo que me daba miedo.
Eso y que la gente hablaba de él en voz baja. Como si pudiera oírlos, todos bajaban la voz al hablar de él, sobre todo si había niños escuchando. Lo cual aumentaba aún más el misterio que el hombre de la fotografía proyectaba en torno a sí.
Un día –ignoro qué edad tendría yo ese verano– mi padre me reveló su secreto. Para entonces, yo ya no le tenía miedo, pues me había hecho mayor y sabía que las fotos no pueden hacerte daño (con el tiempo descubriría que no era cierto, pero aún faltaba mucho para eso), y el conocimiento de su verdadera historia despertó en mí una simpatía que no ha cesado hasta el día de hoy; tanto como para conservar su foto cuando, pasados los años, también mis padres murieron y la vieja casa de mis abuelos paternos pasó a mis manos, con los cambios que eso supone siempre. De todo lo que allí había mucho acabó en la cochera (la antigua cocina de horno donde mi abuela amasaba el pan), o, aún peor, en la basura, pero la foto de mi tío continuó colgada de una pared junto a mis nuevas fotos y mis recuerdos. Entre ellos, los dos únicos que en la casa se conservaban todavía de aquél: una caja de reloj y una lámpara de marquetería, labor a la que, al parecer, era aficionado. En la caja del reloj hay dos nombres tallados a navaja: los de sus padres, junto con el de su pueblo: La Mata de la Bérbula, y, en la lámpara, por dentro, una fecha escrita a lápiz: 1932.
Para entonces, como es lógico, yo ya había hecho algunas investigaciones dirigidas a saber quién había sido mi tío realmente. En el pueblo donde ejerció de maestro encontré a varios ancianos que había sido alumnos suyos (me contaron que, aparte de dibujar muy bien, les llevaba muchas veces de excursión, en una época en la que esto no era costumbre) y sus contemporáneos del pueblo me desvelaron que era muy inteligente. Supe asimismo que había tenido una novia en un pueblo no lejano al de su escuela (ignoro si seguía siéndolo cuando comenzó la guerra) y que antes mantuvo una relación con una prima carnal (esto por una fotografía), pese a lo cual seguía soltero en el momento de su desaparición. Y, también –y esto me dolió ya más, tanto por la historia en sí como porque nadie me lo contó en su momento–, que, por su causa, la Guardia Civil amenazó y pegó a mis abuelos más de una vez e incluso les obligó a acompañarlos en sus registros, convencida de que mi tío seguía con vida y de que mis abuelos sabían dónde podía esconderse. Y ello a pesar de que éstos habían dado tres de sus cinco hijos al ejército de Franco (mi padre uno de ellos, con diecinueve años tan sólo) por los dos que habían hecho la guerra con la República.
Pero lo que nunca encontré, como le pasó a mi padre, fue una pista sobre su paradero. Tan sólo una referencia en un libro sobre la represión de los maestros en León, que fue una de las más violentas (cientos de ellos murieron o escaparon al exilio y otros muchos fueron proscritos y depurados), y el recuerdo de aquellos dos legendarios datos (el de que se encontraba en Rusia, que a mi abuela le sirvió para seguir viviendo, y el de que murió en Vizcaya, que mi padre y sus hermanos dieron por bueno a falta de otro mejor) que continúan siendo los únicos a día de hoy. Y que tienen todos los visos de seguir siéndolo en el futuro, pues, tantos años después, mi esperanza de encontrar otro ya es tan remota como la de que mi tío regrese. Ni siquiera las exhumaciones que últimamente tienen lugar por todo el país en busca de los republicanos asesinados y enterrados en las cuentas o por los montes como alimañas me permiten alimentarla, porque ¿cómo podría reconocerlo? Si ni siquiera sé dónde está…
Así que, me temo mucho, mi tío el desaparecido seguirá siendo un fantasma como tantos y su fotografía continuará colgando de la pared de su vieja casa natal, ahora la mía de vacaciones, como lo viene haciendo desde hace décadas. Quizá mi hijo la quite un día cuando la herede como yo antes (a él no le da ningún miedo y ya nadie habla de la guerra) y entonces su fantasma desaparecerá también, sumergiéndose en las brumas infinitas de la historia. Ese fantasma que –esto no lo sabe nadie, excepto yo– un día se le apareció a mi abuela (lo vio sentado en el banco de la cocina cuando entró una mañana a encender el fuego), pero que se convirtió en un sueño cuando mi abuela, presa de la emoción de volver a verlo, se abalanzó llorando sobre su hijo.
Tanta pasión para nada. Julio Llamazares, 2011.
El secreto de mi familia, al que yo accedí siendo ya un adolescente, tiene que ver con la guerra civil, como los de muchas otras familias españolas. Pero su particularidad estriba en que no desapareció con ella, quiero decir, con la generación que vivió la guerra, sino que la sobrevive, incluso sobre su recuerdo. Y es que, como dijo alguien, los fantasmas sobreviven a los muertos.
Mi tío el desaparecido tendría ahora, si viviera, cerca de los cien años. Era hermano de mi padre, el segundo, en concreto, de una lista que llegó a sumar hasta diez, pero que las condiciones higiénicas de la época redujeron a la mitad apenas fueron naciendo y de la que mi padre fue el más pequeño. Maestro como su madre, mi tío el desaparecido ejercía en la escuela de Orzonaga, una pequeña aldea minera cercana a su localidad natal, cuando estalló la guerra civil y, ante la perspectiva de que lo asesinaran (los falangistas de Matallana fueron, de hecho, en su busca), huyó un día a las montañas donde se concentraban los republicanos que escapaban de las zonas sublevadas de León. Se dijo que dio clases a los niños de otra pequeña aldea montañesa, ésta ya en la zona roja, incluso que alguien lo vio en Asturias cuando el frente del note retrocedió, pero la pista se perdió para siempre con la caída definitiva de éste, que se produjo en 1937.
Durante muchos años, acabada ya la guerra, sus padres y sus hermanos trataron de encontrarlo infructuosamente. Por lo que me contó mi padre, lo hicieron a través de la Cruz Roja, de la policía (un tío mío lo era), de los programas de las radios clandestinas, aquellos con los que los exiliados se comunicaban con sus familias dedicándoles canciones y enviándoles noticias, incluso a través de los guerrilleros, antiguos compañeros de trinchera y de ideales de mi tío que durante varios años sobrevivieron en la cordillera tratando de seguir la lucha y con uno de los cuales mi padre se entrevistó una noche en el monte aprovechando que era la fiesta del pueblo y todo el mundo estaba en el baile. Nadie les pudo dar una pista cierta y las que les proporcionaron sólo sirvieron para aumentar su desasosiego; alguien dijo, por ejemplo, que, una noche, en un programa de radio de una emisora clandestina, habían leído una carta de un maestro de León que mandaba recuerdos desde Rusia a su familia, e incluso alguien llegó a afirmar que en algún lugar constaba que aquél había muerto en el País Vasco, parece que defendiendo Bilbao. Pero nunca se pudo confirmar ninguno de esos dos datos. Aparte de que, en principio, ninguno de ellos parecía muy fiable. El de que se encontraba en Rusia, por la filiación anarquista de mi tío Ángel, que le habría hecho tomar cualquier camino antes que el de la Unión Soviética, y el de que había muerto en el País Vasco porque se contradecía con los testimonios de otras personas que aseguraban haberlo visto por esas fechas en las montañas asturleonesas. El caso es que el tiempo fue transcurriendo sin que sus padres, que murieron esperando su regreso, ni sus hermanos supieran nada de él. Éstos, de hecho, ya han muerto todos y él sigue sin aparecer.
Todo esto, sin embargo, yo lo ignoraba cuando, de niño, pasaba las vacaciones en la casa de mis abuelos paternos, al principio con ellos, mientras vivieron, y luego, ya, con mis padres. Entonces, yo tenía otros intereses y ni siquiera pregunté nunca quién era el hombre de la fotografía que presidía el pequeño comedor adyacente de la cocina y que me daba miedo porque me perseguía con la mirada cuando entraba en aquél en busca de algo o, a la hora de la siesta, aprovechando que todo el mundo dormía en la casa. Comoquiera que el fotógrafo le había sorprendido de reojo, tenía la extraña capacidad de mirarte siempre, te pusieras donde te pusieras. Y eso era lo que me daba miedo.
Eso y que la gente hablaba de él en voz baja. Como si pudiera oírlos, todos bajaban la voz al hablar de él, sobre todo si había niños escuchando. Lo cual aumentaba aún más el misterio que el hombre de la fotografía proyectaba en torno a sí.
Un día –ignoro qué edad tendría yo ese verano– mi padre me reveló su secreto. Para entonces, yo ya no le tenía miedo, pues me había hecho mayor y sabía que las fotos no pueden hacerte daño (con el tiempo descubriría que no era cierto, pero aún faltaba mucho para eso), y el conocimiento de su verdadera historia despertó en mí una simpatía que no ha cesado hasta el día de hoy; tanto como para conservar su foto cuando, pasados los años, también mis padres murieron y la vieja casa de mis abuelos paternos pasó a mis manos, con los cambios que eso supone siempre. De todo lo que allí había mucho acabó en la cochera (la antigua cocina de horno donde mi abuela amasaba el pan), o, aún peor, en la basura, pero la foto de mi tío continuó colgada de una pared junto a mis nuevas fotos y mis recuerdos. Entre ellos, los dos únicos que en la casa se conservaban todavía de aquél: una caja de reloj y una lámpara de marquetería, labor a la que, al parecer, era aficionado. En la caja del reloj hay dos nombres tallados a navaja: los de sus padres, junto con el de su pueblo: La Mata de la Bérbula, y, en la lámpara, por dentro, una fecha escrita a lápiz: 1932.
Para entonces, como es lógico, yo ya había hecho algunas investigaciones dirigidas a saber quién había sido mi tío realmente. En el pueblo donde ejerció de maestro encontré a varios ancianos que había sido alumnos suyos (me contaron que, aparte de dibujar muy bien, les llevaba muchas veces de excursión, en una época en la que esto no era costumbre) y sus contemporáneos del pueblo me desvelaron que era muy inteligente. Supe asimismo que había tenido una novia en un pueblo no lejano al de su escuela (ignoro si seguía siéndolo cuando comenzó la guerra) y que antes mantuvo una relación con una prima carnal (esto por una fotografía), pese a lo cual seguía soltero en el momento de su desaparición. Y, también –y esto me dolió ya más, tanto por la historia en sí como porque nadie me lo contó en su momento–, que, por su causa, la Guardia Civil amenazó y pegó a mis abuelos más de una vez e incluso les obligó a acompañarlos en sus registros, convencida de que mi tío seguía con vida y de que mis abuelos sabían dónde podía esconderse. Y ello a pesar de que éstos habían dado tres de sus cinco hijos al ejército de Franco (mi padre uno de ellos, con diecinueve años tan sólo) por los dos que habían hecho la guerra con la República.
Pero lo que nunca encontré, como le pasó a mi padre, fue una pista sobre su paradero. Tan sólo una referencia en un libro sobre la represión de los maestros en León, que fue una de las más violentas (cientos de ellos murieron o escaparon al exilio y otros muchos fueron proscritos y depurados), y el recuerdo de aquellos dos legendarios datos (el de que se encontraba en Rusia, que a mi abuela le sirvió para seguir viviendo, y el de que murió en Vizcaya, que mi padre y sus hermanos dieron por bueno a falta de otro mejor) que continúan siendo los únicos a día de hoy. Y que tienen todos los visos de seguir siéndolo en el futuro, pues, tantos años después, mi esperanza de encontrar otro ya es tan remota como la de que mi tío regrese. Ni siquiera las exhumaciones que últimamente tienen lugar por todo el país en busca de los republicanos asesinados y enterrados en las cuentas o por los montes como alimañas me permiten alimentarla, porque ¿cómo podría reconocerlo? Si ni siquiera sé dónde está…
Así que, me temo mucho, mi tío el desaparecido seguirá siendo un fantasma como tantos y su fotografía continuará colgando de la pared de su vieja casa natal, ahora la mía de vacaciones, como lo viene haciendo desde hace décadas. Quizá mi hijo la quite un día cuando la herede como yo antes (a él no le da ningún miedo y ya nadie habla de la guerra) y entonces su fantasma desaparecerá también, sumergiéndose en las brumas infinitas de la historia. Ese fantasma que –esto no lo sabe nadie, excepto yo– un día se le apareció a mi abuela (lo vio sentado en el banco de la cocina cuando entró una mañana a encender el fuego), pero que se convirtió en un sueño cuando mi abuela, presa de la emoción de volver a verlo, se abalanzó llorando sobre su hijo.
Tanta pasión para nada. Julio Llamazares, 2011.
domingo, 11 de marzo de 2018
Reloj carnívoro. Julio Cortázar.
Se
sabe de un viajante de comercio a quien le empezó a doler la muñeca
izquierda, justamente debajo del reloj de pulsera. Al arrancarse el
reloj, saltó la sangre: la herida mostraba la huella de unos dientes
muy finos.
sábado, 10 de marzo de 2018
Raíces. Eugenio Mandrini.
Con
el último golpe del hacha, el árbol cae pesadamente al suelo. Sin
embargo, los pájaros permanecen inmóviles donde antes estuvieron
las ramas. Acaso porque sólo son la sombra de aquellos pájaros.
Acaso porque la distancia, con su hipnotismo, suele paralizar a los
pájaros. O acaso porque la memoria del árbol muere después.
jueves, 8 de marzo de 2018
Los piojos. Magda Hollander-Lafon.
Recuerdo
esos minúsculos bichos traicioneros y tenaces que me incordiaron,
picaron y devoraron durante meses.
Son de diferentes tamaños, colores y familias. Los hay negros, bien hermosos, de los que se desplazan con pereza pero que no se detienen si no es para clavar la trompa en el lugar elegido. Los blancos, transparentes y menudos, se apiñan en las costuras de la ropa. Los otros, de cabeza rubia y barriga negra, ágiles y voraces, se acomodan en nuestras heridas y se deleitan sin preocuparse de nosotros.
Nunca me aburro en su compañía: si uno de los grupos se ha saciado, otro vuelve a tener hambre y toma el relevo. Los piojos están presentes día y noche. Con el tiempo y la costumbre se hacen indiscretos. Llevan su audacia al punto de pasearse por la nariz y la barba de los SS, que no pueden tolerar tal imagen, como almas de élite que son, limpias por excelencia. Se impone una buena sesión de desinfección.
Desnudas y temblorosas, con los paquetes de efectos personales apretados contra el cuerpo, nos devora un inmenso vientre de cemento. Un tonel para la ropa, una ducha fría para nosotras y luego, a desfilar ante una bomba de bicicleta que escupe una niebla blanca. Un bombazo a la izquierda, otro a la derecha y salimos blancas, rapadas, frías y llorando de despecho ante los espectadores burlones. Cada sesión es, además, un momento de selección lleno de riesgos. Si por desgracia nos dejamos aturdir por el hambre o el olor, los perros están ahí para llamarnos al orden.
Al final de la sesión nos tiran la ropa por encima de una pequeña barrera. Los trapos no son nunca de nuestra talla. Fuera, mientras esperamos a las demás, intentamos intercambiarlos entre nosotras. Es una operación que comporta riesgos, dadas las miradas de alambre de espino que nos rodean. En alguna ocasión salí victoriosa. Sin embargo, también alguna noche volví con vestido de cola y los pies enfundados en zapatos inmensos. Los organizadores de nuestra estancia se divertían viéndonos con esas pintas.
En la paja de los barracones nos esperan nuestros pequeños huéspedes negros, blancos o bicolores. Nos guardan rencor por haberlos dejado solos tanto tiempo. Vuelven a nosotros con voluptuosidad.
Cuatro mendrugos de pan. De las tinieblas a la alegría. Magda Hollander-Lafon. 2017.
Son de diferentes tamaños, colores y familias. Los hay negros, bien hermosos, de los que se desplazan con pereza pero que no se detienen si no es para clavar la trompa en el lugar elegido. Los blancos, transparentes y menudos, se apiñan en las costuras de la ropa. Los otros, de cabeza rubia y barriga negra, ágiles y voraces, se acomodan en nuestras heridas y se deleitan sin preocuparse de nosotros.
Nunca me aburro en su compañía: si uno de los grupos se ha saciado, otro vuelve a tener hambre y toma el relevo. Los piojos están presentes día y noche. Con el tiempo y la costumbre se hacen indiscretos. Llevan su audacia al punto de pasearse por la nariz y la barba de los SS, que no pueden tolerar tal imagen, como almas de élite que son, limpias por excelencia. Se impone una buena sesión de desinfección.
Desnudas y temblorosas, con los paquetes de efectos personales apretados contra el cuerpo, nos devora un inmenso vientre de cemento. Un tonel para la ropa, una ducha fría para nosotras y luego, a desfilar ante una bomba de bicicleta que escupe una niebla blanca. Un bombazo a la izquierda, otro a la derecha y salimos blancas, rapadas, frías y llorando de despecho ante los espectadores burlones. Cada sesión es, además, un momento de selección lleno de riesgos. Si por desgracia nos dejamos aturdir por el hambre o el olor, los perros están ahí para llamarnos al orden.
Al final de la sesión nos tiran la ropa por encima de una pequeña barrera. Los trapos no son nunca de nuestra talla. Fuera, mientras esperamos a las demás, intentamos intercambiarlos entre nosotras. Es una operación que comporta riesgos, dadas las miradas de alambre de espino que nos rodean. En alguna ocasión salí victoriosa. Sin embargo, también alguna noche volví con vestido de cola y los pies enfundados en zapatos inmensos. Los organizadores de nuestra estancia se divertían viéndonos con esas pintas.
En la paja de los barracones nos esperan nuestros pequeños huéspedes negros, blancos o bicolores. Nos guardan rencor por haberlos dejado solos tanto tiempo. Vuelven a nosotros con voluptuosidad.
Cuatro mendrugos de pan. De las tinieblas a la alegría. Magda Hollander-Lafon. 2017.
miércoles, 7 de marzo de 2018
El muerto. Jorge Luis Borges.
Que un hombre del
suburbio de Buenos Aires, que un triste compadrito sin más virtud
que la infatuación del coraje, se interne en los desiertos ecuestres
de la frontera del Brasil y llegue a capitán de contrabandistas,
parece de antemano imposible. A quienes lo entienden así, quiero
contarles el destino de Benjamin Otálora, de quien acaso no perdura
un recuerdo en el barrio de Balvanera y que murió en su ley, de un
balazo, en los confines de Río Grande do Sul. Ignoro los detalles de
su aventura; cuando me sean revelados, he de rectificar y ampliar
estas páginas. Por ahora, este resumen puede ser útil.
Benjamín Otálora cuenta, hacia 1891, diecinueve años. Es un mocetón de frente mezquina, de sinceros ojos claros, de reciedumbre vasca; una puñalada feliz le ha revelado que es un hombre valiente; no lo inquieta la muerte de su contrario, tampoco la inmediata necesidad de huir de la República. El caudillo de la parroquia le da una carta para un tal Azevedo Bandeira, del Uruguay. Otálora se embarca, la travesía es tormentosa y crujiente; al otro día, vaga por las calles de Montevideo, con inconfesada y tal vez ignorada tristeza. No da con Azevedo Bandeira; hacia la medianoche, en un almacén del Paso del Molino, asiste a un altercado entre unos troperos. Un cuchillo relumbra; Otálora no sabe de qué lado está la razón, pero lo atrae el puro sabor del peligro, como a otros la baraja o la música. Para, en el entrevero, una puñalada baja que un peón le tira a un hombre de galera oscura y de poncho. Éste, después, resulta ser Azevedo Bandeira. (Otálora, al saberlo, rompe la carta, porque prefiere debérselo todo a sí mismo.) Azevedo Bandeira da, aunque fornido, la injustificable impresión de ser contrahecho; en su rostro, siempre demasiado cercano, están el judío, el negro y el indio; en su empaque, el mono y el tigre; la cicatriz que le atraviesa la cara es un adorno más, como el negro bigote cerdoso.
Proyección o error del alcohol, el altercado cesa con la misma rapidez con que se produjo. Otálora bebe con los troperos y luego los acompaña a una farra y luego a un caserón en la Ciudad Vieja, ya con el sol bien alto. En el último patio, que es de tierra, los hombres tienden su recado para dormir. Oscuramente, Otálora compara esa noche con la anterior; ahora ya pisa tierra firme, entre amigos. Lo inquieta algún remordimiento, eso sí, de no extrañar a Buenos Aires. Duerme hasta la oración, cuando lo despierta el paisano que agredió, borracho, a Bandeira. (Otálora recuerda que ese hombre ha compartido con los otros la noche de tumulto y de júbilo y que Bandeira lo sentó a su derecha y lo obligó a seguir bebiendo.) El hombre le dice que el patrón lo manda buscar. En una suerte de escritorio que da al zaguán (Otálora nunca ha visto un zaguán con puertas laterales) está esperándolo Azevedo Bandeira, con una clara y desdeñosa mujer de pelo colorado. Bandeira lo pondera, le ofrece una copa de caña, le repite que le está pareciendo un hombre animoso, le propone ir al Norte con los demás a traer una tropa. Otálora acepta; hacia la madrugada están en camino, rumbo a Tacuarembó.
Empieza entonces para Otálora una vida distinta, una vida de vastos amaneceres y de jornadas que tienen el olor del caballo. Esa vida es nueva para él, y a veces atroz, pero ya está en su sangre, porque lo mismo que los hombres de otras naciones veneran y presienten el mar, así nosotros (también el hombre que entreteje estos símbolos) ansiamos la llanura inagotable que resuena bajo los cascos. Otálora se ha criado en los barrios del carrero y del cuarteador; antes de un año se hace gaucho. Aprende a jinetear, a entropillar la hacienda, a carnear, a manejar el lazo que sujeta y las boleadoras que tumban, a resistir el sueño, las tormentas, las heladas y el sol, a arrear con el silbido y el grito. Sólo una vez, durante ese tiempo de aprendizaje, ve a Azevedo Bandeira, pero lo tiene muy presente, porque ser hombre de Bandeira es ser considerado y temido, y porque, ante cualquier hombrada, los gauchos dicen que Bandeira lo hace mejor. Alguien opina que Bandeira nació del otro lado del Cuareim, en Rio Grande do Sul; eso, que debería rebajarlo, oscuramente lo enriquece de selvas populosas, de ciénagas, de inextricable y casi infinitas distancias. Gradualmente, Otálora entiende que los negocios de Bandeira son múltiples y que el principal es el contrabando. Ser tropero es ser un sirviente; Otálora se propone ascender a contrabandista. Dos de los compañeros, una noche, cruzarán la frontera para volver con unas partidas de caña; Otálora provoca a uno de ellos, lo hiere y toma su lugar. Lo mueve la ambición y también una oscura fidelidad. Que el hombre (piensa) acabe por entender que yo valgo más que todos sus orientales juntos.
Otro año pasa antes que Otálora regrese a Montevideo. Recorren las orillas, la ciudad (que a Otálora le parece muy grande); llegan a casa del patrón; los hombres tienden los recados en el último patio. Pasan los días y Otálora no ha visto a Bandeira. Dicen, con temor, que está enfermo; un moreno suele subir a su dormitorio con la caldera y con el mate. Una tarde, le encomiendan a Otálora esa tarea. Éste se siente vagamente humillado, pero satisfecho también.
El dormitorio es desmantelado y oscuro. Hay un balcón que mira al poniente, hay una larga mesa con un resplandeciente desorden de taleros, de arreadores, de cintos, de armas de fuego y de armas blancas, hay un remoto espejo que tiene la luna empañada. Bandeira yace boca arriba; sueña y se queja; una vehemencia de sol último lo define. El vasto lecho blanco parece disminuirlo y oscurecerlo; Otálora nota las canas, la fatiga, la flojedad, las grietas de los años. Lo subleva que los esté mandando ese viejo. Piensa que un golpe bastaría para dar cuenta de él. En eso, ve en el espejo que alguien ha entrado. Es la mujer de pelo rojo; está a medio vestir y descalza y lo observa con fría curiosidad. Bandeira se incorpora; mientras habla de cosas de la campaña y despacha mate tras mate, sus dedos juegan con las trenzas de la mujer. Al fin, le da licencia a Otálora para irse.
Días después, les llega la orden de ir al Norte. Arriban a una estancia perdida, que está como en cualquier lugar de la interminable llanura. Ni árboles ni un arroyo la alegran, el primer sol y el último la golpean. Hay corrales de piedra para la hacienda, que es guampuda y menesterosa. El Suspiro se llama ese pobre establecimiento.
Otálora oye en rueda de peones que Bandeira no tardará en llegar de Montevideo. Pregunta por qué; alguien aclara que hay un forastero agauchado que está queriendo mandar demasiado. Otálora comprende que es una broma, pero le halaga que esa broma ya sea posible. Averigua, después, que Bandeira se ha enemistado con uno de los jefes políticos y que éste le ha retirado su apoyo. Le gusta esa noticia.
Llegan cajones de armas largas; llegan una jarra y una palangana de plata para el aposento de la mujer; llegan cortinas de intrincado damasco; llega de las cuchillas, una mañana, un jinete sombrío, de barba cerrada y de poncho. Se llama Ulpiano Suárez y es el capanga o guardaespaldas de Azevedo Bandeira. Habla muy poco y de una manera abrasilerada. Otálora no sabe si atribuir su reserva a hostilidad, a desdén o a mera barbarie. Sabe, eso sí, que para el plan que está maquinando tiene que ganar su amistad.
Entra después en el destino de Benjamín Otálora un colorado cabos negros que trae del sur Azevedo Bandeira y que luce apero chapeado y carona con bordes de piel de tigre. Ese caballo liberal es un símbolo de la autoridad del patrón y por eso lo codicia el muchacho, que llega también a desear, con deseo rencoroso, a la mujer de pelo resplandeciente. La mujer, el apero y el colorado son atributos o adjetivos de un hombre que él aspira a destruir.
Aquí la historia se complica y se ahonda. Azevedo Bandeira es diestro en el arte de la intimidación progresiva, en la satánica maniobra de humillar al interlocutor gradualmente, combinando veras y burlas; Otálora resuelve aplicar ese método ambiguo a la dura tarea que se propone. Resuelve suplantar, lentamente, a Azevedo Bandeira. Logra, en jornadas de peligro común, la amistad de Suárez. Le confía su plan; Suárez le promete su ayuda. Muchas cosas van aconteciendo después, de las que sé unas pocas. Otálora no obedece a Bandeira; da en olvidar, en corregir, en invertir sus órdenes. El universo parece conspirar con él y apresura los hechos. Un mediodía, ocurre en campos de Tacuarembó un tiroteo con gente riograndense; Otálora usurpa el lugar de Bandeira y manda a los orientales. Le atraviesa el hombro una bala, pero esa tarde Otálora regresa al Suspiro en el colorado del jefe y esa tarde unas gotas de su sangre manchan la piel de tigre y esa noche duerme con la mujer de pelo reluciente. Otras versiones cambian el orden de estos hechos y niegan que hayan ocurrido en un solo día.
Bandeira, sin embargo, siempre es nominalmente el jefe. Da órdenes que no se ejecutan; Benjamín Otálora no lo toca, por una mezcla de rutina y de lástima.
La última escena de la historia corresponde a la agitación de la última noche de 1894. Esa noche, los hombres del Suspiro comen cordero recién carneado y beben un alcohol pendenciero. Alguien infinitamente rasguea una trabajosa milonga. En la cabecera de la mesa, Otálora, borracho, erige exultación sobre exultación, júbilo sobre júbilo; esa torre de vértigo es un símbolo de su irresistible destino. Bandeira, taciturno entre los que gritan, deja que fluya clamorosa la noche. Cuando las doce campanadas resuenan, se levanta como quien recuerda una obligación. Se levanta y golpea con suavidad a la puerta de la mujer. Ésta le abre en seguida, como si esperara el llamado. Sale a medio vestir y descalza. Con una voz que se afemina y se arrastra, el jefe le ordena:
-Ya que vos y el porteño se quieren tanto, ahora mismo le vas a dar un beso a vista de todos.
Agrega una circunstancia brutal. La mujer quiere resistir, pero dos hombres la han tomado del brazo y la echan sobre Otálora. Arrasada en lágrimas, le besa la cara y el pecho. Ulpiano Suárez ha empuñado el revólver. Otálora comprende, antes de morir, que desde el principio lo han traicionado, que ha sido condenado a muerte, que le han permitido el amor, el mando y el triunfo, porque ya lo daban por muerto, porque para Bandeira ya estaba muerto.
Suárez, casi con desdén, hace fuego.
El Aleph. Jorge Luis Borges, 1949.
Benjamín Otálora cuenta, hacia 1891, diecinueve años. Es un mocetón de frente mezquina, de sinceros ojos claros, de reciedumbre vasca; una puñalada feliz le ha revelado que es un hombre valiente; no lo inquieta la muerte de su contrario, tampoco la inmediata necesidad de huir de la República. El caudillo de la parroquia le da una carta para un tal Azevedo Bandeira, del Uruguay. Otálora se embarca, la travesía es tormentosa y crujiente; al otro día, vaga por las calles de Montevideo, con inconfesada y tal vez ignorada tristeza. No da con Azevedo Bandeira; hacia la medianoche, en un almacén del Paso del Molino, asiste a un altercado entre unos troperos. Un cuchillo relumbra; Otálora no sabe de qué lado está la razón, pero lo atrae el puro sabor del peligro, como a otros la baraja o la música. Para, en el entrevero, una puñalada baja que un peón le tira a un hombre de galera oscura y de poncho. Éste, después, resulta ser Azevedo Bandeira. (Otálora, al saberlo, rompe la carta, porque prefiere debérselo todo a sí mismo.) Azevedo Bandeira da, aunque fornido, la injustificable impresión de ser contrahecho; en su rostro, siempre demasiado cercano, están el judío, el negro y el indio; en su empaque, el mono y el tigre; la cicatriz que le atraviesa la cara es un adorno más, como el negro bigote cerdoso.
Proyección o error del alcohol, el altercado cesa con la misma rapidez con que se produjo. Otálora bebe con los troperos y luego los acompaña a una farra y luego a un caserón en la Ciudad Vieja, ya con el sol bien alto. En el último patio, que es de tierra, los hombres tienden su recado para dormir. Oscuramente, Otálora compara esa noche con la anterior; ahora ya pisa tierra firme, entre amigos. Lo inquieta algún remordimiento, eso sí, de no extrañar a Buenos Aires. Duerme hasta la oración, cuando lo despierta el paisano que agredió, borracho, a Bandeira. (Otálora recuerda que ese hombre ha compartido con los otros la noche de tumulto y de júbilo y que Bandeira lo sentó a su derecha y lo obligó a seguir bebiendo.) El hombre le dice que el patrón lo manda buscar. En una suerte de escritorio que da al zaguán (Otálora nunca ha visto un zaguán con puertas laterales) está esperándolo Azevedo Bandeira, con una clara y desdeñosa mujer de pelo colorado. Bandeira lo pondera, le ofrece una copa de caña, le repite que le está pareciendo un hombre animoso, le propone ir al Norte con los demás a traer una tropa. Otálora acepta; hacia la madrugada están en camino, rumbo a Tacuarembó.
Empieza entonces para Otálora una vida distinta, una vida de vastos amaneceres y de jornadas que tienen el olor del caballo. Esa vida es nueva para él, y a veces atroz, pero ya está en su sangre, porque lo mismo que los hombres de otras naciones veneran y presienten el mar, así nosotros (también el hombre que entreteje estos símbolos) ansiamos la llanura inagotable que resuena bajo los cascos. Otálora se ha criado en los barrios del carrero y del cuarteador; antes de un año se hace gaucho. Aprende a jinetear, a entropillar la hacienda, a carnear, a manejar el lazo que sujeta y las boleadoras que tumban, a resistir el sueño, las tormentas, las heladas y el sol, a arrear con el silbido y el grito. Sólo una vez, durante ese tiempo de aprendizaje, ve a Azevedo Bandeira, pero lo tiene muy presente, porque ser hombre de Bandeira es ser considerado y temido, y porque, ante cualquier hombrada, los gauchos dicen que Bandeira lo hace mejor. Alguien opina que Bandeira nació del otro lado del Cuareim, en Rio Grande do Sul; eso, que debería rebajarlo, oscuramente lo enriquece de selvas populosas, de ciénagas, de inextricable y casi infinitas distancias. Gradualmente, Otálora entiende que los negocios de Bandeira son múltiples y que el principal es el contrabando. Ser tropero es ser un sirviente; Otálora se propone ascender a contrabandista. Dos de los compañeros, una noche, cruzarán la frontera para volver con unas partidas de caña; Otálora provoca a uno de ellos, lo hiere y toma su lugar. Lo mueve la ambición y también una oscura fidelidad. Que el hombre (piensa) acabe por entender que yo valgo más que todos sus orientales juntos.
Otro año pasa antes que Otálora regrese a Montevideo. Recorren las orillas, la ciudad (que a Otálora le parece muy grande); llegan a casa del patrón; los hombres tienden los recados en el último patio. Pasan los días y Otálora no ha visto a Bandeira. Dicen, con temor, que está enfermo; un moreno suele subir a su dormitorio con la caldera y con el mate. Una tarde, le encomiendan a Otálora esa tarea. Éste se siente vagamente humillado, pero satisfecho también.
El dormitorio es desmantelado y oscuro. Hay un balcón que mira al poniente, hay una larga mesa con un resplandeciente desorden de taleros, de arreadores, de cintos, de armas de fuego y de armas blancas, hay un remoto espejo que tiene la luna empañada. Bandeira yace boca arriba; sueña y se queja; una vehemencia de sol último lo define. El vasto lecho blanco parece disminuirlo y oscurecerlo; Otálora nota las canas, la fatiga, la flojedad, las grietas de los años. Lo subleva que los esté mandando ese viejo. Piensa que un golpe bastaría para dar cuenta de él. En eso, ve en el espejo que alguien ha entrado. Es la mujer de pelo rojo; está a medio vestir y descalza y lo observa con fría curiosidad. Bandeira se incorpora; mientras habla de cosas de la campaña y despacha mate tras mate, sus dedos juegan con las trenzas de la mujer. Al fin, le da licencia a Otálora para irse.
Días después, les llega la orden de ir al Norte. Arriban a una estancia perdida, que está como en cualquier lugar de la interminable llanura. Ni árboles ni un arroyo la alegran, el primer sol y el último la golpean. Hay corrales de piedra para la hacienda, que es guampuda y menesterosa. El Suspiro se llama ese pobre establecimiento.
Otálora oye en rueda de peones que Bandeira no tardará en llegar de Montevideo. Pregunta por qué; alguien aclara que hay un forastero agauchado que está queriendo mandar demasiado. Otálora comprende que es una broma, pero le halaga que esa broma ya sea posible. Averigua, después, que Bandeira se ha enemistado con uno de los jefes políticos y que éste le ha retirado su apoyo. Le gusta esa noticia.
Llegan cajones de armas largas; llegan una jarra y una palangana de plata para el aposento de la mujer; llegan cortinas de intrincado damasco; llega de las cuchillas, una mañana, un jinete sombrío, de barba cerrada y de poncho. Se llama Ulpiano Suárez y es el capanga o guardaespaldas de Azevedo Bandeira. Habla muy poco y de una manera abrasilerada. Otálora no sabe si atribuir su reserva a hostilidad, a desdén o a mera barbarie. Sabe, eso sí, que para el plan que está maquinando tiene que ganar su amistad.
Entra después en el destino de Benjamín Otálora un colorado cabos negros que trae del sur Azevedo Bandeira y que luce apero chapeado y carona con bordes de piel de tigre. Ese caballo liberal es un símbolo de la autoridad del patrón y por eso lo codicia el muchacho, que llega también a desear, con deseo rencoroso, a la mujer de pelo resplandeciente. La mujer, el apero y el colorado son atributos o adjetivos de un hombre que él aspira a destruir.
Aquí la historia se complica y se ahonda. Azevedo Bandeira es diestro en el arte de la intimidación progresiva, en la satánica maniobra de humillar al interlocutor gradualmente, combinando veras y burlas; Otálora resuelve aplicar ese método ambiguo a la dura tarea que se propone. Resuelve suplantar, lentamente, a Azevedo Bandeira. Logra, en jornadas de peligro común, la amistad de Suárez. Le confía su plan; Suárez le promete su ayuda. Muchas cosas van aconteciendo después, de las que sé unas pocas. Otálora no obedece a Bandeira; da en olvidar, en corregir, en invertir sus órdenes. El universo parece conspirar con él y apresura los hechos. Un mediodía, ocurre en campos de Tacuarembó un tiroteo con gente riograndense; Otálora usurpa el lugar de Bandeira y manda a los orientales. Le atraviesa el hombro una bala, pero esa tarde Otálora regresa al Suspiro en el colorado del jefe y esa tarde unas gotas de su sangre manchan la piel de tigre y esa noche duerme con la mujer de pelo reluciente. Otras versiones cambian el orden de estos hechos y niegan que hayan ocurrido en un solo día.
Bandeira, sin embargo, siempre es nominalmente el jefe. Da órdenes que no se ejecutan; Benjamín Otálora no lo toca, por una mezcla de rutina y de lástima.
La última escena de la historia corresponde a la agitación de la última noche de 1894. Esa noche, los hombres del Suspiro comen cordero recién carneado y beben un alcohol pendenciero. Alguien infinitamente rasguea una trabajosa milonga. En la cabecera de la mesa, Otálora, borracho, erige exultación sobre exultación, júbilo sobre júbilo; esa torre de vértigo es un símbolo de su irresistible destino. Bandeira, taciturno entre los que gritan, deja que fluya clamorosa la noche. Cuando las doce campanadas resuenan, se levanta como quien recuerda una obligación. Se levanta y golpea con suavidad a la puerta de la mujer. Ésta le abre en seguida, como si esperara el llamado. Sale a medio vestir y descalza. Con una voz que se afemina y se arrastra, el jefe le ordena:
-Ya que vos y el porteño se quieren tanto, ahora mismo le vas a dar un beso a vista de todos.
Agrega una circunstancia brutal. La mujer quiere resistir, pero dos hombres la han tomado del brazo y la echan sobre Otálora. Arrasada en lágrimas, le besa la cara y el pecho. Ulpiano Suárez ha empuñado el revólver. Otálora comprende, antes de morir, que desde el principio lo han traicionado, que ha sido condenado a muerte, que le han permitido el amor, el mando y el triunfo, porque ya lo daban por muerto, porque para Bandeira ya estaba muerto.
Suárez, casi con desdén, hace fuego.
El Aleph. Jorge Luis Borges, 1949.
domingo, 4 de marzo de 2018
Ecosistema de desamor. José Agustín Navarro Martínez.
Corto
mis venas con su hoja de afeitar y espero pacientemente en la bañera
hasta que mi cuerpo se licua por completo en sangre, escapo por el
sumidero, y avanzo por unos intestinos de plomo que me vomitan al mar
convirtiéndome en un pasto marino que hace las delicias de una
langosta que se topa con un pulpo hambriento que es devorado por una
morena que captura un pescador que me conduce a una lonja donde me
compra un cocinero que me guisa en cazuela de arroz para dos
comensales, una mitad para ti, la otra mitad para tu amante.
sábado, 3 de marzo de 2018
Robinson desafortunado. Ana María Shua.
Corro
hacia la playa. Si las olas hubieran dejado sobre la arena un pequeño
barril de pólvora, aunque estuviese mojada, una navaja, algunos
clavos, incluso una colección de pipas o unas simples tablas de
madera, yo podría utilizar esos objetos para construir una novela.
Qué hacer en cambio con estos párrafos mojados, con estas metáforas
cubiertas de lapas y mejillones, con estos restos de otro triste
naufragio literario.
jueves, 1 de marzo de 2018
Roncaba. Max Aub.
Roncaba.
Al que ronca, si es de familia, se le perdona. Pero el roncador aquel
ni siquiera sabía yo la cara que tenía. Su ronquido atravesaba las
paredes. Me quejé al casero. Se rió. Fui a ver al autor de tan
descomunales ruidos. Casi me echó:
-Yo no tengo la culpa. Yo no ronco. Y si ronco, ¡qué le vamos a hacer!, tengo derecho. Cómprese algodón hidrófilo…
Ya no podía dormir: si roncaba, por el ruido; si no, esperándolo. Pegando golpes en la pared callaba un momento... pero en seguida volvía a empezar. No tienen ustedes idea de lo que es ser centinela de un ruido. Una catarata. Un volumen tremendo de aire, una fiera acorralada, el estertor de cien moribundos, me rasgaba las entrañas emponzoñándome el oído, y no podía dormir. Y no me daba la gana de cambiar de casa. ¿Dónde iba yo a pagar tan poco? El tiro se lo pegué con la escopeta de mi sobrino.
-Yo no tengo la culpa. Yo no ronco. Y si ronco, ¡qué le vamos a hacer!, tengo derecho. Cómprese algodón hidrófilo…
Ya no podía dormir: si roncaba, por el ruido; si no, esperándolo. Pegando golpes en la pared callaba un momento... pero en seguida volvía a empezar. No tienen ustedes idea de lo que es ser centinela de un ruido. Una catarata. Un volumen tremendo de aire, una fiera acorralada, el estertor de cien moribundos, me rasgaba las entrañas emponzoñándome el oído, y no podía dormir. Y no me daba la gana de cambiar de casa. ¿Dónde iba yo a pagar tan poco? El tiro se lo pegué con la escopeta de mi sobrino.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)