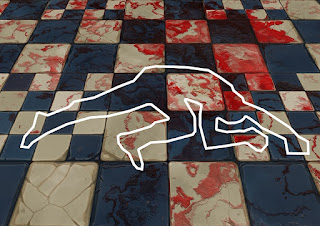Toda la noche el viento había
galopado a diestro y siniestro por la pampa, bramando, apoyando
siempre sobre una sola nota. A ratos cercaba la casa, se metía por
las rendijas de las puertas y de las ventanas y revolvía los tules
del mosquitero.
A
cada vez Yolanda encendía la luz, que titubeaba, resistía un
momento y se apagaba de nuevo. Cuando su hermano entró en el cuarto,
al amanecer, la encontró recostada sobre el hombro izquierdo,
respirando con dificultad y gimiendo.
—¡Yolanda!
¡Yolanda!
El
llamado la incorporó en el lecho. Para poder mirar a Federico separó
y echó sobre la espalda la oscura cabellera.
—Yolanda,
¿soñabas?
—Oh
sí, sueños horribles.
—¿Por
qué duermes siempre sobre el corazón? Es malo.
—Ya
lo sé. ¿Qué hora es? ¿Adónde vas tan temprano y con este viento?
—A
las lagunas. Parece que hay otra isla nueva. Ya van cuatro. De «La
Figura» han venido a verlas. Tendremos gente. Quería avisarte.
Sin
cambiar de postura, Yolanda observó a su hermano —un hombre canoso
y flaco— al que las altas botas ajustadas prestaban un aspecto
juvenil. ¡Qué absurdos, los hombres! Siempre en movimiento, siempre
dispuestos a interesarse por todo. Cuando se acuestan dejan dicho que
los despierten al rayar el alba. Si se acercan a la chimenea
permanecen de pie, listos para huir al otro extremo del cuarto,
listos para huir siempre hacia cosas fútiles. Y tosen, fuman, hablan
fuerte, temerosos del silencio como de un enemigo que al menor
descuido pudiera echarse sobre ellos, adherirse a ellos e invadirlos
sin remedio.
—Está
bien, Federico.
—Hasta
luego.
Un
golpe seco de la puerta y ya las espuelas de Federico suenan
alejándose sobre las baldosas del corredor. Yolanda cierra de nuevo
los ojos y delicadamente, con infinitas precauciones, se recuesta en
las almohadas, sobre el hombro izquierdo, sobre el corazón; se
ahoga, suspira y vuelve a caer en inquietos sueños. Sueños de los
que, mañana a mañana, se desprende pálida, extenuada, como si se
hubiera batido la noche entera con el insomnio.
Mientras
tanto, los de la estancia «La Figura» se habían detenido al borde
de las lagunas. Amanecía. Bajo un cielo revuelto, allá, contra el
horizonte, divisaban las islas nuevas, humeantes aún del esfuerzo
que debieron hacer para subir de quién sabe qué estratificaciones
profundas.
—¡Cuatro,
cuatro islas nuevas! —gritaban.
El
viento no amainó hasta el anochecer, cuando ya no se podía cazar.
Do,
re, mi, fa, sol, la, si, do… Do, re, mi, fa, sol, la, si, do…
Las
notas suben y caen, trepan y caen redondas y límpidas como burbujas
de vidrio. Desde la casa achatada a lo lejos entre los altos
cipreses, alguien parece tender hacia los cazadores, que vuelven, una
estrecha escala de agua sonora.
Do,
re, mi, fa, sol, la, si, do…
—Es
Yolanda que estudia —murmura Silvestre. Y se detiene un instante
como para ajustarse mejor la carabina al hombro, pero su pesado
cuerpo tiembla un poco.
Entre
el follaje de los arbustos se yerguen blancas flores que parecen
endurecidas por la helada. Juan Manuel alarga la mano.
—No
hay que tocarlas —le advierte Silvestre—, se ponen amarillas. Son
las camelias que cultiva Yolanda —agrega sonriendo—. «Esa
sonrisa humilde ¡qué mal le sienta!» —piensa, malévolo, Juan
Manuel—. Apenas deja su aire altanero, se ve que es viejo.
Do,
re, mi, fa, sol, la, si, do… Do, re, mi, fa, sol, la, si, do…
La
casa está totalmente a oscuras, pero las notas siguen brotando
regulares.
—Juan
Manuel, ¿no conoce usted a mi hermana Yolanda?
Ante
la indicación de Federico, la mujer, que envuelta en la penumbra
está sentada al piano, tiende al desconocido una mano que retira en
seguida. Luego se levanta, crece, se desenrosca como una preciosa
culebra. Es muy alta y extraordinariamente delgada. Juan Manuel la
sigue con la mirada, mientras silenciosa y rápida enciende las
primeras lámparas. Es igual que su nombre: pálida, aguda y un poco
salvaje —piensa de pronto. Pero ¿qué tiene de extraño? ¡Ya
comprendo! —reflexiona, mientras ella se desliza hacia la puerta y
desaparece—. Unos pies demasiado pequeños. Es raro que pueda
sostener un cuerpo tan largo sobre esos pies tan pequeños.
… ¡Qué
estúpida comida, esta comida entre hombres, entre diez cazadores que
no han podido cazar y que devoran precipitadamente, sin tener
siquiera una sola hazaña de que vanagloriarse! ¿Y Yolanda? ¿Por
qué no preside la cena ya que la mujer de Federico está en Buenos
Aires? ¡Qué extraña silueta! ¿Fea? ¿Bonita? Liviana, eso sí,
muy liviana. Y esa mirada oscura y brillante, ese algo agresivo,
huidizo… ¿A quién, a qué se parece?
Juan
Manuel extiende la mano para tomar su copa. Frente a él Silvestre
bebe y habla y ríe fuerte, y parece desesperado.
Los
cazadores dispersan las últimas brasas a golpes de pala y de
tenazas; echan cenizas y más cenizas sobre los múltiples ojos de
fuego que se empeñan en resurgir, coléricos. Batalla final en el
tedio largo de la noche.
Y
ahora el pasto y los árboles del parque los envuelven bruscamente en
su aliento frío. Pesados insectos aletean contra los cristales del
farol que alumbra el largo corredor abierto. Sostenido por Juan
Manuel, Silvestre avanza hacia su cuarto resbalando sobre las
baldosas lustrosas de vapor de agua, como recién lavadas. Los sapos
huyen tímidamente a su paso para acurrucarse en los rincones
oscuros.
En
el silencio, el golpe de las barras que se ajustan a las puertas
parece repetir los disparos inútiles de los cazadores sobre las
islas. Silvestre deja caer su pesado cuerpo sobre el lecho, esconde
su cara demacrada entre las manos y resuella y suspira ante la mirada
irritada de Juan Manuel. Él, que siempre detestó compartir un
cuarto con quien sea, tiene ahora que compartirlo con un borracho, y
para colmo con un borracho que se lamenta.
—Oh,
Juan Manuel, Juan Manuel…
—¿Qué
le pasa, don Silvestre? ¿No se siente bien?
—Oh,
muchacho. ¡Quién pudiera saber, saber, saber!…
—¿Saber
qué, don Silvestre?
—Esto,
y acompañando la palabra con el ademán, el viejo toma la cartera
del bolsillo de su saco y la tiende a Juan Manuel.
—Busca
la carta. Léela. Sí, una carta. Ésa, sí. Léela y dime si
comprendes.
Una
letra alta y trémula corre como humo, desbordando casi las
cuartillas amarillentas y manoseadas: «Silvestre: No puedo casarme
con usted. Lo he pensado mucho, créame. No es posible, no es
posible. Y sin embargo, le quiero, Silvestre, le quiero y sufro. Pero
no puedo. Olvídeme. En balde me pregunto qué podría salvarme. Un
hijo tal vez, un hijo que pesara dulcemente dentro de mí siempre;
¡pero siempre! ¡No verlo jamás crecido, despegado de mí! ¡Yo
apoyada siempre en esa pequeña vida, retenida siempre por esa
presencia! Lloro, Silvestre, lloro; y no puedo explicarle nada más.
— YOLANDA.»
—No
comprendo —balbucea Juan Manuel, preso de un súbito malestar.
—Yo
hace treinta años que trato de comprender. La quería. Tú no sabes
cuánto la quería. Ya nadie quiere así, Juan Manuel… Una noche,
dos semanas antes de que hubiéramos de casarnos, me mandó esta
carta. En seguida me negó toda explicación y jamás conseguí verla
a solas. Yo dejaba pasar el tiempo. «Esto se arreglará», me decía.
Y así se me ha ido pasando la vida…
—¿Era
la madre de Yolanda, don Silvestre? ¿Se llamaba Yolanda, también?
—¿Cómo?
Hablo de Yolanda. No hay más que una. De Yolanda, que me ha
rechazado de nuevo esta noche. Esta noche, cuando la vi, me dije: Tal
vez ahora que han pasado tantos años Yolanda quiera, al fin, darme
una explicación. Pero se fue, como siempre. Parece que Federico
trata también de hablarle, a veces, de todo esto. Y ella se echa a
temblar, y huye, huye siempre…
Desde
hace unos segundos el sordo rumor de un tren ha despuntado en el
horizonte. Y Juan Manuel lo oye insistir a la par que el malestar que
se agita en su corazón.
—¿Yolanda
fue su novia, don Silvestre?
—Sí,
Yolanda fue mi novia, mi novia…
Juan
Manuel considera fríamente los gestos desordenados de Silvestre, sus
mejillas congestionadas, su pesado cuerpo de sesentón mal
conservado. ¡Don Silvestre, el viejo amigo de su padre, novio de
Yolanda!
—Entonces,
¿ella no es una niña, don Silvestre?
Silvestre
ríe estúpidamente.
El
tren, allá en un punto fijo del horizonte, parece que se empeñara
en rodar y rodar un rumor estéril.
—¿Qué
edad tiene? —insiste Juan Manuel.
Silvestre
se pasa la mano por la frente tratando de contar.
—A
ver, yo tenía en esa época veinte, no veintitrés…
Pero
Juan Manuel apenas le oye, aliviado momentáneamente por una
consoladora reflexión. «¡Importa acaso la edad cuando se es tan
prodigiosamente joven!»
—… ella
por consiguiente debía tener…
La
frase se corta en un resuello. Y de nuevo renace en Juan Manuel la
absurda ansiedad que lo mantiene atento a la confidencia que aquel
hombre medio ebrio deshilvana desatinadamente. ¡Y ese tren a lo
lejos, como un movimiento en suspenso, como una amenaza que no se
cumple! Es seguramente la palpitación sofocada y continua de ese
tren lo que lo enerva así. Maquinalmente, como quien busca una
salida, se acerca a la ventana, la abre, y se inclina sobre la noche.
Los faros del expreso, que jadea y jadea allá en el horizonte,
rasgan con dos haces de luz la inmensa llanura.
—¡Maldito
tren! ¡Cuándo pasará! —rezongó fuerte.
Silvestre,
que ha venido a tumbarse a su lado en el alféizar de la ventana,
aspira el aire a plenos pulmones y examina las dos luces, fijas a lo
lejos.
—Viene
en línea recta, pero tardará una media hora en pasar —explica—.
Acaba de salir de Lobos.
—«Es
liviana y tiene unos pies demasiado pequeños para su alta estatura.»
—¿Qué
edad tiene, don Silvestre?
—No
sé. Mañana te diré.
Pero
¿por qué? —reflexiona Juan Manuel—. ¿Qué significa este afán
de preocuparme y pensar en una mujer que no he visto sino una vez?
¿Será que la deseo ya? El tren. ¡Oh, ese rumor monótono, esa
respiración interminable del tren que avanza obstinado y lento en la
pampa!
—¿Qué
me pasa? —se pregunta Juan Manuel—. Debo estar cansado —piensa,
al tiempo que cierra la ventana.
Mientras
tanto, ella está en el extremo del jardín. Está apoyada contra la
última tranquera del monte, como sobre la borda de un buque anclado
en la llanura. En el cielo, una sola estrella, inmóvil; una estrella
pesada y roja que parece lista a descolgarse y hundirse en el espacio
infinito. Juan Manuel se apoya a su lado contra la tranquera y junto
con ella se asoma a la pampa sumida en la mortecina luz saturnal.
Habla. ¿Qué le dice? Le dice al oído las frases del destino. Y
ahora le toma en sus brazos. Y ahora los brazos que la estrechan por
la cintura tiemblan y esbozan una caricia nueva. ¡Va a tocarle el
hombro derecho! ¡Se lo va a tocar! Y ella se debate, lucha, se
agarra al alambrado para resistir mejor. Y se despierta aferrada a
las sábanas, ahogada en sollozos y suspiros.
Durante
un largo rato se mantiene erguida en las almohadas, con el oído
atento. Y ahora la casa tiembla, el espejo oscila levemente, y una
camelia marchita se desprende por la corola y cae sobre la alfombra
con el ruido blando y pesado con que caería un fruto maduro.
Yolanda
espera que el tren haya pasado y que se haya cerrado su estela de
estrépito para volverse a dormir, recostada sobre el hombro
izquierdo.
¡Maldito
viento! De nuevo ha emprendido su galope aventurero por la pampa.
Pero esta mañana los cazadores no están de humor para contemporizar
con él. Echan los botes al agua, dispuestos al abordaje de las islas
nuevas que allá, en el horizonte, sobrenadan defendidas por un cerco
vivo de pájaros y espuma.
Desembarcan
orgullosos, la carabina al hombro; pero una atmósfera ponzoñosa los
obliga a detenerse casi en seguida para enjugarse la frente. Pausa
breve, y luego avanzan pisando, atónitos, hierbas viscosas y una
tierra caliente y movediza. Avanzan tambaleándose entre espirales de
gaviotas que suben y bajan graznando. Azotado en el pecho por el filo
de un ala, Juan Manuel vacila. Sus compañeros lo sostienen por los
brazos y lo arrastran detrás de ellos.
Y
avanzan aún, aplastando, bajo las botas, frenéticos pescados de
plata que el agua abandonó sobre el limo. Más allá tropiezan con
una flora extraña: son matojos de coral sobre los que se precipitan
ávidos. Largamente luchan por arrancarlos de cuajo, luchan hasta que
sus manos sangran.
Las
gaviotas los encierran en espirales cada vez más apretados. Las
nubes corren muy bajas desmadejando una hilera vertiginosa de
sombras. Un vaho a cada instante más denso brota del suelo. Todo
hierve, se agita, tiembla. Los cazadores tratan en vano de mirar, de
respirar. Descorazonados y medrosos, huyen.
Alrededor
de la fogata, que los peones han encendido y alimentan con ramas de
eucaliptos, esperan en cuclillas el día entero a que el viento
apacigüe su furia. Pero, como para exasperarlos, el viento amaina
cuando está oscureciendo.
Do,
re, mi, fa, sol, la, si, do… De nuevo aquella escala tendida
hasta ellos desde las casas. Juan Manuel aguza el oído.
Do,
re, mi, fa, sol, la, si, do… Do, re, mi, fa, sol… Do, re, mi, fa…
Do, re, mi, fa… —insiste el piano. Y aquella nota repetida y
repetida bate contra el corazón de Juan Manuel y lo golpea ahí
donde lo había golpeado y herido por la mañana el ala del pájaro
salvaje. Sin saber por qué se levanta y echa a andar hacia esa nota
que a lo lejos repiquetea sin cesar, como una llamada.
Ahora
salva los macizos de camelias. El piano calla bruscamente. Corriendo
casi, penetra en el sombrío salón.
La
chimenea encendida, el piano abierto… Pero Yolanda, ¿dónde está?
Más allá del jardín, apoyada contra la última tranquera como
sobre la borda de un buque anclado en la llanura. Y ahora se
estremece porque oye gotear a sus espaldas las ramas bajas de los
pinos removidas por alguien que se acerca a hurtadillas. ¡Si fuera
Juan Manuel!
Vuelve
pausadamente la cabeza. Es él. Él en carne y hueso esta vez. ¡Oh,
su tez morena y dorada en el atardecer gris! Es como si lo siguiera y
lo envolviera siempre una flecha de sol. Juan Manuel se apoya a su
lado, contra la tranquera, y se asoma con ella a la pampa. Del agua
que bulle escondida bajo el limo de los vastos potreros empieza a
levantarse el canto de las ranas. Y es como si desde el horizonte la
noche se aproximara, agitando millares de cascabeles de cristal.
Ahora
él la mira y sonríe. ¡Oh, sus dientes apretados y blancos!, deben
de ser fríos y duros como pedacitos de hielo. ¡Y esa oleada de
calor varonil que se desprende de él, y la alcanza y la penetra de
bienestar! ¡Tener que defenderse de aquel bienestar, tener que salir
del círculo que a la par que su sombra mueve aquel hombre tan
hermoso y tan fuerte!
—Yolanda…
—murmura. Al oír su nombre siente que la intimidad se hace de
golpe entre ellos. ¡Qué bien hizo en llamarla por su nombre!
Parecería que los liga ahora un largo pasado de deseo. No tener
pasado. Eso era lo que los cohibía y los mantenía alejados.
—Toda
la noche he soñado con usted, Juan Manuel, toda la noche…
Juan
Manuel tiende los brazos; ella no lo rechaza. Lo obliga solo a
enlazarla castamente por la cintura.
—Me
llaman… —gime de pronto, y se desprende y escapa. Las ramas que
remueven en su huida rebotan erizadas, arañan el saco y la mejilla
de Juan Manuel que sigue a una mujer, desconcertado por vez primera.
Está
de blanco. Solo ahora que ella se acerca a su hermano para encenderle
la pipa, gravemente, meticulosamente —como desempeñando una
pequeña ocupación cotidiana— nota que lleva traje largo. Se ha
vestido para cenar con ellos. Juan Manuel recuerda entonces que sus
botas están llenas de barro y se precipita hacia su cuarto.
Cuando
vuelve al salón encuentra a Yolanda sentada en el sofá, de frente a
la chimenea. El fuego enciende, apaga y enciende sus pupilas negras.
Tiene los brazos cruzados detrás de la nuca, y es larga y afilada
como una espada, o como… ¿como qué? Juan Manuel se esfuerza en
encontrar la imagen que siente presa y aleteando en su memoria.
—La
comida está servida.
Yolanda
se incorpora, sus pupilas se apagan de golpe. Y al pasar le clava
rápidamente esas pupilas de una negrura sin transparencia, y le roza
el pecho con su manga de tul, como con un ala. Y la imagen afluye por
fin al recuerdo de Juan Manuel, igual que una burbuja a flor de agua.
—Ya
sé a qué se parece usted. Se parece a una gaviota.
Un
gritito ronco, extraño, y Yolanda se desploma largo a largo y sin
ruido sobre la alfombra. Reina un momento de estupor, de inacción;
luego todos se precipitan para levantarla, desmayada. Ahora la
transportan sobre el sofá, la acomodan en los cojines, piden agua.
¿Qué ha dicho? ¿Qué le ha dicho?
—Le
dije… —empieza a explicar Juan Manuel; pero calla bruscamente,
sintiéndose culpable de algo que ignora, temiendo, sin saber por
qué, revelar un secreto que no le pertenece. Mientras tanto Yolanda,
que ha vuelto en sí, suspira oprimiéndose el corazón con las dos
manos como después de un gran susto. Se incorpora a medias, para
extenderse nuevamente sobre el hombro izquierdo. Federico protesta.
—No.
No te recuestes sobre el corazón. Es malo.
Ella
sonríe débilmente, murmura: «Ya lo sé. Déjenme». Y hay tanta
vehemencia triste, tanto cansancio en el ademán con que los despide,
que todos pasan sin protestar a la habitación contigua. Todos, salvo
Juan Manuel que permanece de pie junto a la chimenea.
Lívida,
inmóvil, Yolanda duerme o finge dormir recostada sobre el corazón.
Juan Manuel espera anhelante un gesto de llamada o de repudio que no
se cumple.
Al
rayar el alba de esta tercera madrugada los cazadores se detienen,
una vez más, al borde de las lagunas por fin apaciguadas. Mudos,
contemplan la superficie tersa de las aguas. Atónitos, escrutan el
horizonte gris.
Las
islas nuevas han desaparecido.
Echan
los botes al agua. Juan Manuel empuja el suyo con una decisión bien
determinada. Bordea las viejas islas sin dejarse tentar como sus
compañeros por la vida que alienta en ellas; esa vida hecha de
chasquidos de alas y de juncos, de arrullos y pequeños gritos, y de
ese leve temblor de flores de limo que se despliegan sudorosas.
Explorador minucioso, se pierde a lo lejos y rema de izquierda a
derecha, tratando de encontrar el lugar exacto donde tan solo ayer
asomaban cuatro islas nuevas. ¿Adónde estaba la primera? Aquí. No,
allí. No, aquí, más bien. Se inclina sobre el agua para buscarla,
convencido sin embargo de que su mirada no logrará jamás seguirla
en su caída vertiginosa hacia abajo, seguirla hasta la profundidad
oscura donde se halla confundida nuevamente con el fondo de fango y
de algas.
En
el círculo de un remolino, algo sobreflota, algo blando, incoloro:
es una medusa. Juan Manuel se apresura a recogerla en su pañuelo,
que ata luego por las cuatro puntas.
Cae
la tarde cuando Yolanda, a la entrada del monte, retiene su caballo y
les abre la tranquera. Ha echado a andar delante de ellos. Su pesado
ropón flotante se engancha a ratos en los arbustos. Y Juan Manuel
repara que monta a la antigua, vestida de amazona. La luz declina por
segundos, retrocediendo en una gama de azules. Algunas urracas de
larga cola vuelan graznando un instante y se acurrucan luego en
racimos apretados sobre las desnudas ramas del bosque ceniciento.
De
golpe, Juan Manuel ve un grabado que aún cuelga en el corredor de su
vieja quinta de Adrogué: una amazona esbelta y pensativa, entregada
a la voluntad de su caballo, parece errar desesperanzada entre las
hojas secas y el crepúsculo. El cuadro se llama «Otoño», o
«Tristeza»… No recuerda bien.
Sobre
el velador de su cuarto encuentra una carta de su madre. «Puesto que
tú no estás, yo le llevaré mañana las orquídeas a Elsa»,
escribe. Mañana. Quiere decir hoy. Hoy hace, por consiguiente, cinco
años que murió su mujer. ¡Cinco años ya! Se llamaba Elsa. Nunca
pudo él acostumbrarse a que tuviera un nombre tan lindo. «¡Y te
llamas Elsa…!», solía decirle en la mitad de un abrazo, como si
aquello fuera un milagro más milagroso que su belleza rubia y su
sonrisa plácida. ¡Elsa! ¡La perfección de sus rasgos! ¡Su tez
transparente detrás de la que corrían las venas, finas pinceladas
azules! ¡Tantos años de amor! Y luego aquella enfermedad
fulminante. Juan Manuel se resiste a pensar en la noche en que,
cubriéndose la cara con las manos para que él no la besara, Elsa
gemía: «No quiero que me veas así, tan fea… ni aun después de
muerta. Me taparás la cara con orquídeas. Tienes que prometerme…»
No.
Juan Manuel no quiere volver a pensar en todo aquello. Desgarrado,
tira la carta sobre el velador sin leer más adelante.
*
* *
El
mismo crepúsculo sereno ha entrado en Buenos Aires, anegando en azul
de acero las piedras y el aire, y los árboles de la plaza de la
Recoleta espolvoreados por la llovizna glacial del día.
La
madre de Juan Manuel avanza con seguridad en un laberinto de calles
muy estrechas. Con seguridad. Nunca se ha perdido en aquella
intrincada ciudad. Desde muy niña le enseñaron a orientarse en
ella. He aquí su casa. La pequeña y fría casa donde reposan
inmóviles sus padres, sus abuelos y tantos antepasados. ¡Tantos, en
una casa tan estrecha! ¡Si fuera cierto que cada uno duerme aquí
solitario con su pasado y su presente; incomunicado, aunque flanco a
flanco! Pero no, no es posible. La señora deposita un instante en el
suelo el ramo de orquídeas que lleva en la mano y busca la llave en
su cartera. Una vez que se ha persignado ante el altar, examina si
los candelabros están bien lustrados, si está bien almidonado el
blanco mantel. En seguida suspira y baja a la cripta agarrándose
nerviosamente a la barandilla de bronce. Una lámpara de aceite
cuelga del techo bajo. La llama se refleja en el piso de mármol
negro y se multiplica en las anillas de los cajones alineados por
fechas. Aquí todo es orden y solemne indiferencia.
Fuera
empieza a lloviznar nuevamente. El agua rebota en las estrechas
callejuelas de asfalto. Pero aquí todo parece lejano: la lluvia, la
ciudad, y las obligaciones que la aguardan en su casa. Y ahora ella
suspira nuevamente y se acerca al cajón más nuevo, más chico, y
deposita las orquídeas a la altura de la cara del muerto. Las
deposita sobre la cara de Elsa. «Pobre Juan Manuel», piensa.
En
vano trata de enternecerse sobre el destino de su nuera. En vano. Un
rencor, del que se confiesa a menudo, persiste en su corazón a pesar
de las decenas de rosarios y las múltiples jaculatorias que le
impone su confesor.
Mira
fijamente el cajón deseosa de traspasarlo con la mirada para saber,
ver, comprobar… ¡Cinco años ya que murió! Era tan frágil. Puede
que el anillo de oro liso haya rodado ya de entre sus frívolos dedos
desmigajados hasta el hueco de su pecho hecho cenizas. Puede, sí.
Pero ¿ha muerto? No. Ha vencido a pesar de todo. Nunca se muere
enteramente. Ésa es la verdad. El niño moreno y fuerte continuador
de la raza, ese nieto que es ahora su única razón de vivir, mira
con los ojos azules y cándidos de Elsa.
*
* *
Por
fin a las tres de la mañana Juan Manuel se decide a levantarse del
sillón junto a la chimenea, donde con desgano fumaba y bebía medio
atontado por el calor del fuego. Salta por encima de los perros
dormidos contra la puerta y echa a andar por el largo corredor
abierto. Se siente flojo y cansado, tan cansado. «¡Anteanoche
Silvestre, y esta noche yo! Estoy completamente borracho», piensa.
Silvestre
duerme. El sueño debió haberlo sorprendido de repente porque ha
dejado la lámpara encendida sobre el velador.
La
carta de su madre está todavía allí, semiabierta. Una larga
postdata escrita de puño y letra de su hijo lo hace sonreír un
poco. Trata de leer. Sus ojos se nublan en el esfuerzo. Porfía y
descifra al fin: Papá. La abuelita me permite escribirte aquí.
Aprendí tres palabras más en la geografía nueva que me regalaste.
Tres palabras con la explicación y todo, que te voy a escribir aquí
de memoria.
AEROLITO:
Nombre dado a masas minerales que caen de las profundidades del
espacio celeste a la superficie de la Tierra. Los aerolitos son
fragmentos planetarios que circulan por el espacio y que…»
¡Ay!,
murmura Juan Manuel, y, sintiéndose tambalear se arranca de la
explicación, emerge de la explicación deslumbrado y cegado como si
hubieran agitado ante sus ojos una cantidad de pequeños soles.
HURACÁN:
Viento violento e impetuoso hecho de varios vientos opuestos que
forman torbellinos.
—¡Este
niño! —rezonga Juan Manuel. Y se siente transido de frío,
mientras grandes ruidos le azotan el cerebro como colazos de una ola
que vuelve y se revuelve batiendo su flanco poderoso y helado contra
él.
HALO:
Cerco luminoso que rodea a veces la Luna.
Una
ligera neblina se interpone de pronto entre Juan Manuel y la palabra
anterior, una neblina azul que flota y lo envuelve blandamente.
¡Halo! —murmura—, ¡halo! Y algo así como una inmensa ternura
empieza a infiltrarse en todo su ser con la seguridad, con la
suavidad de un gas. ¡Yolanda! ¡Si pudiera verla, hablarle!
Quisiera,
aunque solo fuera, oírla respirar a través de la puerta cerrada de
su alcoba.
Todos,
todo duerme. ¡Qué de puertas, sigiloso y protegiendo con la mano la
llama de su lámpara, debió forzar o abrir para atravesar el ala del
viejo caserón! ¡Cuántas habitaciones desocupadas y polvorientas
donde los muebles se amontonaban en los rincones, y cuántas otras
donde, a su paso, gentes irreconocibles suspiran y se revuelven entre
las sábanas!
Había
elegido el camino de los fantasmas y de los asesinos.
Y
ahora que ha logrado pegar el oído a la puerta de Yolanda, no oye
sino el latir de su propio corazón.
Un
mueble debe, sin duda alguna, obstruir aquella puerta por el otro
lado; un mueble muy liviano puesto que ya consiguió apartarlo de un
empellón. ¿Quién gime? Juan Manuel levanta la lámpara; el cuarto
da primero un vuelco y se sitúa luego ante sus ojos, ordenado y
tranquilo.
Velada
por los tules de un mosquitero advierte una cama estrecha donde
Yolanda duerme caída sobre el hombro izquierdo, sobre el corazón;
duerme envuelta en una cabellera oscura, frondosa y crespa, entre las
que gime y se debate. Juan Manuel deposita la lámpara en el suelo,
aparta los tules del mosquitero y la toma de la mano. Ella se aferra
de sus dedos, y él la ayuda entonces a incorporarse sobre las
almohadas, a refluir de su sueño, a vencer el peso de esa cabellera
inhumana que debe atraerla hacia quién sabe qué tenebrosas
regiones.
Por
fin abre los ojos, suspira aliviada y murmura: Gracias.
—Gracias
—repite. Y fijando delante de ella unas pupilas sonámbulas
explica—. ¡Oh, era terrible! Estaba en un lugar atroz. En un
parque al que a menudo bajo en mis sueños. Un parque. Plantas
gigantes. Helechos altos y abiertos como árboles. Y un silencio…
no sé cómo explicarlo…, un silencio verde como el del cloroformo.
Un silencio desde el fondo del cual se aproxima un ronco zumbido que
crece y se acerca. La muerte, es la muerte. Y entonces trato de huir,
de despertar. Porque si no despertara, si me alcanzara la muerte en
ese parque, tal vez me vería condenada a quedarme allí para
siempre, ¿no cree Ud.?
Juan
Manuel no contesta, temeroso de romper aquella intimidad con el
sonido de su voz. Yolanda respira hondo y continúa:
—Dicen
que durante el sueño volvemos a los sitios donde hemos vivido antes
de la existencia que estamos viviendo ahora. Yo suelo también volver
a cierta casa criolla. Un cuarto, un patio, un cuarto y otro patio
con una fuente en el centro. Voy y…
Enmudece
bruscamente y lo mira.
Ha
llegado el momento que él tanto temía. El momento en que lúcida,
al fin, y libre de todo pavor, se pregunta cómo y por qué está
aquel hombre sentado a la orilla de su lecho. Aguarda resignado el:
«¡Fuera!» imperioso y el ademán solemne con el cual se dice que
las mujeres indican la puerta en esos casos.
Y
no. Siente de golpe un peso sobre el corazón. Yolanda ha echado la
cabeza sobre su pecho.
Atónito,
Juan Manuel permanece inmóvil. ¡Oh, esa sien delicada, y el olor a
madreselvas vivas que se desprende de aquella impetuosa mata de pelo
que le acaricia los labios! Largo rato permanece inmóvil. Inmóvil,
enternecido, maravillado, como si sobre su pecho se hubiera
estrellado, al pasar, un inesperado y asustadizo tesoro.
¡Yolanda!
Ávidamente la estrecha contra sí. Pero entonces grita, un gritito
ronco, extraño, y le sujeta los brazos. Él lucha enredándose entre
los largos cabellos perfumados y ásperos. Lucha hasta que logra
asirla por la nuca y tumbarla brutalmente hacia atrás.
Jadeante,
ella revuelca la cabeza de un lado a otro y llora. Llora mientras
Juan Manuel la besa en la boca, mientras le acaricia un seno pequeño
y duro como las camelias que ella cultiva. ¡Tantas lágrimas! ¡Cómo
se escurren por sus mejillas, apresuradas y silenciosas! ¡Tantas
lágrimas! Ahora corren por la almohada intactas, como ardientes
perlas hechas de agua, hasta el hueco de su ruda mano de varón
crispada bajo el cuello sometido.
Desembriagado,
avergonzado casi, Juan Manuel relaja la violencia de su abrazo.
—¿Me
odia, Yolanda?
Ella
permanece muda, inerte.
—Yolanda.
¿Quiere que me vaya?
Ella
cierra los ojos. «Váyase», murmura.
Ya
lúcido, se siente enrojecer y un relámpago de vehemencia lo
traspasa nuevamente de pies a cabeza. Pero su pasión se ha
convertido en ira, en desagrado.
Las
maderas del piso crujen bajo sus pasos mientras toma la lámpara y se
va, dejando a Yolanda hundida en la sombra.
Al
cuarto día, la neblina descuelga a lo largo de la pampa sus telones
de algodón y silencio; sofoca y acorta el ruido de las detonaciones
que los cazadores descargan a mansalva por las islas, ciega a las
cigüeñas acobardadas y ablanda los largos juncos puntiagudos que
hieren.
Yolanda.
¿Qué hará?, se pregunta Juan Manuel. ¿Qué hará mientras él
arrastra sus botas pesadas de barro y mata a los pájaros sin razón
ni pasión? Tal vez esté en el huerto buscando las últimas fresas o
desenterrando los primeros rábanos: Se los toma fuertemente por las
hojas y se los desentierra de un tirón, se los arranca de la tierra
oscura como rojos y duros corazoncitos vegetales. O puede aun que,
dentro de la casa, y empinada sobre el taburete arrimado a un armario
abierto, reciba de manos de la mucama un atado de sábanas recién
planchadas para ordenarlas cuidadosamente en pilas iguales. ¿Y si
estuviera con la frente pegada a los vidrios empañados de una
ventana acechando su vuelta? Todo es posible en una mujer como
Yolanda, en esa mujer extraña, en esa mujer tan parecida a… Pero
Juan Manuel se detiene como temeroso de herirla con el pensamiento.
De
nuevo el crepúsculo. El cazador echa una mirada por sobre la pampa
sumergida tratando de situar en el espacio el monte y la casa. Una
luz se enciende en lontananza a través de la neblina, como un grito
sofocado que deseara orientarlo. La casa. ¡Allí está!
Aborda
en su bote la orilla más cercana y echa a andar por los potreros
hacia la luz ahuyentando, a su paso, el manso ganado de pelaje
primorosamente rizado por el aliento húmedo de la neblina. Salva
alambrados a cuyas púas se agarra la niebla como el vellón de otro
ganado. Sortea las anchas matas de cardos que se arrastran plateadas,
fosforescentes, en la penumbra; receloso de aquella vegetación a la
vez quemante y helada.
Llega
a la tranquera, cruza el parque, luego el jardín con sus macizos de
camelias; desempaña con su mano enguantada el vidrio de cierta
ventana y abre a la altura de sus ojos dos estrellas, como en los
cuentos.
Yolanda
está desnuda y de pie en el baño, absorta en la contemplación de
su hombro derecho.
En
su hombro derecho crece y se descuelga un poco hacia la espalda algo
liviano y blando. Una ala. O más bien un comienzo de ala. O mejor
dicho un muñón de ala. Un pequeño miembro atrofiado que ahora ella
palpa cuidadosamente, como con recelo.
El
resto del cuerpo es tal cual él se lo había imaginado. Orgulloso,
estrecho, blanco.
Una
alucinación. Debo haber sido víctima de una alucinación. La
caminata, la neblina, el cansancio y ese estado ansioso en que vivo
desde hace días me han hecho ver lo que no existe… piensa Juan
Manuel mientras rueda enloquecido por los caminos agarrado al volante
de su coche. ¡Si volviera! ¿Pero cómo explicar su brusca partida?
¿Y cómo explicar su regreso si lograra explicar su huida? No
pensar, no pensar hasta Buenos Aires. ¡Es lo mejor!
Ya
en el suburbio, una fina llovizna vela de un polvo de agua los
vidrios del parabrisas. Echa a andar la aguja de níquel que hace tic
tac, tic tac, con la regularidad implacable de su angustia.
Atraviesa
Buenos Aires desierto y oscuro bajo un aguacero aún indeciso. Pero
cuando empuja la verja y traspone el jardín de su casa, la lluvia se
despeña torrencial.
—¿Qué
pasa? ¿Por qué vuelves a estas horas?
—¿Y
el niño?
—Duerme.
Son las once de la noche, Juan Manuel.
—Quiero
verlo. Buenas noches, madre.
La
vieja señora se encoge de hombros y se aleja resignada, envuelta en
su larga bata. No, nunca logrará acostumbrarse a los caprichos de su
hijo. Es muy inteligente, un gran abogado. Ella, sin embargo, lo
hubiera deseado menos talentoso y un poco más convencional, como los
hijos de los demás.
Juan
Manuel entra al cuarto del niño y enciende la luz. Acurrucado casi
contra la pared, su hijo duerme, hecho un ovillo, con las sábanas
por encima de la cabeza. «Duerme como un animalito sin educación. Y
eso que tiene ya nueve años. ¡De qué le servirá tener una abuela
tan celosa!», piensa Juan Manuel mientras lo destapa.
—¡Billy,
despierta!
El
niño se sienta en el lecho, pestañea rápido, mira a su padre y le
sonríe valientemente a través de su sueño.
—¡Billy,
te traigo un regalo!
Billy
tiende instantáneamente una mano cándida. Y apremiado por ese
ademán Juan Manuel sabe, de pronto, que no ha mentido. Sí, le trae
un regalo. Busca en su bolsillo. Extrae un pañuelo atado por las
cuatro puntas y lo entrega a su hijo. Billy desata los nudos,
extiende el pañuelo y, como no encuentra nada, mira fijamente a su
padre, esperando confiado una explicación.
—Era
una especie de flor, Billy, una medusa magnífica, te lo juro. La
pesqué en la laguna para ti… Y ha desaparecido…
El
niño reflexiona un minuto y luego grita triunfante:
—No,
no ha desaparecido; es que se ha deshecho, papá, se ha deshecho.
Porque las medusas son agua, nada más que agua. Lo aprendí en la
geografía nueva que me regalaste.
Afuera,
la lluvia se estrella violentamente contra las anchas hojas de la
palmera que encoge sus ramas de charol entre los muros del estrecho
jardín.
—Tienes
razón, Billy. Se ha deshecho.
—… Pero
las medusas son del mar, papá. ¿Hay medusas en las lagunas?
—No
sé, hijo.
Un
gran cansancio lo aplasta de golpe. No sabe nada, no comprende nada.
¡Si
telefoneara a Yolanda! Todo le parecería tal vez menos vago, menos
pavoroso, si oyera la voz de Yolanda; una voz como todas las voces,
lejana y un poco sorprendida por lo inesperado de la llamada.
Arropa
a Billy y lo acomoda en las almohadas. Luego baja la solemne escalera
de aquella casa tan vasta, fría y fea. El teléfono está en el
hall; otra ocurrencia de su madre. Descuelga el tubo mientras un
relámpago enciende de arriba abajo los altos vitrales. Pide un
número. Espera.
El
fragor de un trueno inmenso rueda por sobre la ciudad dormida hasta
perderse a lo lejos.
Su
llamado corre por los alambres bajo la lluvia. Juan Manuel se
divierte en seguirlo con la imaginación. «Ahora corre por Rivadavia
con su hilera de luces mortecinas, y ahora por el suburbio de calles
pantanosas, y ahora toma la carretera que hiere derecha y solitaria
la pampa inmensa; y ahora pasa por pueblos chicos, por ciudades de
provincia donde el asfalto resplandece como agua detenida bajo la luz
de la Luna; y ahora entra tal vez de nuevo en la lluvia y llega a una
estación de campo, y corre por los potreros hasta el monte, y ahora
se escurre a lo largo de una avenida de álamos hasta llegar a las
casas de «La Atalaya». Y ahora aletea en timbrazos inseguros que
repercuten en el enorme salón desierto donde las maderas crujen y la
lluvia gotea en un rincón».
Largo
rato el llamado repercute. Juan Manuel lo siente vibrar muy ronco en
su oído, pero allá en el salón desierto debe sonar agudamente.
Largo rato, con el corazón apretado, Juan Manuel espera. Y de pronto
lo esperado se produce: alguien levanta la horquilla al otro extremo
de la línea. Pero antes de que una voz diga «Hola» Juan Manuel
cuelga violentamente el tubo.
Si
le fuera a decir: «No es posible. Lo he pensado mucho. No es
posible, créame». Si le fuera a confirmar así aquel horror. Tiene
miedo de saber. No quiere saber.
Vuelve
a subir lentamente la escalera.
Había
pues algo más cruel, más estúpido que la muerte. ¡Él que creía
que la muerte era el misterio final, el sufrimiento último!
¡La
muerte, ese detenerse!
Mientras
él envejecía, Elsa permanecía eternamente joven, detenida en los
treinta y tres años en que desertó de esta vida. Y vendría también
el día en que Billy sería mayor que su madre, sabría más del
mundo que lo que supo su madre.
¡La
mano de Elsa hecha cenizas, y sus gestos perdurando, sin embargo, en
sus cartas, en el sweater que le tejiera; y perdurando en retratos
hasta el iris cristalino de sus ojos ahora vaciados!… ¡Elsa
anulada, detenida en un punto fijo y viviendo, sin embargo, en el
recuerdo, moviéndose junto con ellos en la vida cotidiana, como si
continuara madurando su espíritu y pudiera reaccionar ante cosas que
ignoró y que ignora!
Sin
embargo, Juan Manuel sabe ahora que hay algo más cruel, más
incomprensible que todos esos pequeños corolarios de la muerte.
Conoce un misterio nuevo, un sufrimiento hecho de malestar y de
estupor.
La
puerta del cuarto de Billy, que se recorta iluminada en el corredor
oscuro, lo invita a pasar nuevamente, con la vaga esperanza de
encontrar a Billy todavía despierto. Pero Billy duerme. Juan Manuel
pesca una mirada por el cuarto buscando algo en que distraerse, algo
con que aplazar su angustia. Va hacia el pupitre de colegial y hojea
la geografía de Billy.
«…
Historia de la Tierra… La fase estelar de la Tierra… La vida en
la era primaria…»
Y
ahora lee «… Cuán bello sería este paisaje silencioso en el
cual los licopodios y equisetos gigantes erguían sus tallos a tanta
altura, y los helechos extendían en el aire húmedo sus verdes
frondas…»
¿Qué
paisaje es éste? ¡No es posible que lo haya visto antes! ¿Por qué
entra entonces en él como en algo conocido? Da vuelta la hoja y lee
al azar «… Con todo, en ocasión del carbonífero es cuando los
insectos vuelan en gran número por entre la densa vegetación
arborescente de la época. En el carbonífero superior había
insectos con tres pares de alas. Los más notables de los insectos de
la época eran unos muy grandes, semejantes a nuestras libélulas
actuales, aun cuando mucho mayores, pues alcanzaba una longitud de
sesenta y cinco centímetros la envergadura de sus alas…»
Yolanda,
los sueños de Yolanda…, el horroroso y dulce secreto de su hombro.
¡Tal vez aquí estaba la explicación del misterio!
Pero
Juan Manuel no se siente capaz de remontar los intrincados corredores
de la naturaleza hasta aquel origen. Teme confundir las pistas,
perder las huellas, caer en algún pozo oscuro y sin salida para su
entendimiento. Y abandonando una vez más a Yolanda, cierra el libro,
apaga la luz, y se va.