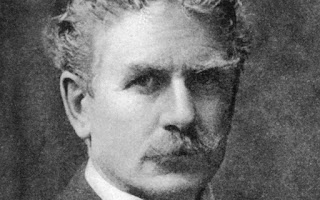En el espejo del salón cae una luz de jardín provinciano, late un rumor de pasos, pero no está su imagen. Aunque cruces delante del espejo, ya no existes. El presidiario que sale de la cárcel, y lleva en cada zapato su condena, y regresa a una habitación en la que ella no está, y tiene que soportar una vez más las sombras que se esconden en un manojo de llaves, no existe, ya no existe.
La mujer que acaba de encontrar un amor ajeno y un nombre falso en el bolsillo de su vida, ya no existe.
El cuerpo que deja a su espalda una ciudad, porque ha cambiado de historia, y de tiempo, y de cosas sabidas, y de palabras mal dichas, y de ese musgo que creció hasta dejarlo sin domicilio, ya no existe.
La muñeca del rimel sucio, la soledad de los detenidos, el día circular de los hambrientos, ya no existen. Tampoco existen los ojos del insomnio, el miedo a la verdad y la insuficiencia pálida de una mentira.
No existe el corazón de nadie al fondo de un vaso, ni el barco de las botellas, ni los desnudos que ruedan abrazados como un planeta en la noche del universo.
La poesía ha muerto y cada uno de sus conjurados desaparece en el espejo.
Balada en la muerte de la poesía, Luis García Montero, 2016.
martes, 31 de mayo de 2016
Aviso de robo. Lilian Elphick.
Mi silencio ha sido robado.
La persona que lo encuentre, trátelo con cariño.
No le grite, que se asusta.
No lo maree con palabras inútiles.
Una vez que el silencio se haya acostumbrado, favor de clavarle el puñal bien adentro, en el centro de su total indiferencia.
Deje los restos en la calle.
No faltará quien se los lleve.
La persona que lo encuentre, trátelo con cariño.
No le grite, que se asusta.
No lo maree con palabras inútiles.
Una vez que el silencio se haya acostumbrado, favor de clavarle el puñal bien adentro, en el centro de su total indiferencia.
Deje los restos en la calle.
No faltará quien se los lleve.
domingo, 29 de mayo de 2016
La otra orilla. Antonio López Ortega.
Como el río voraz que recoge su caudal en la vertiginosa corriente, la imagen vuelve a latir en mi recuerdo. Mi padre ha extraviado el rumbo en alguna carretera de mi infancia y quiere acortar camino atravesando el puente que ya roza peligrosamente la crecida. Mi madre se asusta y dice « no amor, por aquí no». Pero mi padre ensordece ante la súplica y aventura el Plymouth azul sobre los gruesos maderos de la base. Yo me asomo por la ventanilla, yo me asomo para ver los cauchos sumergidos en el agua marrón, yo me asomo para sentir el temblor del corazón en mi garganta. Una sacudida nos suspende en el aire como si el vehículo respondiera al timón alocado de la balsa que ya casi somos.
Ganada finalmente la otra orilla, apagado el lloriqueo de mi hermana y vueltos a su órbita los ojos de mi madre, alcancé a ver el rostro sudoroso de mi padre: una tibia sonrisa, sí, una apuesta que el azar le consentía en las manos temblorosas, una secuencia vuelta pedazos que aún reconstruyo bajo el hierro al rojo vivo de los días.
Naturalezas menores. Antonio López Ortega. 1991.
Ganada finalmente la otra orilla, apagado el lloriqueo de mi hermana y vueltos a su órbita los ojos de mi madre, alcancé a ver el rostro sudoroso de mi padre: una tibia sonrisa, sí, una apuesta que el azar le consentía en las manos temblorosas, una secuencia vuelta pedazos que aún reconstruyo bajo el hierro al rojo vivo de los días.
Naturalezas menores. Antonio López Ortega. 1991.
sábado, 28 de mayo de 2016
Eloísa. José Luis Zárate.
Eloísa miró sus manos y las líneas de su vida, quiso que ahí estuviera impreso el nombre de alguien que la alejara de su madre y de su abuela, de las duras obligaciones del cariño. Pero no había más que la certeza de que hoy, como ayer, debía verlas y soportar todas sus manías cotidianas y saber que su vida estaba pasando sin que nadie —ella, sobre todo— la aprovechara. Las dos mujeres mayores se la pasaban cuidándola de una eventual caída que Eloísa sabía dulce y cálida, dándole raciones de una amargura que nada tenía que ver con ella, víctima de pecados que nunca cometió. Día tras día el espejo mostraba cómo iba pareciéndose cada vez más a esas dos mujeres, como si fueran un par de vampiros dulces que quisieran transformarla hasta que ella también viera esa casa con jardín bien cuidado como el único lugar seguro del mundo, un ataúd adornado con carpetitas tejidas en la soledad, fuera del tiempo libre del mal, de los sexos masculinos que la buscaban, de esa malignidad que su madre y su abuela habían probado en el ayer, luz brillante que aún las quemaba. Eloísa entró a esa casa queriendo tener algún secreto. El perico la vio con inmensos ojos negros y ella tuvo la terrible sensación de que se había vuelto transparente. Había una nota en la cocina: fuimos por alpiste para Pepe, no tardamos. Diez, quince minutos de libertad para mirarse las manos y no ver más en ellas que el futuro reiterativo y hueco de su casa. Porque, es necesario decirlo, esas mujeres la habían transformado, sus miedos eran parte integral de su cuerpo, no en balde sentía asco de sólo pensar que un hombre la tocaba en forma intima, miraba envidiosa a sus compañeras y a sus novios pero sabía con toda la certeza de la desesperación que ella nunca podría librarse lo suficiente de su propia persona para permitir que alguien la besara. Nunca odió, era pecado, pero de pronto su boca se llenó de un sabor amargo que necesitaba escupir a la cara de alguien. Sintió como si de afuera, del otro lado de la calle, algo la fuera llenando de una furia densa y pesada, un río oscuro que la colmaba, desbordándola, sus cuidadas uñas de secretaria dejaron un camino en la madera de la mesa. Su madre y su abuela abrían en ese instante la puertita del jardín y ella quiso herirlas de una manera terrible. En cuanto entraron a la casa las mujeres se le quedaron viendo, los ojos desorbitados, y ella observó cómo se fueron poniendo pálidas, mientras sus manos secas cubrían sus labios arrugados, horrorizadas. Eloísa quiso gritarles que las odiaba y que su refugio contra el mal era maligno en sí, y que iba a dejarlas en ese preciso instante y tantas cosas más, pero de sus labios no salió una sola palabra sino, simplemente, un montón de plumas verdes, deshechas y ensangrentadas.
En Hyperia, José Luis Zárate, 1999.
En Hyperia, José Luis Zárate, 1999.
jueves, 26 de mayo de 2016
Clovis y las responsabilidades de los padres. Saki.
Marion Eggelby estaba sentada junto a Clovis hablando del único tema del que le gustaba conversar: sus hijos y sus diversas perfecciones y logros. El estado de ánimo en el que se encontraba Clovis no podría describirse como receptivo; la generación juvenil de Eggelby, representada con los improbables colores brillantes del impresionismo maternal, no despertaba en él entusiasmo alguno. Pero la señora Eggelby tenía entusiasmo suficiente para los dos.
—Le gustaría Eric —dijo en un tono que, más que la esperanza, expresaba su disponibilidad a la discusión. Clovis ya le había dado a entender de manera absolutamente inequívoca que era muy improbable que se interesara demasiado por Amy o por Willie—. Sí, estoy convencida de que Eric le gustaría. Le cae bien a todo el mundo enseguida. ¿Sabe?, siempre me recuerda ese famoso cuadro del joven David... he olvidado quién lo pintó, pero es muy conocido.
—Eso bastaría para ponerme en su contra, si le veo demasiado —intervino Clovis—. Imagínenos, por ejemplo, en un bridge subastado, cuando uno trata de concentrarse en cuál ha sido la afirmación primera de su compañero, y recodar qué palos rechazaron en principio sus oponentes... piense lo que sería tener a alguien que persistentemente te recuerda un cuadro del joven David. Sería simplemente enloquecedor. Si me pasara eso con Eric, le detestaría.
—Eric no juega al bridge —afirmó con dignidad la señora Eggelby.
—¿Que no juega? —preguntó Clovis—. ¿Por qué no?
—He educado a mis hijos para que no jueguen a las cartas. Les estimulo para que jueguen a las damas, al salto de fichas, a ese tipo de cosas. A Eric se le considera como un jugador de damas maravilloso.
—Está usted sembrando de terribles riesgos el camino de su familia— afirmó Clovis—. Un capellán de presidio que es amigo mío me contó que entre los peores casos criminales que ha conocido, de hombres condenados a muerte o a prolongados períodos de pena, no había ni un solo jugador de bridge. En cambio conoció entre ellos a por lo menos dos expertos jugadores de damas.
—Realmente no veo qué relación pueden tener mis chicos con la clase criminal —replicó con resentimiento la señora Eggelby—. Han sido cuidadosísimamente educados, eso se lo puedo asegurar.
—Eso demuestra que dudaba usted cómo podrían salir. En cambio, mi madre nunca se preocupó por educarme. Sólo se interesaba porque me azotaran a intervalos decentes y me enseñaran la diferencia entre el bien y el mal; existe alguna diferencia, ya sabe usted; aunque he olvidado cuál es.
—¡Olvidar la diferencia entre el bien y el mal! —exclamó la señora Eggelby.
—Entiéndame, aprendí historia natural y toda una serie de temas al mismo tiempo, y uno no puede recordarlo todo. Solía acordarme de la diferencia entre el lirón de Cerdeña y el de tipo común, también sabía si el tuercecuello llega a nuestras costas antes que el cuclillo, o cuál de ellos se iba primero, y el tiempo que tardan las morsas en alcanzar la madurez; me atrevo a decir que usted supo alguna vez todas esas cosas, pero apuesto a que las ha olvidado.
—Esas cosas no son importantes —contestó la señora Eggelby—, pero...
—El hecho de que ambos las hayamos olvidado demuestra que son importantes —dijo Clovis interrumpiéndola—. Ya se habrá dado cuenta de que lo que uno olvida es siempre las cosas importantes, mientras que los hechos de la vida triviales e innecesarios se mantienen en nuestra memoria. Por ejemplo, mi prima, Editha Clubberly; nunca me olvido de que su cumpleaños es el doce de octubre. En realidad me es absolutamente indiferente la fecha de su cumpleaños, o incluso si nació o no; cualquiera de esos hechos me resultan absolutamente triviales o innecesarios... tengo montones más de primas. En cambio, cuando me alojo en casa de Hildegarde Shrubley, jamás puedo recordar la importante circunstancia de si su primer marido consiguió su nada envidiable reputación en las carreras de caballos o en la bolsa, incertidumbre que me obliga a eliminar inmediatamente como tema de conversación los deportes y las finanzas. Uno tampoco puede mencionar nunca los viajes, porque su segundo esposo tenía que vivir permanentemente en el extranjero.
—La señora Shrubley y yo nos movemos en círculos diferentes —contestó muy envarada la señora Eggelby.
—Nadie que conozca a Hildegarde podría acusarla de moverse en un círculo —contestó Clovis—. Su visión de la vida parece la de una marcha incesante con un inagotable suministro de gasolina. Si consigue que algún otro le pague la gasolina, tanto mejor. No me importa confesarle que me ha enseñado más que cualquier otra mujer en la que pueda pensar.
—¿Qué tipo de conocimientos? —preguntó la señora Eggelby con la actitud que podría tener colectivamente un jurado que encuentra el veredicto sin necesidad de abandonar la sala.
—Bien, entre otras cosas, me enseñó al menos cuatro maneras diferentes de cocinar la langosta —contestó Clovis con voz agradecida—. Aunque eso, desde luego, a usted no debe interesarle; quienes se abstienen de los placeres de la mesa de juego nunca llegan a apreciar realmente las posibilidades más sutiles de la mesa de comedor. Supongo que su capacidad de un placer animado se atrofia por la falta de uso.
—Una tía mía se puso muy enferma después de comer langosta —dijo la señora Eggelby.
—Me atrevería a decir, si conociéramos más su historia, que descubriríamos que a menudo había estado enferma antes de comer langosta. ¿Está usted ocultando el hecho de que había tenido sarampión, gripe, dolores de cabeza nerviosos e histeria, y todas esas cosas que tienen las tías, mucho antes de comer la langosta? Las tías que nunca en su vida han estado enfermas son realmente raras; de hecho, personalmente no conozco a ninguna. Aunque claro, si la comió cuando tenía dos semanas de edad, pudo ser su primera enfermedad... y la última. Pero si fue ése el caso no creo que usted lo hubiera mencionado.
—Debo marcharme —afirmó la señora Eggelby con un tono totalmente desprovisto hasta de la pena más superficial.
Clovis se levantó con actitud de graciosa desgana.
—He disfrutado tanto con nuestra pequeña charla sobre Eric —dijo—. Ardo en deseos de conocerle algún día.
—Adiós —contestó glacialmente la señora Eggelby; añadiendo en voz muy baja un comentario suplementario—: ¡Ya me ocuparé yo de que eso no suceda nunca!
Animales y más que animales, Saki.
—Le gustaría Eric —dijo en un tono que, más que la esperanza, expresaba su disponibilidad a la discusión. Clovis ya le había dado a entender de manera absolutamente inequívoca que era muy improbable que se interesara demasiado por Amy o por Willie—. Sí, estoy convencida de que Eric le gustaría. Le cae bien a todo el mundo enseguida. ¿Sabe?, siempre me recuerda ese famoso cuadro del joven David... he olvidado quién lo pintó, pero es muy conocido.
—Eso bastaría para ponerme en su contra, si le veo demasiado —intervino Clovis—. Imagínenos, por ejemplo, en un bridge subastado, cuando uno trata de concentrarse en cuál ha sido la afirmación primera de su compañero, y recodar qué palos rechazaron en principio sus oponentes... piense lo que sería tener a alguien que persistentemente te recuerda un cuadro del joven David. Sería simplemente enloquecedor. Si me pasara eso con Eric, le detestaría.
—Eric no juega al bridge —afirmó con dignidad la señora Eggelby.
—¿Que no juega? —preguntó Clovis—. ¿Por qué no?
—He educado a mis hijos para que no jueguen a las cartas. Les estimulo para que jueguen a las damas, al salto de fichas, a ese tipo de cosas. A Eric se le considera como un jugador de damas maravilloso.
—Está usted sembrando de terribles riesgos el camino de su familia— afirmó Clovis—. Un capellán de presidio que es amigo mío me contó que entre los peores casos criminales que ha conocido, de hombres condenados a muerte o a prolongados períodos de pena, no había ni un solo jugador de bridge. En cambio conoció entre ellos a por lo menos dos expertos jugadores de damas.
—Realmente no veo qué relación pueden tener mis chicos con la clase criminal —replicó con resentimiento la señora Eggelby—. Han sido cuidadosísimamente educados, eso se lo puedo asegurar.
—Eso demuestra que dudaba usted cómo podrían salir. En cambio, mi madre nunca se preocupó por educarme. Sólo se interesaba porque me azotaran a intervalos decentes y me enseñaran la diferencia entre el bien y el mal; existe alguna diferencia, ya sabe usted; aunque he olvidado cuál es.
—¡Olvidar la diferencia entre el bien y el mal! —exclamó la señora Eggelby.
—Entiéndame, aprendí historia natural y toda una serie de temas al mismo tiempo, y uno no puede recordarlo todo. Solía acordarme de la diferencia entre el lirón de Cerdeña y el de tipo común, también sabía si el tuercecuello llega a nuestras costas antes que el cuclillo, o cuál de ellos se iba primero, y el tiempo que tardan las morsas en alcanzar la madurez; me atrevo a decir que usted supo alguna vez todas esas cosas, pero apuesto a que las ha olvidado.
—Esas cosas no son importantes —contestó la señora Eggelby—, pero...
—El hecho de que ambos las hayamos olvidado demuestra que son importantes —dijo Clovis interrumpiéndola—. Ya se habrá dado cuenta de que lo que uno olvida es siempre las cosas importantes, mientras que los hechos de la vida triviales e innecesarios se mantienen en nuestra memoria. Por ejemplo, mi prima, Editha Clubberly; nunca me olvido de que su cumpleaños es el doce de octubre. En realidad me es absolutamente indiferente la fecha de su cumpleaños, o incluso si nació o no; cualquiera de esos hechos me resultan absolutamente triviales o innecesarios... tengo montones más de primas. En cambio, cuando me alojo en casa de Hildegarde Shrubley, jamás puedo recordar la importante circunstancia de si su primer marido consiguió su nada envidiable reputación en las carreras de caballos o en la bolsa, incertidumbre que me obliga a eliminar inmediatamente como tema de conversación los deportes y las finanzas. Uno tampoco puede mencionar nunca los viajes, porque su segundo esposo tenía que vivir permanentemente en el extranjero.
—La señora Shrubley y yo nos movemos en círculos diferentes —contestó muy envarada la señora Eggelby.
—Nadie que conozca a Hildegarde podría acusarla de moverse en un círculo —contestó Clovis—. Su visión de la vida parece la de una marcha incesante con un inagotable suministro de gasolina. Si consigue que algún otro le pague la gasolina, tanto mejor. No me importa confesarle que me ha enseñado más que cualquier otra mujer en la que pueda pensar.
—¿Qué tipo de conocimientos? —preguntó la señora Eggelby con la actitud que podría tener colectivamente un jurado que encuentra el veredicto sin necesidad de abandonar la sala.
—Bien, entre otras cosas, me enseñó al menos cuatro maneras diferentes de cocinar la langosta —contestó Clovis con voz agradecida—. Aunque eso, desde luego, a usted no debe interesarle; quienes se abstienen de los placeres de la mesa de juego nunca llegan a apreciar realmente las posibilidades más sutiles de la mesa de comedor. Supongo que su capacidad de un placer animado se atrofia por la falta de uso.
—Una tía mía se puso muy enferma después de comer langosta —dijo la señora Eggelby.
—Me atrevería a decir, si conociéramos más su historia, que descubriríamos que a menudo había estado enferma antes de comer langosta. ¿Está usted ocultando el hecho de que había tenido sarampión, gripe, dolores de cabeza nerviosos e histeria, y todas esas cosas que tienen las tías, mucho antes de comer la langosta? Las tías que nunca en su vida han estado enfermas son realmente raras; de hecho, personalmente no conozco a ninguna. Aunque claro, si la comió cuando tenía dos semanas de edad, pudo ser su primera enfermedad... y la última. Pero si fue ése el caso no creo que usted lo hubiera mencionado.
—Debo marcharme —afirmó la señora Eggelby con un tono totalmente desprovisto hasta de la pena más superficial.
Clovis se levantó con actitud de graciosa desgana.
—He disfrutado tanto con nuestra pequeña charla sobre Eric —dijo—. Ardo en deseos de conocerle algún día.
—Adiós —contestó glacialmente la señora Eggelby; añadiendo en voz muy baja un comentario suplementario—: ¡Ya me ocuparé yo de que eso no suceda nunca!
Animales y más que animales, Saki.
miércoles, 25 de mayo de 2016
Querida Laura. Arantza Portabales.
Aquí te dejo diez consejos que espero que te sean muy útiles:
1. Huye de la teletienda y del queique de “La tía Mildred". Son terriblemente adictivos.
2. Estudia mucho. Puede que consigas acostarte con algún futbolista, pero créeme, las posibilidades de casarte con uno son casi nulas.
3. Haz caso a tu tía. Ella cuidará de ti.
4. La abuela no es una bruja. Si alguna vez lo dije fue por culpa de la medicación.
5. Desmaquíllate todas las noches. No imaginas a qué velocidad solidifica el rímel.
6. Probablemente papá pronto tendrá una novia, y es normal. Sé amable con ella.
7. Lo del Centro Británico no es negociable. Y me da igual que el presidente del gobierno no sepa hablar inglés.
8. En cuestión de chicos no le preguntes a tu padre. Es un buen tipo, pero en fin..., es tu padre. Remítete al punto tres. Estás en buenas manos.
9. Mi foto favorita es la de tu tercer cumpleaños. Yo te agarraba por detrás y soplábamos las dos. Dile a papá que la coloque en un marco (diga lo que diga la señora del punto número seis).
10. Haz una vida sana, cepíllate los dientes y hazte una mamografía al año.
Te quiere. Mamá.
Arantza Portabales. A Celeste la compré en un rastrillo. 2015.
1. Huye de la teletienda y del queique de “La tía Mildred". Son terriblemente adictivos.
2. Estudia mucho. Puede que consigas acostarte con algún futbolista, pero créeme, las posibilidades de casarte con uno son casi nulas.
3. Haz caso a tu tía. Ella cuidará de ti.
4. La abuela no es una bruja. Si alguna vez lo dije fue por culpa de la medicación.
5. Desmaquíllate todas las noches. No imaginas a qué velocidad solidifica el rímel.
6. Probablemente papá pronto tendrá una novia, y es normal. Sé amable con ella.
7. Lo del Centro Británico no es negociable. Y me da igual que el presidente del gobierno no sepa hablar inglés.
8. En cuestión de chicos no le preguntes a tu padre. Es un buen tipo, pero en fin..., es tu padre. Remítete al punto tres. Estás en buenas manos.
9. Mi foto favorita es la de tu tercer cumpleaños. Yo te agarraba por detrás y soplábamos las dos. Dile a papá que la coloque en un marco (diga lo que diga la señora del punto número seis).
10. Haz una vida sana, cepíllate los dientes y hazte una mamografía al año.
Te quiere. Mamá.
Arantza Portabales. A Celeste la compré en un rastrillo. 2015.
lunes, 23 de mayo de 2016
Fontanería. Julia Otxoa.
“Puede lavarse las manos si lo desea” –dijo amablemente la señora Monty acercando una toalla inmaculadamente blanca al fontanero que acababa de arreglarle el grifo de la bañera.
“Mejor me las quito y las tiro a la basura, después de trabajar todo el día, están hechas unos zorros”. Y dicho y hecho, ante los asombrados ojos de la señora Monty, aquel hombre de aspecto simpático y bonachón se desenroscó ambas manos y las tiró al cubo de la basura.
Todavía estupefacta por lo que acababa de ver le preguntó: "¿Y el resto del cuerpo también lo tiene usted de usar y tirar?"
“Por supuesto, señora, actualmente si usted quiere los servicios de un fontanero de carne y hueso como los de antes, de un solo cuerpo para toda la vida, tiene que pagar un dineral. No sale rentable.”
-Ya –dijo sin demasiado convencimiento la señora Monty, mientras le pagaba la factura por el arreglo del grifo y reflexionaba sobre el nuevo mundo de hombres y mujeres de quita y pon que se avecinaba y al que no acababa de acostumbrarse.
Un extraño envío. Julia Otxoa, 2007.
“Mejor me las quito y las tiro a la basura, después de trabajar todo el día, están hechas unos zorros”. Y dicho y hecho, ante los asombrados ojos de la señora Monty, aquel hombre de aspecto simpático y bonachón se desenroscó ambas manos y las tiró al cubo de la basura.
Todavía estupefacta por lo que acababa de ver le preguntó: "¿Y el resto del cuerpo también lo tiene usted de usar y tirar?"
“Por supuesto, señora, actualmente si usted quiere los servicios de un fontanero de carne y hueso como los de antes, de un solo cuerpo para toda la vida, tiene que pagar un dineral. No sale rentable.”
-Ya –dijo sin demasiado convencimiento la señora Monty, mientras le pagaba la factura por el arreglo del grifo y reflexionaba sobre el nuevo mundo de hombres y mujeres de quita y pon que se avecinaba y al que no acababa de acostumbrarse.
Un extraño envío. Julia Otxoa, 2007.
domingo, 22 de mayo de 2016
El espacio del llanto. Juan Yanes.
Ella decía que no quería morirse y se echaba a correr por el filo de los pasillos y a manchar de sollozo las habitaciones y nosotros corríamos detrás de ella y le decíamos pero si no te vas a morir eres joven te queda toda la vida por delante por qué dices esas cosas y ella respondía llorando yo sé que me muero que me voy a morir y no quiero no quiero morirme y nosotros allí junto a ella en aquel espacio irreal del llanto nos sentábamos a su lado y le acariciábamos el pelo y la abrazábamos y le decíamos que no se iba a morir que antes nos moriríamos nosotros y ella decía pero si ustedes están muertos y es que nosotros ya estábamos muertos y sabíamos que ella se iba a morir porque estaba desahuciada y jugábamos en el tenue borde del recuerdo donde parecía que aún era posible la piedad.
De su magnífico blog: Máquina de coser palabras.
De su magnífico blog: Máquina de coser palabras.
Orden. Luis Torregrosa.
Cada mañana saltaba de la cama al baño, del baño a la cocina, de la cocina a la escalera, de la escalera a la calle, de la calle a la oficina y vuelta de nuevo hasta que un día se quebró la rutina y el destino dispuso que saltara de la cama a la calle hecho mil pedazos.
jueves, 19 de mayo de 2016
Botón, botón. Richard Matheson.
El paquete estaba junto a la puerta —una caja de cartón sellada con cinta, la dirección y sus nombres escritos a mano: Señor y Señora Lewis, 217 E. calle 37, Nueva York, Nueva York, 10016. Norma lo levantó, abrió la puerta y entró al apartamento. Apenas empezaba a oscurecer.
Después de haber puesto los trozos de cordero en la parrilla, se sentó y abrió el paquete.
Dentro de la caja de cartón había una unidad provista de un botón y sujetada a una pequeña arca de madera. Una cúpula de vidrio cubría el botón. Norma intentó levantarla pero estaba sellada. Volteó la unidad y vio un papel doblado y pegado con cinta adhesiva a la parte inferior de la caja. Lo desprendió: El señor Steward los visitará a las 8 p.m.
Norma colocó la unidad del botón a su lado, sobre el sofá. Releyó el mensaje impreso, sonriendo.
Unos minutos después regresó a la cocina para hacer la ensalada.
El timbre sonó a las ocho en punto. —Yo abro —gritó Norma desde la cocina. Arthur estaba en la sala, leyendo.
Había un hombre pequeño en la entrada. Se quitó el sombrero cuando Norma abrió la puerta. —¿Señora Lewis? —preguntó cortésmente.
—¿Sí?
—Soy el señor Steward
—Ah, cierto. Norma reprimió una sonrisa. Ahora estaba segura de que se trataba de un truco para vender algo.
—¿Puedo pasar? —preguntó el señor Steward.
—Estoy bastante ocupada —dijo Norma—, pero le traeré su paquete. Le dio la espalda.
—¿No quiere saber lo que es?
Norma se volteó. El tono del señor Steward fue ofensivo. —No, creo que no —contestó ella.
—Podría resultar muy provechoso —le dijo.
—¿Económicamente? —lo cuestionó.
El señor Steward asintió. —Económicamente —dijo.
Norma frunció el ceño. No le gustó la actitud del hombre. —¿Qué está intentando vender? —preguntó ella.
—No estoy vendiendo nada —respondió él.
Arthur salió de la sala.
—¿Pasa algo?
El señor Steward se presentó.
—Ah, el … —Arthur señaló hacia la sala y sonrió—. ¿Y qué es ese aparato, a todo esto?
—No me tomará mucho tiempo explicarlo —contestó el señor Steward—. ¿Puedo pasar?
—Si está vendiendo algo… —dijo Arthur.
El señor Steward negó con la cabeza. —No, no vendo nada.
Arthur miró a Norma. —Como quieras —le dijo ella.
Dudó un poco. —Bueno, ¿por qué no? —dijo él.
Entraron a la sala y el señor Steward se sentó en la silla de Norma. Metió la mano en el bolsillo de dentro de su abrigo y sacó un pequeño sobre sellado. —Aquí dentro hay una llave para abrir la cúpula del timbre —dijo y colocó el sobre encima de la mesa auxiliar—. El timbre está conectado a nuestra oficina.
—¿Para qué sirve? —preguntó Arthur.
—Si oprime el botón —le dijo el señor Steward— en alguna parte del mundo alguien que usted no conoce morirá. A cambio, recibirá un pago de 50.000 dólares.
Norma se quedó mirando al hombrecillo. Estaba sonriendo.
—¿De qué habla? —le preguntó Arthur.
El señor Steward pareció sorprendido. —Pero si lo acabo de explicar —dijo.
—¿Es esto una broma de mal gusto?
—De ningún modo. La oferta es completamente genuina.
—Eso que usted dice no tiene sentido —dijo Arthur—. Usted espera que creamos…
—¿A quién representa? —inquirió Norma.
El señor Steward se notó apenado. —Me temo que no estoy autorizado para revelarle eso —dijo—. Sin embargo, le aseguro que la organización es de talla internacional.
—Creo que es mejor que se vaya —dijo Arthur poniéndose de pie.
El señor Steward se levantó. —Por supuesto.
—Y llévese la unidad con usted.
—¿Está seguro de que no le interesaría pensarlo hasta mañana, quizás?
Arthur levantó la unidad del botón y el sobre y los tendió bruscamente en las manos del señor Steward. Caminó por el pasillo y abrió la puerta.
—Dejaré mi tarjeta —dijo el señor Steward. La colocó encima de la mesilla que estaba cerca de la puerta.
Cuando se había ido, Arthur rompió la tarjeta por la mitad y arrojó los pedazos sobre la mesa.
Norma permanecía sentada en el sofá. —¿Qué crees que era? —preguntó.
—No me interesa saber —contestó él.
Ella intentó sonreír pero no pudo. —¿No te da ni un poco de curiosidad?
—No —negó con la cabeza.
Después de que Arthur había retomado su libro, Norma regresó a la cocina y acabó de lavar los platos.
—¿Por qué no quieres hablar de eso? —preguntó Norma.
Los ojos de Arthur se movían constantemente mientras se cepillaba los dientes. Miraba el reflejo de Norma en el espejo del baño.
—¿No te intriga?
—Me ofende —dijo Arthur.
—Ya sé, pero —Norma colocó otro rulo en su pelo— ¿no te intriga también?
—¿Crees que es una broma de mal gusto? —preguntó ella cuando entraban a la habitación.
—Si lo es, es una broma asquerosa.
Norma se sentó en la cama y se quitó las pantuflas. —Tal vez sea algún tipo de investigación psicológica. Arthur se encogió de hombros.
—Podría ser.
—Tal vez algún millonario excéntrico la está realizando.
—Tal vez.
—¿No te gustaría saber?
Arthur negó con la cabeza.
—¿Por qué?
—Porque es inmoral —le dijo.
Norma se deslizó bajo las cobijas. —Bueno, yo creo que es intrigante —dijo. Arthur apagó la lámpara y se agachó para besarla.
—Buenas noches —le dijo.
—Buenas noches —Norma le dio palmaditas en la espalda.
Norma cerró los ojos. «Cincuentamil dólares», pensó.
En la mañana, cuando iba a salir del apartamento, Norma vio las dos mitades de la tarjeta sobre la mesa. Impulsivamente, las arrojó dentro de su cartera. Cerró la puerta y alcanzó a Arthur en el ascensor.
Mientras estaba en su descanso sacó las dos partes de la tarjeta y juntó los pedazos rasgados. Solamente el nombre del señor Steward y un número telefónico estaban impresos en la tarjeta.
Después del almuerzo volvió a sacar las dos mitades y unió los bordes con cinta adhesiva. «¿Por qué estoy haciendo esto?», pensó.
Poco antes de las cinco marcó el número.
—Buenas tardes —dijo la voz del señor Steward.
Norma por poco cuelga, pero se contuvo. Aclaró la garganta.
—Habla la señora Lewis —dijo.
—Sí, señora Lewis —el señor Steward se escuchó complacido.
—Tengo curiosidad.
—Es natural —dijo el señor Steward.
—No es que crea una sola palabra de lo que nos dijo.
—Sin embargo, es la pura verdad —contestó el señor Steward.
—Bueno, como sea —Norma tragó saliva—. Cuando manifestó que alguien en el mundo moriría, ¿qué quiso decir?
—Exactamente eso —contestó—. Podría ser cualquier persona.
Todo lo que garantizamos es que usted no la conoce. Y, por supuesto, que usted no tendría que verla morir.
—Por 50.000 dólares—dijo Norma.
—Es correcto.
Ella hizo un sonido de burla.
—Eso es una locura.
—Pero esa es la propuesta —dijo el señor Steward—. ¿Desea que le lleve de nuevo la unidad?
Norma se puso tensa.
—Claro que no —colgó malhumorada.
El paquete estaba junto a la puerta principal, Norma lo vio al salir
del ascensor. «Bueno, ¡qué frescura!», pensó. Fijó la mirada en el paquete mientras abría la puerta. «Simplemente no lo entraré», se dijo. Entró y empezó a preparar la cena.
Más tarde, salió al pasillo principal. Abriendo la puerta, levantó el paquete y lo trasladó hasta la cocina, dejándolo sobre la mesa.
Se sentó en la sala, mirando a través de la ventana. Después de un rato, fue a la cocina para colocar las chuletas en la parrilla. Colocó el paquete en la alacena inferior. Lo tiraría en la mañana.
—Tal vez algún millonario excéntrico está jugando con la gente —dijo ella.
Arthur levantó la mirada de su plato. —No te entiendo.
—¿Qué quieres decir?
—Olvídalo —le dijo a ella.
Norma comió en silencio. De repente bajó su tenedor. —Supón que es una oferta real —dijo ella.
Arthur se quedó mirándola.
—Supón que es una oferta real.
—Está bien, supón que lo es —él se veía incrédulo—. ¿Qué querrías hacer? ¿Volver a tener el botón y oprimirlo? ¿Asesinar a alguien?”
Norma pareció disgustada. —Asesinar.
—¿Cómo lo definirías?
—¿Si ni siquiera conoces a la persona? —dijo Norma.
Arthur quedó estupefacto. —¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo?
—¿Si es algún viejo campesino chino a diez mil millas de distancia? ¿Algún aborigen enfermo en el Congo?
—¿Qué tal un bebé en Pennsylvania? —Arthur replicó—. ¿Alguna hermosa niña en la otra cuadra?
—Ahora estás exagerando las cosas.
—Norma, el hecho es—continuó—, no importa a quién matas sigue siendo asesinato.
—El hecho es —interrumpió Norma—, si es alguien a quien nunca has visto en la vida y a quien nunca verás, alguien de cuya muerte ni siquiera tendrás que saber aun así ¿no apretarías el botón?
Arthur se quedó mirándola, horrorizado.
—¿Quieres decir que tú lo harías?
—Cincuenta mil dólares, Arthur.
—¿Qué tiene que ver la cantidad…
—Cincuenta mil dólares, Arthur —interrumpió Norma—. Una oportunidad para hacer ese viaje a Europa del que siempre hemos hablado.
—Norma, no.
—Una oportunidad para comprar esa cabaña en la isla.
—Norma, no —su cara había palidecido.
Ella se encogió de hombros. —Está bien, tranquilízate —dijo ella—. ¿Por qué te enojas tanto? Sólo estamos hablando.
Después de la cena, Arthur fue a la sala. Antes de abandonar la mesa dijo:
—Preferiría no discutirlo más, si no te importa.
Norma levantó los hombros. —Está bien.
Ella se levantó más temprano que de costumbre para preparar panqueques, huevos y tocino para el desayuno de Arthur.
—¿Qué estamos celebrando? —preguntó Arthur con una sonrisa.
—No, no se trata de ninguna celebración —Norma se mostró ofendida—. Quise hacerlo, es todo.
—Bueno —dijo él—, me alegro de que lo hayas hecho.
Ella volvió a llenar la taza de Arthur. —Quería demostrarte que no soy… —se encogió de hombros.
—¿Que no eres qué?
—Egoísta.
—¿Dije que lo eras?
—Pues —ella gesticuló vagamente—, anoche...
Arthur permaneció callado.
—Toda esa charla acerca del botón —dijo Norma—. Creo que… pues, me malinterpretaste.
—¿En qué sentido? —su voz fue cautelosa.
—Creo que pensaste —gesticuló de nuevo— que yo sólo estaba pensando en mí.
—Ah.
—No lo hacía.
—Norma…
—Pues no lo hacía. Cuando hablé de Europa, la casa en la isla…
—Norma, ¿por qué te estás involucrando tanto en esto?
—De ninguna manera lo estoy haciendo —respiró nerviosamente—. Sólo intento decir que…
—¿Qué?
—Que quisiera un viaje a Europa para nosotros. Que quisiera una cabaña en la isla para nosotros. Quisiera un apartamento mejor para nosotros, mejores muebles, mejor ropa, un auto. Me gustaría que nosotros por fin tuviéramos un bebé, a decir verdad.
—Norma, ya lo haremos —dijo él.
—¿Cuándo?
Se quedó mirándola, consternado.
—Norma…
—¡¿Cuándo?!
—¿Estás… —pareció retractarse un poco—, estás diciendo en serio…?
—Estoy diciendo que probablemente lo están haciendo para un proyecto investigativo —lo interrumpió—. Que quieren saber qué haría la gente común frente a tal circunstancia, que sólo están diciendo que alguien moriría para estudiar las reacciones, para ver si hay sentimiento de culpa, ansiedad, ¡lo que sea! No crees que en realidad matarían a alguien, ¿verdad?”
Él no contestó. Ella vio que a Arthur le temblaban las manos. Después de un rato él se levantó y se fue.
Cuando se había ido a trabajar, Norma permaneció en la mesa, mirando fijamente su café. «Voy a llegar tarde», pensó. Se encogió de hombros. ¿Qué importaba?, ella debería estar en casa y no trabajando en una oficina.
Mientras acomodaba los platos, se volvió abruptamente, se secó las manos y sacó el paquete de la alacena inferior. Lo abrió y colocó la unidad del botón sobre la mesa. Se quedó mirándola un rato antes de sacar la llave del sobre y retirar la cúpula de vidrio. Fijó su mirada en el botón. «Qué ridículo», pensó. «Todo este alboroto por un botón sin importancia».
Estiró la mano y lo oprimió. «Por nosotros» —se dijo con rabia.
Se estremeció. ¿Estaría sucediendo? Un escalofrío aterrador la recorrió.
En un momento ya todo había terminado. Hizo un ruido desdeñoso. «Ridículo», pensó. «Exaltarse tanto por nada».
Tiró la unidad del botón, la cúpula y la llave al bote de basura y se apresuró a vestirse para ir al trabajo. Acababa de dar vuelta a los filetes para la cena cuando sonó el teléfono. Levantó la bocina.
—¿Bueno?
—¿Señora Lewis?
—¿Sí?
—Este es el hospital Lenox Hill.
Se sintió irreal cuando la voz le informó del accidente en el subterráneo: los empujones de la multitud, Arthur había sido arrojado de la plataforma cuando el tren pasaba. Era consciente de que estaba negando con la cabeza pero no podía parar.
Cuando colgó, recordó la póliza de seguro de vida de Arthur por 25.000, con doble indemnización por…
— ¡No!
Parecía que no podía respirar. Se incorporó con gran dificultad y caminó atontada hasta la cocina. Algo helado presionaba su cráneo mientras sacaba la unidad del botón del bote de la basura. No había clavos ni tornillos a la vista. No podía ver cómo estaba ensamblada.
De repente, comenzó a estrellarla contra el borde del lavaplatos, golpeándola cada vez con más violencia hasta que la madera se quebró. Separó las partes, cortándose los dedos sin darse cuenta. No había transistores en la caja, ni cables, ni tubos. La caja estaba vacía.
Se volvió con un grito ahogado cuando el teléfono sonó. Tropezándose para llegar hasta la sala, levantó la bocina.
—¿Señora Lewis? —preguntó el señor Steward.
No era su voz la que chillaba de tal manera, no podía ser.
—¡Usted dijo que yo no conocería al que muriera!
—Mi querida señora —dijo el señor Steward—, ¿en verdad cree que usted conocía a su esposo?
Después de haber puesto los trozos de cordero en la parrilla, se sentó y abrió el paquete.
Dentro de la caja de cartón había una unidad provista de un botón y sujetada a una pequeña arca de madera. Una cúpula de vidrio cubría el botón. Norma intentó levantarla pero estaba sellada. Volteó la unidad y vio un papel doblado y pegado con cinta adhesiva a la parte inferior de la caja. Lo desprendió: El señor Steward los visitará a las 8 p.m.
Norma colocó la unidad del botón a su lado, sobre el sofá. Releyó el mensaje impreso, sonriendo.
Unos minutos después regresó a la cocina para hacer la ensalada.
El timbre sonó a las ocho en punto. —Yo abro —gritó Norma desde la cocina. Arthur estaba en la sala, leyendo.
Había un hombre pequeño en la entrada. Se quitó el sombrero cuando Norma abrió la puerta. —¿Señora Lewis? —preguntó cortésmente.
—¿Sí?
—Soy el señor Steward
—Ah, cierto. Norma reprimió una sonrisa. Ahora estaba segura de que se trataba de un truco para vender algo.
—¿Puedo pasar? —preguntó el señor Steward.
—Estoy bastante ocupada —dijo Norma—, pero le traeré su paquete. Le dio la espalda.
—¿No quiere saber lo que es?
Norma se volteó. El tono del señor Steward fue ofensivo. —No, creo que no —contestó ella.
—Podría resultar muy provechoso —le dijo.
—¿Económicamente? —lo cuestionó.
El señor Steward asintió. —Económicamente —dijo.
Norma frunció el ceño. No le gustó la actitud del hombre. —¿Qué está intentando vender? —preguntó ella.
—No estoy vendiendo nada —respondió él.
Arthur salió de la sala.
—¿Pasa algo?
El señor Steward se presentó.
—Ah, el … —Arthur señaló hacia la sala y sonrió—. ¿Y qué es ese aparato, a todo esto?
—No me tomará mucho tiempo explicarlo —contestó el señor Steward—. ¿Puedo pasar?
—Si está vendiendo algo… —dijo Arthur.
El señor Steward negó con la cabeza. —No, no vendo nada.
Arthur miró a Norma. —Como quieras —le dijo ella.
Dudó un poco. —Bueno, ¿por qué no? —dijo él.
Entraron a la sala y el señor Steward se sentó en la silla de Norma. Metió la mano en el bolsillo de dentro de su abrigo y sacó un pequeño sobre sellado. —Aquí dentro hay una llave para abrir la cúpula del timbre —dijo y colocó el sobre encima de la mesa auxiliar—. El timbre está conectado a nuestra oficina.
—¿Para qué sirve? —preguntó Arthur.
—Si oprime el botón —le dijo el señor Steward— en alguna parte del mundo alguien que usted no conoce morirá. A cambio, recibirá un pago de 50.000 dólares.
Norma se quedó mirando al hombrecillo. Estaba sonriendo.
—¿De qué habla? —le preguntó Arthur.
El señor Steward pareció sorprendido. —Pero si lo acabo de explicar —dijo.
—¿Es esto una broma de mal gusto?
—De ningún modo. La oferta es completamente genuina.
—Eso que usted dice no tiene sentido —dijo Arthur—. Usted espera que creamos…
—¿A quién representa? —inquirió Norma.
El señor Steward se notó apenado. —Me temo que no estoy autorizado para revelarle eso —dijo—. Sin embargo, le aseguro que la organización es de talla internacional.
—Creo que es mejor que se vaya —dijo Arthur poniéndose de pie.
El señor Steward se levantó. —Por supuesto.
—Y llévese la unidad con usted.
—¿Está seguro de que no le interesaría pensarlo hasta mañana, quizás?
Arthur levantó la unidad del botón y el sobre y los tendió bruscamente en las manos del señor Steward. Caminó por el pasillo y abrió la puerta.
—Dejaré mi tarjeta —dijo el señor Steward. La colocó encima de la mesilla que estaba cerca de la puerta.
Cuando se había ido, Arthur rompió la tarjeta por la mitad y arrojó los pedazos sobre la mesa.
Norma permanecía sentada en el sofá. —¿Qué crees que era? —preguntó.
—No me interesa saber —contestó él.
Ella intentó sonreír pero no pudo. —¿No te da ni un poco de curiosidad?
—No —negó con la cabeza.
Después de que Arthur había retomado su libro, Norma regresó a la cocina y acabó de lavar los platos.
—¿Por qué no quieres hablar de eso? —preguntó Norma.
Los ojos de Arthur se movían constantemente mientras se cepillaba los dientes. Miraba el reflejo de Norma en el espejo del baño.
—¿No te intriga?
—Me ofende —dijo Arthur.
—Ya sé, pero —Norma colocó otro rulo en su pelo— ¿no te intriga también?
—¿Crees que es una broma de mal gusto? —preguntó ella cuando entraban a la habitación.
—Si lo es, es una broma asquerosa.
Norma se sentó en la cama y se quitó las pantuflas. —Tal vez sea algún tipo de investigación psicológica. Arthur se encogió de hombros.
—Podría ser.
—Tal vez algún millonario excéntrico la está realizando.
—Tal vez.
—¿No te gustaría saber?
Arthur negó con la cabeza.
—¿Por qué?
—Porque es inmoral —le dijo.
Norma se deslizó bajo las cobijas. —Bueno, yo creo que es intrigante —dijo. Arthur apagó la lámpara y se agachó para besarla.
—Buenas noches —le dijo.
—Buenas noches —Norma le dio palmaditas en la espalda.
Norma cerró los ojos. «Cincuentamil dólares», pensó.
En la mañana, cuando iba a salir del apartamento, Norma vio las dos mitades de la tarjeta sobre la mesa. Impulsivamente, las arrojó dentro de su cartera. Cerró la puerta y alcanzó a Arthur en el ascensor.
Mientras estaba en su descanso sacó las dos partes de la tarjeta y juntó los pedazos rasgados. Solamente el nombre del señor Steward y un número telefónico estaban impresos en la tarjeta.
Después del almuerzo volvió a sacar las dos mitades y unió los bordes con cinta adhesiva. «¿Por qué estoy haciendo esto?», pensó.
Poco antes de las cinco marcó el número.
—Buenas tardes —dijo la voz del señor Steward.
Norma por poco cuelga, pero se contuvo. Aclaró la garganta.
—Habla la señora Lewis —dijo.
—Sí, señora Lewis —el señor Steward se escuchó complacido.
—Tengo curiosidad.
—Es natural —dijo el señor Steward.
—No es que crea una sola palabra de lo que nos dijo.
—Sin embargo, es la pura verdad —contestó el señor Steward.
—Bueno, como sea —Norma tragó saliva—. Cuando manifestó que alguien en el mundo moriría, ¿qué quiso decir?
—Exactamente eso —contestó—. Podría ser cualquier persona.
Todo lo que garantizamos es que usted no la conoce. Y, por supuesto, que usted no tendría que verla morir.
—Por 50.000 dólares—dijo Norma.
—Es correcto.
Ella hizo un sonido de burla.
—Eso es una locura.
—Pero esa es la propuesta —dijo el señor Steward—. ¿Desea que le lleve de nuevo la unidad?
Norma se puso tensa.
—Claro que no —colgó malhumorada.
El paquete estaba junto a la puerta principal, Norma lo vio al salir
del ascensor. «Bueno, ¡qué frescura!», pensó. Fijó la mirada en el paquete mientras abría la puerta. «Simplemente no lo entraré», se dijo. Entró y empezó a preparar la cena.
Más tarde, salió al pasillo principal. Abriendo la puerta, levantó el paquete y lo trasladó hasta la cocina, dejándolo sobre la mesa.
Se sentó en la sala, mirando a través de la ventana. Después de un rato, fue a la cocina para colocar las chuletas en la parrilla. Colocó el paquete en la alacena inferior. Lo tiraría en la mañana.
—Tal vez algún millonario excéntrico está jugando con la gente —dijo ella.
Arthur levantó la mirada de su plato. —No te entiendo.
—¿Qué quieres decir?
—Olvídalo —le dijo a ella.
Norma comió en silencio. De repente bajó su tenedor. —Supón que es una oferta real —dijo ella.
Arthur se quedó mirándola.
—Supón que es una oferta real.
—Está bien, supón que lo es —él se veía incrédulo—. ¿Qué querrías hacer? ¿Volver a tener el botón y oprimirlo? ¿Asesinar a alguien?”
Norma pareció disgustada. —Asesinar.
—¿Cómo lo definirías?
—¿Si ni siquiera conoces a la persona? —dijo Norma.
Arthur quedó estupefacto. —¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo?
—¿Si es algún viejo campesino chino a diez mil millas de distancia? ¿Algún aborigen enfermo en el Congo?
—¿Qué tal un bebé en Pennsylvania? —Arthur replicó—. ¿Alguna hermosa niña en la otra cuadra?
—Ahora estás exagerando las cosas.
—Norma, el hecho es—continuó—, no importa a quién matas sigue siendo asesinato.
—El hecho es —interrumpió Norma—, si es alguien a quien nunca has visto en la vida y a quien nunca verás, alguien de cuya muerte ni siquiera tendrás que saber aun así ¿no apretarías el botón?
Arthur se quedó mirándola, horrorizado.
—¿Quieres decir que tú lo harías?
—Cincuenta mil dólares, Arthur.
—¿Qué tiene que ver la cantidad…
—Cincuenta mil dólares, Arthur —interrumpió Norma—. Una oportunidad para hacer ese viaje a Europa del que siempre hemos hablado.
—Norma, no.
—Una oportunidad para comprar esa cabaña en la isla.
—Norma, no —su cara había palidecido.
Ella se encogió de hombros. —Está bien, tranquilízate —dijo ella—. ¿Por qué te enojas tanto? Sólo estamos hablando.
Después de la cena, Arthur fue a la sala. Antes de abandonar la mesa dijo:
—Preferiría no discutirlo más, si no te importa.
Norma levantó los hombros. —Está bien.
Ella se levantó más temprano que de costumbre para preparar panqueques, huevos y tocino para el desayuno de Arthur.
—¿Qué estamos celebrando? —preguntó Arthur con una sonrisa.
—No, no se trata de ninguna celebración —Norma se mostró ofendida—. Quise hacerlo, es todo.
—Bueno —dijo él—, me alegro de que lo hayas hecho.
Ella volvió a llenar la taza de Arthur. —Quería demostrarte que no soy… —se encogió de hombros.
—¿Que no eres qué?
—Egoísta.
—¿Dije que lo eras?
—Pues —ella gesticuló vagamente—, anoche...
Arthur permaneció callado.
—Toda esa charla acerca del botón —dijo Norma—. Creo que… pues, me malinterpretaste.
—¿En qué sentido? —su voz fue cautelosa.
—Creo que pensaste —gesticuló de nuevo— que yo sólo estaba pensando en mí.
—Ah.
—No lo hacía.
—Norma…
—Pues no lo hacía. Cuando hablé de Europa, la casa en la isla…
—Norma, ¿por qué te estás involucrando tanto en esto?
—De ninguna manera lo estoy haciendo —respiró nerviosamente—. Sólo intento decir que…
—¿Qué?
—Que quisiera un viaje a Europa para nosotros. Que quisiera una cabaña en la isla para nosotros. Quisiera un apartamento mejor para nosotros, mejores muebles, mejor ropa, un auto. Me gustaría que nosotros por fin tuviéramos un bebé, a decir verdad.
—Norma, ya lo haremos —dijo él.
—¿Cuándo?
Se quedó mirándola, consternado.
—Norma…
—¡¿Cuándo?!
—¿Estás… —pareció retractarse un poco—, estás diciendo en serio…?
—Estoy diciendo que probablemente lo están haciendo para un proyecto investigativo —lo interrumpió—. Que quieren saber qué haría la gente común frente a tal circunstancia, que sólo están diciendo que alguien moriría para estudiar las reacciones, para ver si hay sentimiento de culpa, ansiedad, ¡lo que sea! No crees que en realidad matarían a alguien, ¿verdad?”
Él no contestó. Ella vio que a Arthur le temblaban las manos. Después de un rato él se levantó y se fue.
Cuando se había ido a trabajar, Norma permaneció en la mesa, mirando fijamente su café. «Voy a llegar tarde», pensó. Se encogió de hombros. ¿Qué importaba?, ella debería estar en casa y no trabajando en una oficina.
Mientras acomodaba los platos, se volvió abruptamente, se secó las manos y sacó el paquete de la alacena inferior. Lo abrió y colocó la unidad del botón sobre la mesa. Se quedó mirándola un rato antes de sacar la llave del sobre y retirar la cúpula de vidrio. Fijó su mirada en el botón. «Qué ridículo», pensó. «Todo este alboroto por un botón sin importancia».
Estiró la mano y lo oprimió. «Por nosotros» —se dijo con rabia.
Se estremeció. ¿Estaría sucediendo? Un escalofrío aterrador la recorrió.
En un momento ya todo había terminado. Hizo un ruido desdeñoso. «Ridículo», pensó. «Exaltarse tanto por nada».
Tiró la unidad del botón, la cúpula y la llave al bote de basura y se apresuró a vestirse para ir al trabajo. Acababa de dar vuelta a los filetes para la cena cuando sonó el teléfono. Levantó la bocina.
—¿Bueno?
—¿Señora Lewis?
—¿Sí?
—Este es el hospital Lenox Hill.
Se sintió irreal cuando la voz le informó del accidente en el subterráneo: los empujones de la multitud, Arthur había sido arrojado de la plataforma cuando el tren pasaba. Era consciente de que estaba negando con la cabeza pero no podía parar.
Cuando colgó, recordó la póliza de seguro de vida de Arthur por 25.000, con doble indemnización por…
— ¡No!
Parecía que no podía respirar. Se incorporó con gran dificultad y caminó atontada hasta la cocina. Algo helado presionaba su cráneo mientras sacaba la unidad del botón del bote de la basura. No había clavos ni tornillos a la vista. No podía ver cómo estaba ensamblada.
De repente, comenzó a estrellarla contra el borde del lavaplatos, golpeándola cada vez con más violencia hasta que la madera se quebró. Separó las partes, cortándose los dedos sin darse cuenta. No había transistores en la caja, ni cables, ni tubos. La caja estaba vacía.
Se volvió con un grito ahogado cuando el teléfono sonó. Tropezándose para llegar hasta la sala, levantó la bocina.
—¿Señora Lewis? —preguntó el señor Steward.
No era su voz la que chillaba de tal manera, no podía ser.
—¡Usted dijo que yo no conocería al que muriera!
—Mi querida señora —dijo el señor Steward—, ¿en verdad cree que usted conocía a su esposo?
miércoles, 18 de mayo de 2016
Necio. Alberto Sánchez Argüello.
Me cuentan que se enlistó para la guerra sólo por llevarle la contraria a mi bisabuelo y que le hicieron una corte marcial por no desobedecer a su sargento en pleno campo de batalla.
Cuando se vino a vivir con nosotros fue un problema desde el principio. El primer día sonó su despertador a las cinco de la mañana, seguido de sus pasos por toda la casa. Como era imposible discutir con él nos fuimos acostumbrando, a eso y a un sinfín de pequeños y odiosos hábitos de viejo tozudo.
Así pasaron cinco años hasta que le entró una fiebre muy alta que ninguna medicina pudo bajar. Nuestro médico de cabecera nos anunció su muerte una tarde de agosto, pero mi abuelo no hizo caso. Él siguió como si nada “Ese matasanos no sabe ni donde está parado; ni siquiera me puso sanguijuelas, es un pendejo”, dijo mientras se ponía ropa sobre aquella piel amarillenta que empezaba asustar a mis hijas.
Le suplicamos que se fuera al cementerio, que le teníamos un féretro muy cómodo; le aseguramos que le llevaríamos flores todos los domingos, pero no aceptó. Después de eso pasamos unos años muy difíciles, sobre todo por los malos olores; pero igual que antes, nos fuimos acostumbrando. Ahora casi ni nos damos cuenta de su presencia; Sólo me pregunto -cuando se sienta conmigo a ver las noticias- ¿cuánto tiempo tardan los huesos en desintegrarse?
lunes, 16 de mayo de 2016
Contracuento de hadas. Diego Muñoz Valenzuela.
domingo, 15 de mayo de 2016
Artistas del trapecio. Ana María Shua.
No tengas miedo, volará, heredó nuestros genes, dice el artista del trapecio. Y desde el punto más alto lanza a su hija, un bebé todavía, por el aire, hacia los brazos de la madre aterrada e infiel. No debería temer: por las artes de su verdadero padre, el mago, la niña realmente vuela. O les hace creer que vuela.
sábado, 14 de mayo de 2016
Peleas. Juan Romagnoli.
Cuando discutimos, mi esposa suele decirme:
-Con vos no se puede hablar en serio. Te comportás como un niño.
Yo trato de controlarme y explicarle que no es así, pero me termina de enojar cuando me tapa la boca con esa papilla, y entonces la escupo y hago un berrinche.
-Con vos no se puede hablar en serio. Te comportás como un niño.
Yo trato de controlarme y explicarle que no es así, pero me termina de enojar cuando me tapa la boca con esa papilla, y entonces la escupo y hago un berrinche.
jueves, 12 de mayo de 2016
Día 7 11:59. José Luis Zárate.
miércoles, 11 de mayo de 2016
Una noche de verano. Ambrose Bierce.
El hecho de que Henry Armstrong fuese enterrado no significa ni probaba, en su opinión, que estuviera muerto: siempre fue un hombre difícil de convencer.
Sólo admitía estar enterrado, cosa de la que le ofrecían testimonio sus sentidos. Su posición —yaciente de espaldas, con las manos cruzadas a la altura del estómago y atadas con algo que podía haber roto fácilmente sin que se alterase su situación—, así como el estricto confinamiento de su persona, la absoluta oscuridad y el profundo silencio, todo eso era lo propio de un cadáver, una evidencia imposible de rebatir que él aceptaba sin cavilar.
Pero la muerte, no, eso no lo aceptaba, sólo que estaba enfermo. Tenía, a fin de cuentas, esa apatía propia del inválido, algo que no le hacía sentir bien por cuanto era para él una especie de mala suerte, una cosa que le había tocado en un infausto reparto. No era un filósofo, sólo un hombre común hecho a los lugares comunes, por lo que esa su apatía venía a resultar en una especie de indiferencia patológica: el órgano que, según lo que se temía, lo había dejado postrado. Así que, sin aprensiones especiales ni temores a propósito de su futuro inmediato, se creía dormido y todo era paz para Henry Armstrong.
Pero había de acontecer algo. Era una oscura noche de verano en la que de repente apareció en el cielo, a baja altura, una nube luminosa que venía cargada de tormenta. Esa breve pero intensa iluminación se había dejado ver con una distinción rara, desvelando bajo su luz los monumentos funerarios y las tumbas con sus lápidas, que parecían tremolar, y hasta bailar, bajo aquella luminosidad extraordinaria y elegante. No era una de esas noches en las que cualquier suceso extraordinario puede asombrar a quienes son testigos del mismo, por lo que aquellos tres hombres que estaban allí, empleándose en la profanación de la sepultura de Henry Armstrong, se sentían razonablemente seguros.
Dos de ellos eran jóvenes estudiantes de una Facultad de Medicina que estaba a varias millas de distancia; el otro era un negro gigantesco al que llamaban Jess. Jess trabajaba en el cementerio desde hacía muchos años, en calidad de algo así como un chico para todo, y se complacía muy especialmente pensando y diciendo que conocía a todas las almas allí enterradas. De lo que hacía allí en aquel momento puede dar cuenta el hecho de que a esas horas nadie acudiría a visitarle al cementerio, por lo que Jess podría entregarse a tratos difíciles de hacer ante testigos.
Extramuros del cementerio había un caballo con un furgón, a la espera.
Excavar no era un trabajo muy duro para ellos; la tierra que pocas horas antes había caído sobre el ataúd de Henry Armstrong ofrecía poca resistencia y resultaba fácil removerla. Remover el ataúd, o lo que es igual, abrirlo, fue un poco más difícil, pero allí estaba Jess, quien se empleó con todas sus fuerzas, que eran muchas, para hacer eso, y para después sacar el cuerpo vestido con un pantalón negro y una camisa blanca. Mas justo en ese momento el aire se llenó de algo parecido a una llamarada, se dejó sentir un gran trueno que parecía ir a reducir a cenizas el mundo, y Henry Armstrong se puso en pie por sí mismo, tranquilamente. Aquellos tres hombres, incapaces de articular un grito, experimentaron no obstante un terror absoluto y echaron a correr, cada uno en una dirección. Dos de ellos, por nada del mundo hubieran sido capaces de volver sobre sus pasos. Pero Jess estaba hecho de otra pasta.
A la mañana siguiente, a hora temprana, los dos jóvenes estudiantes se reunieron en la Facultad de Medicina, pálidos, con los rostros deformados por la ansiedad y el miedo, con el terror sufrido durante su aventura corriéndoles aún por la sangre.
—¿Te fijaste en aquello? —dijo uno.
—¡Dios, claro que sí! ¿Qué vamos a hacer ahora?
Después salieron a pasear alrededor del edifico de la Facultad, donde un poco más allá vieron un caballo que tiraba de un furgón, detenido frente a la sala de disección.
Entraron allí mecánicamente. A pesar de la oscuridad de la sala distinguieron al negro Jess, que estaba sentado en una silla. Jess se levantó con gesto agrio, todo ojos y todo dientes.
—Estoy esperando a que me paguéis —dijo.
Un poco más allá, desnudo sobre una gran mesa, yacía el cuerpo de Henry Armstrong, con la cabeza ensangrentada y llena de barro, a consecuencia de los golpes recibidos con una pala.
Sólo admitía estar enterrado, cosa de la que le ofrecían testimonio sus sentidos. Su posición —yaciente de espaldas, con las manos cruzadas a la altura del estómago y atadas con algo que podía haber roto fácilmente sin que se alterase su situación—, así como el estricto confinamiento de su persona, la absoluta oscuridad y el profundo silencio, todo eso era lo propio de un cadáver, una evidencia imposible de rebatir que él aceptaba sin cavilar.
Pero la muerte, no, eso no lo aceptaba, sólo que estaba enfermo. Tenía, a fin de cuentas, esa apatía propia del inválido, algo que no le hacía sentir bien por cuanto era para él una especie de mala suerte, una cosa que le había tocado en un infausto reparto. No era un filósofo, sólo un hombre común hecho a los lugares comunes, por lo que esa su apatía venía a resultar en una especie de indiferencia patológica: el órgano que, según lo que se temía, lo había dejado postrado. Así que, sin aprensiones especiales ni temores a propósito de su futuro inmediato, se creía dormido y todo era paz para Henry Armstrong.
Pero había de acontecer algo. Era una oscura noche de verano en la que de repente apareció en el cielo, a baja altura, una nube luminosa que venía cargada de tormenta. Esa breve pero intensa iluminación se había dejado ver con una distinción rara, desvelando bajo su luz los monumentos funerarios y las tumbas con sus lápidas, que parecían tremolar, y hasta bailar, bajo aquella luminosidad extraordinaria y elegante. No era una de esas noches en las que cualquier suceso extraordinario puede asombrar a quienes son testigos del mismo, por lo que aquellos tres hombres que estaban allí, empleándose en la profanación de la sepultura de Henry Armstrong, se sentían razonablemente seguros.
Dos de ellos eran jóvenes estudiantes de una Facultad de Medicina que estaba a varias millas de distancia; el otro era un negro gigantesco al que llamaban Jess. Jess trabajaba en el cementerio desde hacía muchos años, en calidad de algo así como un chico para todo, y se complacía muy especialmente pensando y diciendo que conocía a todas las almas allí enterradas. De lo que hacía allí en aquel momento puede dar cuenta el hecho de que a esas horas nadie acudiría a visitarle al cementerio, por lo que Jess podría entregarse a tratos difíciles de hacer ante testigos.
Extramuros del cementerio había un caballo con un furgón, a la espera.
Excavar no era un trabajo muy duro para ellos; la tierra que pocas horas antes había caído sobre el ataúd de Henry Armstrong ofrecía poca resistencia y resultaba fácil removerla. Remover el ataúd, o lo que es igual, abrirlo, fue un poco más difícil, pero allí estaba Jess, quien se empleó con todas sus fuerzas, que eran muchas, para hacer eso, y para después sacar el cuerpo vestido con un pantalón negro y una camisa blanca. Mas justo en ese momento el aire se llenó de algo parecido a una llamarada, se dejó sentir un gran trueno que parecía ir a reducir a cenizas el mundo, y Henry Armstrong se puso en pie por sí mismo, tranquilamente. Aquellos tres hombres, incapaces de articular un grito, experimentaron no obstante un terror absoluto y echaron a correr, cada uno en una dirección. Dos de ellos, por nada del mundo hubieran sido capaces de volver sobre sus pasos. Pero Jess estaba hecho de otra pasta.
A la mañana siguiente, a hora temprana, los dos jóvenes estudiantes se reunieron en la Facultad de Medicina, pálidos, con los rostros deformados por la ansiedad y el miedo, con el terror sufrido durante su aventura corriéndoles aún por la sangre.
—¿Te fijaste en aquello? —dijo uno.
—¡Dios, claro que sí! ¿Qué vamos a hacer ahora?
Después salieron a pasear alrededor del edifico de la Facultad, donde un poco más allá vieron un caballo que tiraba de un furgón, detenido frente a la sala de disección.
Entraron allí mecánicamente. A pesar de la oscuridad de la sala distinguieron al negro Jess, que estaba sentado en una silla. Jess se levantó con gesto agrio, todo ojos y todo dientes.
—Estoy esperando a que me paguéis —dijo.
Un poco más allá, desnudo sobre una gran mesa, yacía el cuerpo de Henry Armstrong, con la cabeza ensangrentada y llena de barro, a consecuencia de los golpes recibidos con una pala.
martes, 10 de mayo de 2016
No puedo evitar decir adiós. Ann Mackenzie.
Me llamo Karen Anders y tengo nueve años y soy pequeña y morena y corta de vista y vivo con Max y Libby y no tengo amigas.
Max es mi hermano y es veinte años mayor que yo y tiene los ojos juntos y aire preocupado. Nosotros los Anders fuimos siempre muy caseros y tiene asma también.
Libby siempre fue guapa pero ahora ha ganado peso y en su bikini nuevo parece una luchadora de lucha libre a mí me gustaría tener un bikini pero Lib no me lo comprará yo creo que no me daría tanto miedo el agua si tuviera un bikini amarillo que ponerme en la playa.
Una vez cuando yo tenía siete años mi padre y mi madre fueron de compras y no volvieron nunca a casa hubo un atraco en el banco como en la tele y Lib dijo que aquel loco les segó por la mitad.
Antes de que se fueran yo sabía que tenía que despedirles y yo dije claro y despacito adiós Mamá primero y luego adiós Papá pero nadie se fijó mucho viendo que sólo iban de compras pero después Max se acordó y le dijo a Libby por la forma en que esa nena dijo adiós se podría pensar que sabía lo que iba a pasar.
Libby dijo por amor de Dios sé razonable querido cómo iba ella a poder saberlo pero me imagino que ahora somos nosotros los responsables de ella ¿has pensado en eso?
Por su tono de voz no parecía precisamente complacida.
Bueno después que vine a vivir con Max y Libby yo supe que tenía que despedirme del hermano de Lib. Dick estaba jugando a las cartas con ellos en la salita y cuando Lib gritó Karen vete a la cama me acerqué a él y me planté toda tiesa con las manos caídas y los dedos entrelazados como la señorita Jones nos manda en la escuela cuando tenemos coro.
Yo dije muy despacio y claro bueno adiós Dick y Libby me echó una especie de mirada rara.
Dick no levantó la mirada de sus cartas y dijo buenas noches nena.
La noche siguiente antes de que ninguno de nosotros volviera a verle estaba muerto de una enfermedad llamada peritonitis te revienta en el estómago y te lo llena de agujeros.
Lib dijo Max oíste como le dijo adiós a Dick y Max empezó a jadear y a dar boqueadas y dijo que ya te lo dije verdad que había algo raro lo que me pone enfermo de miedo es de quien se va a despedir la próxima vez ya me gustaría saberlo y Lib dijo vamos querido vamos procura tranquilizarte.
Yo salí de detrás de la puerta donde estaba escuchando y dije no te preocupes Max estarás perfectamente.
Tenía la cara toda llena de ronchas y la boca azul y con un susurro rasposo dijo cómo lo sabes.
Qué pregunta más tonta como si fuera a decírselo aunque lo supiera.
Libby se inclinó hacia mí y pegó su cara a la mía y su aliento olía a cigarrillos y a licor y a ensalada de ajo.
Ella solo dijo entre dientes nunca vuelvas a decirle adiós a nadie ¿me oyes? nunca jamás.
Lo malo es que no puedo evitar decir adiós.
Después de esto todo fue bien y yo creí que a lo mejor se habían olvidado pero Libby seguía sin querer comprarme el bikini nuevo.
Un día en la escuela supe que tenía que despedirme de Kimberley y Charlene y Brett y de Susie.
Bueno pues entrecrucé las manos delante de mí y les fui diciendo adiós lenta y cuidadosamente uno por uno.
La señorita Jones dijo por Dios Karen por qué tanta solemnidad querida y yo le contesté bueno verá es que se van a morir.
Ella dijo Karen eres una niña cruel y malvada no debes decir cosas así mira cómo has hecho llorar a la pobre Susie y ella dijo Susie querida entra en el coche pronto estarás en casa y te encontrarás perfectamente.
Así que Susie se secó las lágrimas y corrió detrás de Kimberley y Charlene y Brett y se subió al coche justo al lado de la mamá de Charlene porque esa semana le tocaba a ella traer y llevar los niños a la escuela. Y esa fue la última vez que les vimos porque el coche patinó y se salió de la carretera de la montaña y cayó dando vueltas por toda la pendiente hasta el fondo del valle y se incendió.
Al día siguiente no hubo escuela porque fueron los funerales y cantamos canciones y echamos flores en las tumbas.
Nadie quería ponerse a mi lado.
Cuando acabó la señorita Jones se acercó a ver a Libby y yo dije buenas noches y ella me respondió pero rehuyendo la mirada y ella respiraba como ansiosa cuando Libby me mandó que me fuera a jugar.
Bueno cuando la señorita Jones se fue Libby me llamó para que volviera y me dijo no te dije que nunca jamás volvieras a decir adiós a nadie.
Ella me agarró con fuerza y parecía como si los ojos le ardiesen y me retorció el brazo y me dolía y yo grité no por favor no pero ella siguió retorciendo y retorciendo así que dije si no me sueltas le diré adiós a Max.
Fue lo único que se me ocurrió para hacer que parase.
Ella dejó de retorcerme el brazo pero seguía agarrándomelo y dijo Dios mío quieres decir que puedes hacer que pase que puedes hacerlos morir.
Bueno claro que no puedo pero yo no iba a decírselo a ella así que por si pensaba volver a hacerme daño yo dije sí que puedo.
Ella me soltó y caí de espaldas con fuerza y ella me dijo estás bien te he hecho daño Karen querida y yo dije sí y más vale que no vuelvas a hacerlo y ella dijo que yo sólo estaba bromeando y que no lo decía en serio.
Así que entonces supe que ella me tenía miedo y yo dije que quería un bikini para llevar en la playa uno amarillo porque el amarillo es mi color favorito.
Ella dijo bueno querida ya sabes que hemos de tener cuidado con los gastos y yo dije quieres que me despida de Max o no.
Ella se dejó caer contra la pared y cerró los ojos y se quedó quieta del todo durante un rato y yo dije qué haces y ella contestó pensando.
Entonces de repente abrió los ojos y me sonrió y dijo oye sabes que mañana vamos a ir a comer a la playa y yo dije quieres decir que me vas a comprar un bikini y ella dijo sí tu bikini y todo lo que quieras. Así que ayer por la tarde compramos el bikini y hoy a primera hora Lib fue a la cocina y preparó para la comida el pollo frito y la macedonia de naranja y la tarta de chocolate y las rosquillas especiales que hace para acompañarla y dijo Karen estás segura de que todo está de tu gusto y yo dije claro todo tiene un aspecto magnífico y ahora que tengo mi bikini nuevo no voy a tener miedo de las olas y Libby se rió y puso la cesta de la comida en el coche ella tiene unos brazos morenos muy fuertes y dijo no, me parece que no.
Entonces subí a mi cuarto y me puse el bikini que me venía perfectamente y fui a mirarme en el espejo y miré y miré y después entrecrucé los dedos delante de mí y me sentí rara y dije despacio y claro adiós Karen adiós Karen adiós adiós.
Dibujo: Mates for life, de Amanda Cass.
Max es mi hermano y es veinte años mayor que yo y tiene los ojos juntos y aire preocupado. Nosotros los Anders fuimos siempre muy caseros y tiene asma también.
Libby siempre fue guapa pero ahora ha ganado peso y en su bikini nuevo parece una luchadora de lucha libre a mí me gustaría tener un bikini pero Lib no me lo comprará yo creo que no me daría tanto miedo el agua si tuviera un bikini amarillo que ponerme en la playa.
Una vez cuando yo tenía siete años mi padre y mi madre fueron de compras y no volvieron nunca a casa hubo un atraco en el banco como en la tele y Lib dijo que aquel loco les segó por la mitad.
Antes de que se fueran yo sabía que tenía que despedirles y yo dije claro y despacito adiós Mamá primero y luego adiós Papá pero nadie se fijó mucho viendo que sólo iban de compras pero después Max se acordó y le dijo a Libby por la forma en que esa nena dijo adiós se podría pensar que sabía lo que iba a pasar.
Libby dijo por amor de Dios sé razonable querido cómo iba ella a poder saberlo pero me imagino que ahora somos nosotros los responsables de ella ¿has pensado en eso?
Por su tono de voz no parecía precisamente complacida.
Bueno después que vine a vivir con Max y Libby yo supe que tenía que despedirme del hermano de Lib. Dick estaba jugando a las cartas con ellos en la salita y cuando Lib gritó Karen vete a la cama me acerqué a él y me planté toda tiesa con las manos caídas y los dedos entrelazados como la señorita Jones nos manda en la escuela cuando tenemos coro.
Yo dije muy despacio y claro bueno adiós Dick y Libby me echó una especie de mirada rara.
Dick no levantó la mirada de sus cartas y dijo buenas noches nena.
La noche siguiente antes de que ninguno de nosotros volviera a verle estaba muerto de una enfermedad llamada peritonitis te revienta en el estómago y te lo llena de agujeros.
Lib dijo Max oíste como le dijo adiós a Dick y Max empezó a jadear y a dar boqueadas y dijo que ya te lo dije verdad que había algo raro lo que me pone enfermo de miedo es de quien se va a despedir la próxima vez ya me gustaría saberlo y Lib dijo vamos querido vamos procura tranquilizarte.
Yo salí de detrás de la puerta donde estaba escuchando y dije no te preocupes Max estarás perfectamente.
Tenía la cara toda llena de ronchas y la boca azul y con un susurro rasposo dijo cómo lo sabes.
Qué pregunta más tonta como si fuera a decírselo aunque lo supiera.
Libby se inclinó hacia mí y pegó su cara a la mía y su aliento olía a cigarrillos y a licor y a ensalada de ajo.
Ella solo dijo entre dientes nunca vuelvas a decirle adiós a nadie ¿me oyes? nunca jamás.
Lo malo es que no puedo evitar decir adiós.
Después de esto todo fue bien y yo creí que a lo mejor se habían olvidado pero Libby seguía sin querer comprarme el bikini nuevo.
Un día en la escuela supe que tenía que despedirme de Kimberley y Charlene y Brett y de Susie.
Bueno pues entrecrucé las manos delante de mí y les fui diciendo adiós lenta y cuidadosamente uno por uno.
La señorita Jones dijo por Dios Karen por qué tanta solemnidad querida y yo le contesté bueno verá es que se van a morir.
Ella dijo Karen eres una niña cruel y malvada no debes decir cosas así mira cómo has hecho llorar a la pobre Susie y ella dijo Susie querida entra en el coche pronto estarás en casa y te encontrarás perfectamente.
Así que Susie se secó las lágrimas y corrió detrás de Kimberley y Charlene y Brett y se subió al coche justo al lado de la mamá de Charlene porque esa semana le tocaba a ella traer y llevar los niños a la escuela. Y esa fue la última vez que les vimos porque el coche patinó y se salió de la carretera de la montaña y cayó dando vueltas por toda la pendiente hasta el fondo del valle y se incendió.
Al día siguiente no hubo escuela porque fueron los funerales y cantamos canciones y echamos flores en las tumbas.
Nadie quería ponerse a mi lado.
Cuando acabó la señorita Jones se acercó a ver a Libby y yo dije buenas noches y ella me respondió pero rehuyendo la mirada y ella respiraba como ansiosa cuando Libby me mandó que me fuera a jugar.
Bueno cuando la señorita Jones se fue Libby me llamó para que volviera y me dijo no te dije que nunca jamás volvieras a decir adiós a nadie.
Ella me agarró con fuerza y parecía como si los ojos le ardiesen y me retorció el brazo y me dolía y yo grité no por favor no pero ella siguió retorciendo y retorciendo así que dije si no me sueltas le diré adiós a Max.
Fue lo único que se me ocurrió para hacer que parase.
Ella dejó de retorcerme el brazo pero seguía agarrándomelo y dijo Dios mío quieres decir que puedes hacer que pase que puedes hacerlos morir.
Bueno claro que no puedo pero yo no iba a decírselo a ella así que por si pensaba volver a hacerme daño yo dije sí que puedo.
Ella me soltó y caí de espaldas con fuerza y ella me dijo estás bien te he hecho daño Karen querida y yo dije sí y más vale que no vuelvas a hacerlo y ella dijo que yo sólo estaba bromeando y que no lo decía en serio.
Así que entonces supe que ella me tenía miedo y yo dije que quería un bikini para llevar en la playa uno amarillo porque el amarillo es mi color favorito.
Ella dijo bueno querida ya sabes que hemos de tener cuidado con los gastos y yo dije quieres que me despida de Max o no.
Ella se dejó caer contra la pared y cerró los ojos y se quedó quieta del todo durante un rato y yo dije qué haces y ella contestó pensando.
Entonces de repente abrió los ojos y me sonrió y dijo oye sabes que mañana vamos a ir a comer a la playa y yo dije quieres decir que me vas a comprar un bikini y ella dijo sí tu bikini y todo lo que quieras. Así que ayer por la tarde compramos el bikini y hoy a primera hora Lib fue a la cocina y preparó para la comida el pollo frito y la macedonia de naranja y la tarta de chocolate y las rosquillas especiales que hace para acompañarla y dijo Karen estás segura de que todo está de tu gusto y yo dije claro todo tiene un aspecto magnífico y ahora que tengo mi bikini nuevo no voy a tener miedo de las olas y Libby se rió y puso la cesta de la comida en el coche ella tiene unos brazos morenos muy fuertes y dijo no, me parece que no.
Entonces subí a mi cuarto y me puse el bikini que me venía perfectamente y fui a mirarme en el espejo y miré y miré y después entrecrucé los dedos delante de mí y me sentí rara y dije despacio y claro adiós Karen adiós Karen adiós adiós.
Dibujo: Mates for life, de Amanda Cass.
lunes, 9 de mayo de 2016
Pizarnik. Víctor Balcells Matas.
Y tú me hablabas de las cebollas que teníamos que comprar, de lo caro que era el autobús hasta Barcelona; y tú me hablabas de la suciedad de los mendigos, tan inconstitucional, de esa manía que tenían en las tiendas de abusar del aire acondicionado. Y yo sólo te hablé una vez, citando a Pizarnik. Cómo decir con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome, te dije. Y en ese momento una chica que caminaba delante de nosotros se giró y me dijo: ¡Es un verso de Pizarnik!; y sin decir nada más siguió caminando y tomó otra calle, a la derecha o a la izquierda, no lo sé, pero quizá hubiera sido importante prestar atención a ese detalle, saber hacia dónde fue, pienso ahora, cuando levanto la cabeza –hubiera sido importante– y te veo tumbada en el sofá, sabiendo que quizá no me odies, pero que yo ya te doy igual.
Yo mataré monstruos por ti. Víctor Balcells Mata. 2010.
domingo, 8 de mayo de 2016
Juego genial. Guillermo Bustamante Zamudio.
Las enciclopedias constatan la inconsistencia de las versiones sobre el origen del ajedrez. Queda claro que tal diversión no tuvo un origen único y que, gracias a un proceso de transformación constante, llegó al estado en que hoy lo conocemos, con sus ingeniosas e infatigables posibilidades.
Parte de dicho proceso es la desaparición de una pieza que antes disfrutaba de funciones especificas. Hoy conocemos parejas de alfiles,caballos y torres, además de peones, rey y dama. Pues bien, antes , entre el alfil y la dama, existía otra pieza: El gato. Uno solo era suficiente.
El gato no tenia reticencia en orinar el vestido de la dama, desobedecer al rey, hacer mofa de la solemnidad del alfil, empujar a los peones en formación, arañar al caballo y realizar ágiles cacerías de pájaros y baños de sol encima de las torres. Era muy difícil sorprenderlo en la contienda. Debía ser eliminado siete veces.
No avisaba jaque. Tomaba piezas en cualquier dirección como resultado de perplejantes saltos acrobáticos.
En el gato del otro bando no veía un enemigo, era frecuente encontrarlos en rochela hacia el centro del tablero.
Tan maravillosa pieza de ajedrez se sacrificó, no sin sonoras quejas- y pese al respeto que culturas orientales brindan al animalito- a nombre de la seriedad que hoy caracteriza al juego.
Parte de dicho proceso es la desaparición de una pieza que antes disfrutaba de funciones especificas. Hoy conocemos parejas de alfiles,caballos y torres, además de peones, rey y dama. Pues bien, antes , entre el alfil y la dama, existía otra pieza: El gato. Uno solo era suficiente.
El gato no tenia reticencia en orinar el vestido de la dama, desobedecer al rey, hacer mofa de la solemnidad del alfil, empujar a los peones en formación, arañar al caballo y realizar ágiles cacerías de pájaros y baños de sol encima de las torres. Era muy difícil sorprenderlo en la contienda. Debía ser eliminado siete veces.
No avisaba jaque. Tomaba piezas en cualquier dirección como resultado de perplejantes saltos acrobáticos.
En el gato del otro bando no veía un enemigo, era frecuente encontrarlos en rochela hacia el centro del tablero.
Tan maravillosa pieza de ajedrez se sacrificó, no sin sonoras quejas- y pese al respeto que culturas orientales brindan al animalito- a nombre de la seriedad que hoy caracteriza al juego.
sábado, 7 de mayo de 2016
Día laborable. Herta Müller.
Las cinco y media de la mañana. Suena el despertador.
Me levanto, me quito el vestido, lo pongo sobre la almohada, me pongo el pijama, voy a la cocina, me meto en la bañera, cojo la toalla, me lavo la cara con ella, cojo el peine, me seco con él, cojo el cepillo de dientes, me peino con él, cojo la esponja de baño, me cepillo los dientes con ella. Luego voy al cuarto de baño, me como una rebanada de té y me bebo una taza de pan.
Me quito el reloj de pulsera y los anillos.
Me quito los zapatos.
Me dirijo a la escalera y abro la puerta del apartamento.
Cojo el ascensor del quinto piso hasta el primero.
Luego subo nueve peldaños y estoy en la calle.
En la tienda de ultramarinos me compro un periódico, luego camino hasta la parada del tranvía y me compro unos bollos, y al llegar al quiosco de periódicos me subo al tranvía.
Me bajo tres paradas antes de subir.
Le devuelvo el saludo al portero, que me saluda luego y piensa que otra vez es lunes y otra vez se ha acabado la semana.
Entro en la oficina, digo adiós, cuelgo mi chaqueta en el escritorio, me siento en el perchero y empiezo a trabajar. Trabajo ocho horas.
En tierras bajas, Herta Müller, 1984.
Me levanto, me quito el vestido, lo pongo sobre la almohada, me pongo el pijama, voy a la cocina, me meto en la bañera, cojo la toalla, me lavo la cara con ella, cojo el peine, me seco con él, cojo el cepillo de dientes, me peino con él, cojo la esponja de baño, me cepillo los dientes con ella. Luego voy al cuarto de baño, me como una rebanada de té y me bebo una taza de pan.
Me quito el reloj de pulsera y los anillos.
Me quito los zapatos.
Me dirijo a la escalera y abro la puerta del apartamento.
Cojo el ascensor del quinto piso hasta el primero.
Luego subo nueve peldaños y estoy en la calle.
En la tienda de ultramarinos me compro un periódico, luego camino hasta la parada del tranvía y me compro unos bollos, y al llegar al quiosco de periódicos me subo al tranvía.
Me bajo tres paradas antes de subir.
Le devuelvo el saludo al portero, que me saluda luego y piensa que otra vez es lunes y otra vez se ha acabado la semana.
Entro en la oficina, digo adiós, cuelgo mi chaqueta en el escritorio, me siento en el perchero y empiezo a trabajar. Trabajo ocho horas.
En tierras bajas, Herta Müller, 1984.
jueves, 5 de mayo de 2016
Epílogo. Álvaro Barnagán García.
miércoles, 4 de mayo de 2016
Fertilidad. Lola Díaz.
A punto de terminar su relato, una ráfaga de viento se llevó las palabras. Cayeron en tierra fértil, y en primavera brotaron cuentos de colores.
martes, 3 de mayo de 2016
La sirena. Ray Bradbury.
Allá afuera en el agua helada, lejos de la costa, esperábamos todas las noches la llegada de la niebla, y la niebla llegaba, y aceitábamos la maquinaria de bronce, y encendíamos los faros de niebla en lo alto de la torre. Como dos pájaros en el cielo gris, McDunn y yo lanzábamos el rayo de luz, rojo, luego blanco, luego rojo otra vez, que miraba los barcos solitarios. Y si ellos no veían nuestra luz, oían siempre nuestra voz, el grito alto y profundo de la sirena, que temblaba entre jirones de neblina y sobresaltaba y alejaba a las gaviotas como mazos de naipes arrojados al aire, y hacía crecer las olas y las cubría de espuma.
-Es una vida solitaria, pero uno se acostumbra, ¿no es cierto? -preguntó McDunn.
-Sí -dije-. Afortunadamente, es usted un buen conversador.
-Bueno, mañana irás a tierra -agregó McDunn sonriendo- a bailar con las muchachas y tomar ginebra.
-¿En qué piensa usted, McDunn, cuando lo dejo solo?
-En los misterios del mar.
McDunn encendió su pipa. Eran las siete y cuarto de una helada tarde de noviembre. La luz movía su cola en doscientas direcciones, y la sirena zumbaba en la alta garganta del faro. En ciento cincuenta kilómetros de costa no había poblaciones; sólo un camino solitario que atravesaba los campos desiertos hasta el mar, un estrecho de tres kilómetros de frías aguas, y unos pocos barcos.
-Los misterios del mar -dijo McDunn pensativamente-. ¿Pensaste alguna vez que el mar es como un enorme copo de nieve? Se mueve y crece con mil formas y colores, siempre distintos. Es raro. Una noche, hace años, todos los peces del mar salieron ahí a la superficie. Algo los hizo subir y quedarse flotando en las aguas, como temblando y mirando la luz del faro que caía sobre ellos, roja, blanca, roja, blanca, de modo que yo podía verles los ojitos. Me quedé helado. Eran como una gran cola de pavo real, y se quedaron ahí hasta la medianoche. Luego, casi sin ruido, desaparecieron. Un millón de peces desapareció. Imaginé que quizás, de algún modo, vinieron en peregrinación. Raro, pero piensa en qué debe parecerles una torre que se alza veinte metros sobre las aguas, y el dios-luz que sale del faro, y la torre que se anuncia a sí misma con una voz de monstruo. Nunca volvieron aquellos peces, ¿pero no se te ocurre que creyeron ver a Dios?
Me estremecí. Miré las grandes y grises praderas del mar que se extendían hacia ninguna parte, hacia la nada.
-Oh, hay tantas cosas en el mar -McDunn chupó su pipa nerviosamente, parpadeando. Estuvo nervioso durante todo el día y nunca dijo la causa-. A pesar de nuestras máquinas y los llamados submarinos, pasarán diez mil siglos antes de que pisemos realmente las tierras sumergidas, sus fabulosos reinos, y sintamos realmente miedo. Piénsalo, allá abajo es todavía el año 300,000 antes de Cristo. Cuando nos paseábamos con trompetas arrancándonos países y cabezas, ellos vivían ya bajo las aguas, a dieciocho kilómetros de profundidad, helados en un tiempo tan antiguo como la cola de un cometa.
-Sí, es un mundo viejo.
-Ven. Te reservé algo especial.
Subimos con lentitud los ochenta escalones, hablando. Arriba, McDunn apagó las luces del cuarto para que no hubiese reflejos en las paredes de vidrio. El gran ojo de luz zumbaba y giraba con suavidad sobre sus cojinetes aceitados. La sirena llamaba regularmente cada quince segundos.
-Es como la voz de un animal, ¿no es cierto? -McDunn se asintió a sí mismo con un movimiento de cabeza-. Un gigantesco y solitario animal que grita en la noche. Echado aquí, al borde de diez billones de años, y llamando hacia los abismos. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y los abismos le responden, sí, le responden. Ya llevas aquí tres meses, Johnny, y es hora que lo sepas. En esta época del año -dijo McDunn estudiando la oscuridad y la niebla-, algo viene a visitar el faro.
-¿Los cardúmenes de peces?
-No, otra cosa. No te lo dije antes porque me creerías loco, pero no puedo callar más. Si mi calendario no se equivoca, esta noche es la noche. No diré mucho, lo verás tú mismo. Siéntate aquí. Mañana, si quieres, empaquetas tus cosas y tomas la lancha y sacas el coche desde el galpón del muelle, y escapas hasta algún pueblito del mediterráneo y vives allí sin apagar nunca las luces de noche. No te acusaré. Ha ocurrido en los últimos tres años y sólo esta vez hay alguien conmigo. Espera y mira.
Pasó media hora y sólo murmuramos unas pocas frases. Cuando nos cansamos de esperar, McDunn me explicó algunas de sus ideas sobre la sirena.
-Un día, hace muchos años, vino un hombre y escuchó el sonido del océano en la costa fría y sin sol, y dijo: "Necesitamos una voz que llame sobre las aguas, que advierta a los barcos; haré esa voz. Haré una voz que será como todo el tiempo y toda la niebla; una voz como una cama vacía junto a ti toda la noche, y como una casa vacía cuando abres la puerta, y como otoñales árboles desnudos. Un sonido de pájaros que vuelan hacia el sur, gritando, y un sonido de viento de noviembre y el mar en la costa dura y fría. Haré un sonido tan desolado que alcanzará a todos y al oírlo gemirán las almas, y los hogares parecerán más tibios, y en las distantes ciudades todos pensarán que es bueno estar en casa. Haré un sonido y un aparato y lo llamarán la sirena, y quienes lo oigan conocerán la tristeza de la eternidad y la brevedad de la vida".
La sirena llamó.
-Imaginé esta historia -dijo McDunn en voz baja- para explicar por qué esta criatura visita el faro todos los años. La sirena la llama, pienso, y ella viene...
-Pero... -interrumpí.
-Chist... -ordenó McDunn-. ¡Allí!
-Señaló los abismos.
-Algo se acercaba al faro, nadando.
Era una noche helada, como ya dije. El frío entraba en el faro, la luz iba y venía, y la sirena llamaba y llamaba entre los hilos de la niebla. Uno no podía ver muy lejos, ni muy claro, pero allí estaba el mar profundo moviéndose alrededor de la tierra nocturna, aplastado y mudo, gris como barro, y aquí estábamos nosotros dos, solos en la torre, y allá, lejos al principio, se elevó una onda, y luego una ola, una burbuja, una raya de espuma. Y en seguida, desde la superficie del mar frío salió una cabeza, una cabeza grande, oscura, de ojos inmensos, y luego un cuello. Y luego... no un cuerpo, sino más cuello, y más. La cabeza se alzó doce metros por encima del agua sobre un delgado y hermoso cuello oscuro. Sólo entonces, como una islita de coral negro y moluscos y cangrejos, surgió el cuerpo desde los abismos. La cola se sacudió sobre las aguas. Me pareció que el monstruo tenía unos veinte o treinta metros de largo.
No sé qué dije entonces, pero algo dije.
-Calma, muchacho, calma -murmuró McDunn.
-¡Es imposible! -exclamé.
-No, Johnny, nosotros somos imposibles. Él es lo que era hace diez millones de años. No ha cambiado. Nosotros y la Tierra cambiamos, nos hicimos imposibles. Nosotros.
El monstruo nadó lentamente y con una gran y oscura majestad en las aguas frías. La niebla iba y venía a su alrededor, borrando por instantes su forma. Uno de los ojos del monstruo reflejó nuestra inmensa luz, roja, blanca, roja, blanca, y fue como un disco que en lo alto de una mano enviase un mensaje en un código primitivo. El silencio del monstruo era como el silencio de la niebla.
Yo me agaché, sosteniéndome en la barandilla de la escalera.
-¡Parece un dinosaurio!
-Sí, uno de la tribu.
-¡Pero murieron todos!
-No, se ocultaron en los abismos del mar. Muy, muy abajo en los más abismales de los abismos. Es ésta una verdadera palabra ahora, Johnny, una palabra real; dice tanto: los abismos. Una palabra con toda la frialdad y la oscuridad y las profundidades del mundo.
-¿Qué haremos?
-¿Qué podemos hacer? Es nuestro trabajo. Además, estamos aquí más seguros que en cualquier bote que pudiera llevarnos a la costa. El monstruo es tan grande como un destructor, y casi tan rápido.
-¿Pero por qué viene aquí?
En seguida tuve la respuesta.
La sirena llamó.
Y el monstruo respondió.
Un grito que atravesó un millón de años, nieblas y agua. Un grito tan angustioso y solitario que tembló dentro de mi cuerpo y de mi cabeza. El monstruo le gritó a la torre. La sirena llamó. El monstruo rugió otra vez. La sirena llamó. El monstruo abrió su enorme boca dentada, y de la boca salió un sonido que era el llamado de la sirena. Solitario, vasto y lejano. Un sonido de soledad, mares invisibles, noches frías. Eso era el sonido.
-¿Entiendes ahora -susurró McDunn- por qué viene aquí?
Asentí con un movimiento de cabeza.
-Todo el año, Johnny, ese monstruo estuvo allá, mil kilómetros mar adentro, y a treinta kilómetros bajo las aguas, soportando el paso del tiempo. Quizás esta solitaria criatura tiene un millón de años. Piénsalo, esperar un millón de años. ¿Esperarías tanto? Quizás es el último de su especie. Yo así lo creo. De todos modos, hace cinco años vinieron aquí unos hombres y construyeron este faro. E instalaron la sirena, y la sirena llamó y llamó y su voz llegó hasta donde tú estabas, hundido en el sueño y en recuerdos de un mundo donde había miles como tú. Pero ahora estás solo, enteramente solo en un mundo que no te pertenece, un mundo del que debes huir. El sonido de la sirena llega entonces, y se va, y llega y se va otra vez, y te mueves en el barroso fondo de los abismos, y abres los ojos como los lentes de una cámara de cincuenta milímetros, y te mueves lentamente, lentamente, pues tienes todo el peso del océano sobre los hombros. Pero la sirena atraviesa mil kilómetros de agua, débil y familiar, y en el horno de tu vientre arde otra vez el juego, y te incorporas lentamente, lentamente. Te alimentas de grandes cardúmenes de bacalaos y de ríos de medusas, y subes lentamente por los meses de otoño, y septiembre cuando nacen las nieblas, y octubre con más niebla, y la sirena todavía llama, y luego, en los últimos días de noviembre, luego de ascender día a día, unos pocos metros por hora, estás cerca de la superficie, y todavía vivo. Tienes que subir lentamente: si te apresuras; estallas. Así que tardas tres meses en llegar a la superficie, y luego unos días más para nadar por las frías aguas hasta el faro. Y ahí estás, ahí, en la noche, Johnny, el mayor de los monstruos creados. Y aquí está el faro, que te llama, con un cuello largo como el tuyo que emerge del mar, y un cuerpo como el tuyo, y, sobre todo, con una voz como la tuya. ¿Entiendes ahora, Johnny, entiendes?
La sirena llamó.
El monstruo respondió.
Lo vi todo... lo supe todo. En solitario un millón de años, esperando a alguien que nunca volvería. El millón de años de soledad en el fondo del mar, la locura del tiempo allí, mientras los cielos se limpiaban de pájaros reptiles, los pantanos se secaban en los continentes, los perezosos y dientes de sable se zambullían en pozos de alquitrán, y los hombres corrían como hormigas blancas por las lomas.
La sirena llamó.
-El año pasado -dijo McDunn-, esta criatura nadó alrededor y alrededor, alrededor y alrededor, toda la noche. Sin acercarse mucho, sorprendida, diría yo. Temerosa, quizás. Pero al otro día, inesperadamente, se levantó la niebla, brilló el sol, y el cielo era tan azul como en un cuadro. Y el monstruo huyó del calor, y el silencio, y no regresó. Imagino que estuvo pensándolo todo el año, pensándolo de todas las formas posibles.
El monstruo estaba ahora a no más de cien metros, y él y la sirena se gritaban en forma alternada. Cuando la luz caía sobre ellos, los ojos del monstruo eran fuego y hielo.
-Así es la vida -dijo McDunn-. Siempre alguien espera que regrese algún otro que nunca vuelve. Siempre alguien que quiere a algún otro que no lo quiere. Y al fin uno busca destruir a ese otro, quienquiera que sea, para que no nos lastime más.
El monstruo se acercaba al faro.
La sirena llamó.
-Veamos qué ocurre -dijo McDunn.
Apagó la sirena.
El minuto siguiente fue de un silencio tan intenso que podíamos oír nuestros corazones que golpeaban en el cuarto de vidrio, y el lento y lubricado girar de la luz.
El monstruo se detuvo. Sus grandes ojos de linterna parpadearon. Abrió la boca. Emitió una especie de ruido sordo, como un volcán. Movió la cabeza de un lado a otro como buscando los sonidos que ahora se perdían en la niebla. Miró el faro. Algo retumbó otra vez en su interior. Y se le encendieron los ojos. Se incorporó, azotando el agua, y se acercó a la torre con ojos furiosos y atormentados.
-¡McDunn! -grité-. ¡La sirena!
McDunn buscó a tientas el obturador. Pero antes de que la sirena sonase otra vez, el monstruo ya se había incorporado. Vislumbré un momento sus garras gigantescas, con una brillante piel correosa entre los dedos, que se alzaban contra la torre. El gran ojo derecho de su angustiada cabeza brilló ante mí como un caldero en el que podía caer, gritando. La torre se sacudió. La sirena gritó; el monstruo gritó. Abrazó el faro y arañó los vidrios, que cayeron hechos trizas sobre nosotros.
McDunn me tomó por el brazo.
-¡Abajo! -gritó.
La torre se balanceaba, tambaleaba, y comenzaba a ceder. La sirena y el monstruo rugían. Trastabillamos y casi caímos por la escalera.
-¡Rápido!
Llegamos abajo cuando la torre ya se doblaba sobre nosotros. Nos metimos bajo las escaleras en el pequeño sótano de piedra. Las piedras llovieron en un millar de golpes. La sirena calló bruscamente. El monstruo cayó sobre la torre, y la torre se derrumbó. Arrodillados, McDunn y yo nos abrazamos mientras el mundo estallaba.
Todo terminó de pronto, y no hubo más que oscuridad y el golpear de las olas contra los escalones de piedra.
Eso y el otro sonido.
-Escucha -dijo McDunn en voz baja-. Escucha.
Esperamos un momento. Y entonces comencé a escucharlo. Al principio fue como una gran succión de aire, y luego el lamento, el asombro, la soledad del enorme monstruo doblado sobre nosotros, de modo que el nauseabundo hedor de su cuerpo llenaba el sótano. El monstruo jadeó y gritó. La torre había desaparecido. La luz había desaparecido. La criatura que llamó a través de un millón de años había desaparecido. Y el monstruo abría la boca y llamaba. Eran los llamados de la sirena, una y otra vez. Y los barcos en alta mar, no descubriendo la luz, no viendo nada, pero oyendo el sonido, debían de pensar: ahí está, el sonido solitario, la sirena de la bahía Solitaria. Todo está bien. Hemos doblado el cabo.
Y así pasamos aquella noche.
A la tarde siguiente, cuando la patrulla de rescate vino a sacarnos del sótano, sepultados bajo los escombros de la torre, el sol era tibio y amarillo.
-Se vino abajo, eso es todo -dijo McDunn gravemente-. Nos golpearon con violencia las olas y se derrumbó.
Me pellizcó el brazo.
No había nada que ver. El mar estaba sereno, el cielo era azul. La materia verde que cubría las piedras caídas y las rocas de la isla olían a algas. Las moscas zumbaban alrededor. Las aguas desiertas golpeaban la costa.
Al año siguiente construyeron un nuevo faro, pero en aquel entonces yo había conseguido trabajo en un pueblito, y me había casado, y vivía en una acogedora casita de ventanas amarillas en las noches de otoño, de puertas cerradas y chimenea humeante. En cuanto a McDunn, era el encargado del nuevo faro, de cemento y reforzado con acero.
-Por si acaso -dijo McDunn.
Terminaron el nuevo faro en noviembre. Una tarde llegué hasta allí y detuve el coche y miré las aguas grises y escuché la nueva sirena que sonaba una, dos, tres, cuatro veces por minuto, allá en el mar, sola.
¿El monstruo?
No volvió.
-Se fue -dijo McDunn-. Se ha ido a los abismos. Comprendió que en este mundo no se puede amar demasiado. Se fue a los más abismales de los abismos a esperar otro millón de años. Ah, ¡pobre criatura! Esperando allá, esperando y esperando mientras el hombre viene y va por este lastimoso y mínimo planeta. Esperando y esperando.
Sentado en mi coche, no podía ver el faro o la luz que barría la bahía Solitaria. Sólo oía la sirena, la sirena, la sirena, y sonaba como el llamado del monstruo.
Me quedé así, inmóvil, deseando poder decir algo.
-Es una vida solitaria, pero uno se acostumbra, ¿no es cierto? -preguntó McDunn.
-Sí -dije-. Afortunadamente, es usted un buen conversador.
-Bueno, mañana irás a tierra -agregó McDunn sonriendo- a bailar con las muchachas y tomar ginebra.
-¿En qué piensa usted, McDunn, cuando lo dejo solo?
-En los misterios del mar.
McDunn encendió su pipa. Eran las siete y cuarto de una helada tarde de noviembre. La luz movía su cola en doscientas direcciones, y la sirena zumbaba en la alta garganta del faro. En ciento cincuenta kilómetros de costa no había poblaciones; sólo un camino solitario que atravesaba los campos desiertos hasta el mar, un estrecho de tres kilómetros de frías aguas, y unos pocos barcos.
-Los misterios del mar -dijo McDunn pensativamente-. ¿Pensaste alguna vez que el mar es como un enorme copo de nieve? Se mueve y crece con mil formas y colores, siempre distintos. Es raro. Una noche, hace años, todos los peces del mar salieron ahí a la superficie. Algo los hizo subir y quedarse flotando en las aguas, como temblando y mirando la luz del faro que caía sobre ellos, roja, blanca, roja, blanca, de modo que yo podía verles los ojitos. Me quedé helado. Eran como una gran cola de pavo real, y se quedaron ahí hasta la medianoche. Luego, casi sin ruido, desaparecieron. Un millón de peces desapareció. Imaginé que quizás, de algún modo, vinieron en peregrinación. Raro, pero piensa en qué debe parecerles una torre que se alza veinte metros sobre las aguas, y el dios-luz que sale del faro, y la torre que se anuncia a sí misma con una voz de monstruo. Nunca volvieron aquellos peces, ¿pero no se te ocurre que creyeron ver a Dios?
Me estremecí. Miré las grandes y grises praderas del mar que se extendían hacia ninguna parte, hacia la nada.
-Oh, hay tantas cosas en el mar -McDunn chupó su pipa nerviosamente, parpadeando. Estuvo nervioso durante todo el día y nunca dijo la causa-. A pesar de nuestras máquinas y los llamados submarinos, pasarán diez mil siglos antes de que pisemos realmente las tierras sumergidas, sus fabulosos reinos, y sintamos realmente miedo. Piénsalo, allá abajo es todavía el año 300,000 antes de Cristo. Cuando nos paseábamos con trompetas arrancándonos países y cabezas, ellos vivían ya bajo las aguas, a dieciocho kilómetros de profundidad, helados en un tiempo tan antiguo como la cola de un cometa.
-Sí, es un mundo viejo.
-Ven. Te reservé algo especial.
Subimos con lentitud los ochenta escalones, hablando. Arriba, McDunn apagó las luces del cuarto para que no hubiese reflejos en las paredes de vidrio. El gran ojo de luz zumbaba y giraba con suavidad sobre sus cojinetes aceitados. La sirena llamaba regularmente cada quince segundos.
-Es como la voz de un animal, ¿no es cierto? -McDunn se asintió a sí mismo con un movimiento de cabeza-. Un gigantesco y solitario animal que grita en la noche. Echado aquí, al borde de diez billones de años, y llamando hacia los abismos. Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Y los abismos le responden, sí, le responden. Ya llevas aquí tres meses, Johnny, y es hora que lo sepas. En esta época del año -dijo McDunn estudiando la oscuridad y la niebla-, algo viene a visitar el faro.
-¿Los cardúmenes de peces?
-No, otra cosa. No te lo dije antes porque me creerías loco, pero no puedo callar más. Si mi calendario no se equivoca, esta noche es la noche. No diré mucho, lo verás tú mismo. Siéntate aquí. Mañana, si quieres, empaquetas tus cosas y tomas la lancha y sacas el coche desde el galpón del muelle, y escapas hasta algún pueblito del mediterráneo y vives allí sin apagar nunca las luces de noche. No te acusaré. Ha ocurrido en los últimos tres años y sólo esta vez hay alguien conmigo. Espera y mira.
Pasó media hora y sólo murmuramos unas pocas frases. Cuando nos cansamos de esperar, McDunn me explicó algunas de sus ideas sobre la sirena.
-Un día, hace muchos años, vino un hombre y escuchó el sonido del océano en la costa fría y sin sol, y dijo: "Necesitamos una voz que llame sobre las aguas, que advierta a los barcos; haré esa voz. Haré una voz que será como todo el tiempo y toda la niebla; una voz como una cama vacía junto a ti toda la noche, y como una casa vacía cuando abres la puerta, y como otoñales árboles desnudos. Un sonido de pájaros que vuelan hacia el sur, gritando, y un sonido de viento de noviembre y el mar en la costa dura y fría. Haré un sonido tan desolado que alcanzará a todos y al oírlo gemirán las almas, y los hogares parecerán más tibios, y en las distantes ciudades todos pensarán que es bueno estar en casa. Haré un sonido y un aparato y lo llamarán la sirena, y quienes lo oigan conocerán la tristeza de la eternidad y la brevedad de la vida".
La sirena llamó.
-Imaginé esta historia -dijo McDunn en voz baja- para explicar por qué esta criatura visita el faro todos los años. La sirena la llama, pienso, y ella viene...
-Pero... -interrumpí.
-Chist... -ordenó McDunn-. ¡Allí!
-Señaló los abismos.
-Algo se acercaba al faro, nadando.
Era una noche helada, como ya dije. El frío entraba en el faro, la luz iba y venía, y la sirena llamaba y llamaba entre los hilos de la niebla. Uno no podía ver muy lejos, ni muy claro, pero allí estaba el mar profundo moviéndose alrededor de la tierra nocturna, aplastado y mudo, gris como barro, y aquí estábamos nosotros dos, solos en la torre, y allá, lejos al principio, se elevó una onda, y luego una ola, una burbuja, una raya de espuma. Y en seguida, desde la superficie del mar frío salió una cabeza, una cabeza grande, oscura, de ojos inmensos, y luego un cuello. Y luego... no un cuerpo, sino más cuello, y más. La cabeza se alzó doce metros por encima del agua sobre un delgado y hermoso cuello oscuro. Sólo entonces, como una islita de coral negro y moluscos y cangrejos, surgió el cuerpo desde los abismos. La cola se sacudió sobre las aguas. Me pareció que el monstruo tenía unos veinte o treinta metros de largo.
No sé qué dije entonces, pero algo dije.
-Calma, muchacho, calma -murmuró McDunn.
-¡Es imposible! -exclamé.
-No, Johnny, nosotros somos imposibles. Él es lo que era hace diez millones de años. No ha cambiado. Nosotros y la Tierra cambiamos, nos hicimos imposibles. Nosotros.
El monstruo nadó lentamente y con una gran y oscura majestad en las aguas frías. La niebla iba y venía a su alrededor, borrando por instantes su forma. Uno de los ojos del monstruo reflejó nuestra inmensa luz, roja, blanca, roja, blanca, y fue como un disco que en lo alto de una mano enviase un mensaje en un código primitivo. El silencio del monstruo era como el silencio de la niebla.
Yo me agaché, sosteniéndome en la barandilla de la escalera.
-¡Parece un dinosaurio!
-Sí, uno de la tribu.
-¡Pero murieron todos!
-No, se ocultaron en los abismos del mar. Muy, muy abajo en los más abismales de los abismos. Es ésta una verdadera palabra ahora, Johnny, una palabra real; dice tanto: los abismos. Una palabra con toda la frialdad y la oscuridad y las profundidades del mundo.
-¿Qué haremos?
-¿Qué podemos hacer? Es nuestro trabajo. Además, estamos aquí más seguros que en cualquier bote que pudiera llevarnos a la costa. El monstruo es tan grande como un destructor, y casi tan rápido.
-¿Pero por qué viene aquí?
En seguida tuve la respuesta.
La sirena llamó.
Y el monstruo respondió.
Un grito que atravesó un millón de años, nieblas y agua. Un grito tan angustioso y solitario que tembló dentro de mi cuerpo y de mi cabeza. El monstruo le gritó a la torre. La sirena llamó. El monstruo rugió otra vez. La sirena llamó. El monstruo abrió su enorme boca dentada, y de la boca salió un sonido que era el llamado de la sirena. Solitario, vasto y lejano. Un sonido de soledad, mares invisibles, noches frías. Eso era el sonido.
-¿Entiendes ahora -susurró McDunn- por qué viene aquí?
Asentí con un movimiento de cabeza.
-Todo el año, Johnny, ese monstruo estuvo allá, mil kilómetros mar adentro, y a treinta kilómetros bajo las aguas, soportando el paso del tiempo. Quizás esta solitaria criatura tiene un millón de años. Piénsalo, esperar un millón de años. ¿Esperarías tanto? Quizás es el último de su especie. Yo así lo creo. De todos modos, hace cinco años vinieron aquí unos hombres y construyeron este faro. E instalaron la sirena, y la sirena llamó y llamó y su voz llegó hasta donde tú estabas, hundido en el sueño y en recuerdos de un mundo donde había miles como tú. Pero ahora estás solo, enteramente solo en un mundo que no te pertenece, un mundo del que debes huir. El sonido de la sirena llega entonces, y se va, y llega y se va otra vez, y te mueves en el barroso fondo de los abismos, y abres los ojos como los lentes de una cámara de cincuenta milímetros, y te mueves lentamente, lentamente, pues tienes todo el peso del océano sobre los hombros. Pero la sirena atraviesa mil kilómetros de agua, débil y familiar, y en el horno de tu vientre arde otra vez el juego, y te incorporas lentamente, lentamente. Te alimentas de grandes cardúmenes de bacalaos y de ríos de medusas, y subes lentamente por los meses de otoño, y septiembre cuando nacen las nieblas, y octubre con más niebla, y la sirena todavía llama, y luego, en los últimos días de noviembre, luego de ascender día a día, unos pocos metros por hora, estás cerca de la superficie, y todavía vivo. Tienes que subir lentamente: si te apresuras; estallas. Así que tardas tres meses en llegar a la superficie, y luego unos días más para nadar por las frías aguas hasta el faro. Y ahí estás, ahí, en la noche, Johnny, el mayor de los monstruos creados. Y aquí está el faro, que te llama, con un cuello largo como el tuyo que emerge del mar, y un cuerpo como el tuyo, y, sobre todo, con una voz como la tuya. ¿Entiendes ahora, Johnny, entiendes?
La sirena llamó.
El monstruo respondió.
Lo vi todo... lo supe todo. En solitario un millón de años, esperando a alguien que nunca volvería. El millón de años de soledad en el fondo del mar, la locura del tiempo allí, mientras los cielos se limpiaban de pájaros reptiles, los pantanos se secaban en los continentes, los perezosos y dientes de sable se zambullían en pozos de alquitrán, y los hombres corrían como hormigas blancas por las lomas.
La sirena llamó.
-El año pasado -dijo McDunn-, esta criatura nadó alrededor y alrededor, alrededor y alrededor, toda la noche. Sin acercarse mucho, sorprendida, diría yo. Temerosa, quizás. Pero al otro día, inesperadamente, se levantó la niebla, brilló el sol, y el cielo era tan azul como en un cuadro. Y el monstruo huyó del calor, y el silencio, y no regresó. Imagino que estuvo pensándolo todo el año, pensándolo de todas las formas posibles.
El monstruo estaba ahora a no más de cien metros, y él y la sirena se gritaban en forma alternada. Cuando la luz caía sobre ellos, los ojos del monstruo eran fuego y hielo.
-Así es la vida -dijo McDunn-. Siempre alguien espera que regrese algún otro que nunca vuelve. Siempre alguien que quiere a algún otro que no lo quiere. Y al fin uno busca destruir a ese otro, quienquiera que sea, para que no nos lastime más.
El monstruo se acercaba al faro.
La sirena llamó.
-Veamos qué ocurre -dijo McDunn.
Apagó la sirena.
El minuto siguiente fue de un silencio tan intenso que podíamos oír nuestros corazones que golpeaban en el cuarto de vidrio, y el lento y lubricado girar de la luz.
El monstruo se detuvo. Sus grandes ojos de linterna parpadearon. Abrió la boca. Emitió una especie de ruido sordo, como un volcán. Movió la cabeza de un lado a otro como buscando los sonidos que ahora se perdían en la niebla. Miró el faro. Algo retumbó otra vez en su interior. Y se le encendieron los ojos. Se incorporó, azotando el agua, y se acercó a la torre con ojos furiosos y atormentados.
-¡McDunn! -grité-. ¡La sirena!
McDunn buscó a tientas el obturador. Pero antes de que la sirena sonase otra vez, el monstruo ya se había incorporado. Vislumbré un momento sus garras gigantescas, con una brillante piel correosa entre los dedos, que se alzaban contra la torre. El gran ojo derecho de su angustiada cabeza brilló ante mí como un caldero en el que podía caer, gritando. La torre se sacudió. La sirena gritó; el monstruo gritó. Abrazó el faro y arañó los vidrios, que cayeron hechos trizas sobre nosotros.
McDunn me tomó por el brazo.
-¡Abajo! -gritó.
La torre se balanceaba, tambaleaba, y comenzaba a ceder. La sirena y el monstruo rugían. Trastabillamos y casi caímos por la escalera.
-¡Rápido!
Llegamos abajo cuando la torre ya se doblaba sobre nosotros. Nos metimos bajo las escaleras en el pequeño sótano de piedra. Las piedras llovieron en un millar de golpes. La sirena calló bruscamente. El monstruo cayó sobre la torre, y la torre se derrumbó. Arrodillados, McDunn y yo nos abrazamos mientras el mundo estallaba.
Todo terminó de pronto, y no hubo más que oscuridad y el golpear de las olas contra los escalones de piedra.
Eso y el otro sonido.
-Escucha -dijo McDunn en voz baja-. Escucha.
Esperamos un momento. Y entonces comencé a escucharlo. Al principio fue como una gran succión de aire, y luego el lamento, el asombro, la soledad del enorme monstruo doblado sobre nosotros, de modo que el nauseabundo hedor de su cuerpo llenaba el sótano. El monstruo jadeó y gritó. La torre había desaparecido. La luz había desaparecido. La criatura que llamó a través de un millón de años había desaparecido. Y el monstruo abría la boca y llamaba. Eran los llamados de la sirena, una y otra vez. Y los barcos en alta mar, no descubriendo la luz, no viendo nada, pero oyendo el sonido, debían de pensar: ahí está, el sonido solitario, la sirena de la bahía Solitaria. Todo está bien. Hemos doblado el cabo.
Y así pasamos aquella noche.
A la tarde siguiente, cuando la patrulla de rescate vino a sacarnos del sótano, sepultados bajo los escombros de la torre, el sol era tibio y amarillo.
-Se vino abajo, eso es todo -dijo McDunn gravemente-. Nos golpearon con violencia las olas y se derrumbó.
Me pellizcó el brazo.
No había nada que ver. El mar estaba sereno, el cielo era azul. La materia verde que cubría las piedras caídas y las rocas de la isla olían a algas. Las moscas zumbaban alrededor. Las aguas desiertas golpeaban la costa.
Al año siguiente construyeron un nuevo faro, pero en aquel entonces yo había conseguido trabajo en un pueblito, y me había casado, y vivía en una acogedora casita de ventanas amarillas en las noches de otoño, de puertas cerradas y chimenea humeante. En cuanto a McDunn, era el encargado del nuevo faro, de cemento y reforzado con acero.
-Por si acaso -dijo McDunn.
Terminaron el nuevo faro en noviembre. Una tarde llegué hasta allí y detuve el coche y miré las aguas grises y escuché la nueva sirena que sonaba una, dos, tres, cuatro veces por minuto, allá en el mar, sola.
¿El monstruo?
No volvió.
-Se fue -dijo McDunn-. Se ha ido a los abismos. Comprendió que en este mundo no se puede amar demasiado. Se fue a los más abismales de los abismos a esperar otro millón de años. Ah, ¡pobre criatura! Esperando allá, esperando y esperando mientras el hombre viene y va por este lastimoso y mínimo planeta. Esperando y esperando.
Sentado en mi coche, no podía ver el faro o la luz que barría la bahía Solitaria. Sólo oía la sirena, la sirena, la sirena, y sonaba como el llamado del monstruo.
Me quedé así, inmóvil, deseando poder decir algo.
lunes, 2 de mayo de 2016
El día que perdimos a tío Paul. Ana María Shua.
Un domingo al mediodía suena el teléfono en casa. Es mi madre, y en su voz vibra una nota de angustia.
—Vení enseguida. Estamos muy preocupados. Se perdió Paul —dice, casi llorando.
—¡Tío Paul! —gritó afligida.
Un rato después estoy en su casa, compartiendo el malestar de la familia.
—Salimos juntos —dice el abuelo—. Me paré en un kiosco y cuando me di vuelta ya no estaba —hay un matiz de culpabilidad en su tono y la mirada de la abuela no contribuye a que se sienta mejor. Tío Paul está frágil, debió haberlo cuidado mejor.
—Escaneé una foto y ya hice los cartelitos en la computadora. Los puse por todo el barrio.
Ofrezco recompensa para el que lo encuentre. Puse el número de mi celular y no de casa por las dudas, si lo secuestraron no quiero que sepan mi dirección —dice mi mamá, que es una abuela bastante tecno.
—¿No vas a hacer la denuncia?
—Todavía no.
—La semana pasada —le digo— me dieron por la calle una tarjetita de un detective de perros.
—¿Un qué? —dice asombrada la abuela.
—Un detective de perros. Encuentra perros perdidos. Cobra un fee por día y te garantiza cierto número de avisos en los medios y en la web, además de la búsqueda personal.
Pero en ese momento escuchamos un alegre ladrido detrás de la puerta. Una vecina encontró a Paul acurrucado en el umbral de la casa de al lado: tío Paul, como lo llaman mis hijas, un poco celosas del trato preferencial que le da la abuela a su mimado Yorkshire Terrier.
Historias verdaderas. Ana María Shua.
domingo, 1 de mayo de 2016
El barquero. Jean-Jacques Fdida.
Este hombre ejercía el antiguo oficio de barquero. Entre dos éxtasis, con su vieja barca, ayudaba a la gente a cruzar el río, a cuya orilla se había instalado. Pero este hombre era también un ser sencillo y sin dobleces. Nunca había aprendido a leer ni a contar. E incluso a veces, durante los momentos de soledad, llegaba a olvidar que sabía hablar. Por ello sus plegarias se parecían más bien a tiernas melodías que salían de sus labios o también a gritos y clamores que dirigía al cielo, tan grande era su devoción.
Un día llegó un sacerdote que quería cruzar el río. Al ver a este hombre en trance rodando por el suelo con grandes gesticulaciones, estertores y zarandeos, el sacerdote le preguntó:
—Hijo mío, ¿qué estás haciendo?
—Estoy rezando... —le respondió el hombre.
—Ah, pero no es así como hay que rezar —le interrumpió el sacerdote—. Tienes que arrodillarte, juntar las manos y decir: «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad...».
El sacerdote le enseñó toda la plegaria y el barquero se puso loco de alegría. Le dio las gracias efusivamente al santo hombre e incluso le confió su barca para que cruzara el río, porque quería ponerse inmediatamente a rezar esta nueva oración.
En cuanto el sacerdote se hubo ido, el hombre se arrodilló, juntó las manos, se concentró, sudó... No le vino ninguna palabra a la cabeza, ¡lo había olvidado todo! Y el sacerdote estaba ya en el medio del río. Entonces, sin dudarlo ni un instante, el barquero se levantó el sayal y se puso a correr sobre el agua. Llegó a donde estaba el sacerdote y le tocó el hombro:
—¿Cuáles eran las palabras que me habéis enseñado? ¡ No me acuerdo de nada!
Y viendo a aquel hombre de pie sobre el agua, el sacerdote respondió:
—Sigue haciendo lo que hacías antes. Ya estaba bien así.
Y bendiciendo el cielo, el sacerdote continuó remando.
Cuentos de los sabios cristianos, judíos y musulmanes. Jean-Jacques Fdida.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)