El cielo, cortado por los
filos de los aleros, se desmoronaba de estrellas. Se oían canciones de
bebedores y el golpeteo de los garrotes de los serenos acudiendo a las palmadas
de los vecinos. Un hombre delgadillo, con una guitarra enfundada bajo el brazo,
estaba a la husma de señoritos juerguistas. En lo oscuro discutía una mujer con
su caballerazo, entre pellizcos de bronca por bajinis y apagadas palabrotas. La
luz del colmado castizo apenas se filtraba a la calle.
Juan Rodrigo -un aire de
maestro peluquero, el decir gallo, los siete pecados tabaleados sobre el
velador por su izquierda marquesona, empinaba el codo con rito clásico. Ni más
Dios ni Santa María que el vino flamenco. Sentado, abría las piernas y dejaba
flotar el globo de la barriga. Las patillas las llevaba rectas y afeitadas
desde el comienzo de las orejas. Hablaba con dejuelo andaluz, derrochando
máximas y consejos cazurros de muy avispado. Se dirigía, pausado, al señorín
del mostrador que poseía una dinámica de ratón y cantaba distraída y
respetuosamente las gracias a las propinas.
-Tú, Manoliyo, puedes
decir lo que sea, que no me voy a nublar, que uno ha sido cocinero antes que
fraile.
-Ya lo sé, Rodrigo, ya lo
sé -ablandaba la sonrisa y tiraba de cajón para cobrar-. Muchas gracias, señor…
Sí, Rodrigo, pero esto es un lío gordo.
-¿Qué sabes tú de eso y de
cómo te parieron, lila? Tú, a escuchar y a dejarlo correr.
El golfante ponía cátedra.
Manipulaba con un cigarro puro y le mordía la punta con el incisivo de oro.
-¿Qué me vas a decir? ¿He
paleado alguna vez carbón? ¿Tú me has visto pedir? Y no seré ingeniero, pero de
oficio, como si lo fuera. Me la sé porque me la tengo que saber.
El señorín del mostrador
gastaba su mala uva con los empleados y se distraía de la charla de Juan
Rodrigo.
-Ese servicio va mal,
Luna; si se lo carga, ¿qué? Quién es el que paga, vamos a verlo. A usted,
nanay…
Entró en el colmado
castizo un tipo algo tomado del vino. Juan Rodrigo lo saludó de barba. Un
banderillero viejo, de la pandereta de los pueblos, blancos de sol, de cal y de
heladas o con el tueste de los esqueletos abandonados en el desierto.
-¡Hola, Rodrigo! ¿Qué
charlas con ese tuerto? A dos pesetas el valdepeñas después de las doce y sin
tapa. Pero ¿adónde vamos?
No daba lugar a la
respuesta doblándose hacia otro lado.
-¿Estuviste en lo de hoy?
¡El género chico! La Fiesta Nacional para los turistas. La afición de uñas. ¿Y
el pelele que se han inventado? Un mocoso que tenía que estar aprendiendo a
multiplicar y, ya lo ves, de cabeza de cartel. Ignorancia por toneladas. No hay
otra cosa. Para presentarse en Madrid hay que haber andado mucho y tomar
solera. En mis tiempos se iba a ver… Con las velas y las barbas de aquellos
toros. ¡Madre de Dios si salieran ahora…! Y la prensa mañana dirá que la octava
maravilla… ¡De risa, Rodrigo, de risa…! ¿Me puedo tomar un chatito? Me acuerdo
de una corrida en que salí de sobresaliente en San Felices… Veinte años cada
una de las criaturas que nos echaron. Todos con barba, bigote y tricornio.
Elefantes antiguos…
Rodrigo le cortó el disco
y escupió la hoja del puro.
-Para ese grifo, amigo,
que nos ahoga. Pero ¡qué vas a decir tú, si no has toreado más que caracoles en
el puchero! ¡Si en cuanto te ponían delante un becerrillo se te cortaba la
circulación y te entraba el San Vito!
El banderillero de penas
lo echaba a bromas, porque sabía que las discusiones con Rodrigo consistían en
dar muchas voces y en que todos los clientes del colmado lo tomaran, chungones,
por loco de hacer reír.
-¿Me tomo el chatito?
El viejo torero aguantaba
y se contentaba con una copa a cuenta del flamenco. Rodrigo se echaba hacia
atrás para mostrar la hojalatería prendida al chaleco.
-Lo que quiera el amigo
-dijo dirigiéndose al del mostrador.
-¡Cómo se ve que eres
rico, Rodrigo!
-¿Yo rico?
-Más que el moro, Rodrigo.
Tú tienes parneses y casa, y yo -hacía un poco de teatro lacrimoso- ya ves, a
mi edad, sin un clavel y al amparo de los amigos, que todavía los hay, y buenos
los tuve cuando prometía. Y además enfermo de aquí -dijo señalándose el pecho-.
Medio tupi.
-No me cuentes penas. De
penas, nada -dijo agitando las manos Rodrigo-; pero que nada. Allá cada uno. De
penas, nada. La pena en su sitio. Para eso están los confesores. Invita al
señor a lo que sea, Manoliyo.
El torero iba vestido
pobre y limpio. Un pañuelo le cubría la garganta y la pechera repasada. Juan
Rodrigo le echó el humo hasta la nariz para apartarlo, luego se palmeó el muslo
de sebo, apretado en el pantalón de luto, curro y bailarín. El torero buscó el
jornal.
-Hoy, Rodrigo, está la
noche para pescar al hijo de la eminencia y a sus amigachos. Claro que sin
mujeres, porque si no a última hora tenemos escándalo.
Rodrigo le llevaba para
hacer palmas, gracias y recados. Lo ridiculizaba con bromas estúpidas para
levantar la risa de la gente de juerga.
El torero lo soportaba
todo por la cuenta. A veces se quejaba.
-No tengo dignidad,
Rodrigo, y por eso abusas.
-¡Sinvergüenza! ¡Briján!
-Abusas, Rodrigo, abusas.
-Tú vendes los huesos de
tus muertos por un plato de lentejas.
-La necesidad, Rodrigo.
-La vagancia -decía
silabeando Rodrigo.
El torero se tomó el chato
de vino brindándoselo a Juan Rodrigo.
-Por tu salud.
-¡Que dure!
-Eres de hierro.
-Te conviene.
Juan Rodrigo se echó el
sombrero a la nuca y chupó del puro.
-No estaría ni eso de mal
que se dejaran caer el doctorcito y su panda.
-De olé.
-Se les podría cantar por
lo fino. Me encuentro superior.
-¡Ele los hombres!
Entró un muchacho con
blanca chaquetilla de comis. Se dirigió a Juan Rodrigo.
-Buenas noches, don Juan y
compañía.
-Buenas.
-Vengo de casa Paco, de
buscarle. Tenemos en un reservado al señorito Alberto y sus amigos.
-¿Qué cuadrilla es esa,
Rodrigo? -preguntó el torero.
-No está mal. Y ¿están muy
bebidos?
-Vaya -dijo el comis.
-¿Y mujeres?
-No, ellos solos.
-¿Tienen guitarrista?
-El Perilla.
-Bueno -hizo una pausa-.
¿Te has traído coche?
-Sí, señor. Aquí fuera
tengo un taxi esperando.
-Ahora vamos, y toma esto
para que te acuerdes de don Juan Rodrigo -dijo sacando un par de duros de un
bolsillo del chaleco.
-Muchas gracias, don Juan.
El señorito Alberto y sus
amigos les recibieron alegres, ofreciéndoles vino, chifloteros y diminutivos.
-Ya están aquí Rodriguito,
el fenómeno y sus adláteres.
Alguno se sentía flamenco.
-¡Vamos a verlo! A ver
cómo se le da la noche al jilguero.
Juan Rodrigo, correcto y
embaucador, saludaba respetuoso a los pollos tradicionalistas. Presentó al
torero. Después dijo.
-De los pocos caballeros
que van quedando. Don Alberto es el amo de media Toledo. Casi nada. Y sabiendo
vivir. Eso siempre.
El torero añadió por su
cuenta:
-¡Olé él rumbo! Pepe el
Trepa, servidor de ustedes para lo que gusten.
Estaban bastante pasados
de copas. Se habían quitado las chaquetas y picaba en la nariz la mezcla de
manzanilla, tabaco y sudor. El Perilla estaba sentado un poco aparte, cubriendo
con los brazos la guitarra. Rodrigo hizo una gárgara de vino.
-Para afinar -explicó.
-Rodriguito, muchacho
-dijo el señorito Alberto-, hoy nos tienes que cantar por todo lo alto.
-Hasta la luna. Aquí me
tenéis ustedes con este jamelgo -dijo señalando al torero-, que no le quieren
ya ni para la pica, dispuesto a hacerles pasar un buen rato.
El torero se colocaba un
cigarrillo que le habían dado en la oreja. Dijo:
-Pues vamos a ver, Juan,
si tú sirves para sacarnos con tu cante las penas del cuerpo, que son muchas.
Uno de los comparsas del
señorito Alberto desbarató las palabras rituales con un pronto avinagrado:
-Si tú tienes penas te
vas, porque aquí o necesitamos más que gente alegre y que nos divierta.
El torero se disculpaba:
-Es que lo que yo quiero
decir…
El comparsa se crecía:
-Lo que tú quieres decir
me importa un rábano. No tengo por qué aguantar tus sandeces.
-Yo sé estar, ¿eh? Sin
ofender. Yo sé estar. Yo alterno, ¿eh? Sin faltar.
El señorito Alberto
intervino, apaciguador:
-Hombre, Ramirín, que no es
para tanto. Hala, a tomarnos unos chatos y que Rodriguito nos cante por
fandanguillos para aperitivo.
El Perilla templaba la
guitarra. El comparsa se bebía su manzanilla al trago y se quejaba rabioso a su
amigo:
-Pues nos ha reventado el
tío posma con la coña de las penas.
-El señorito Alberto
mediaba:
-¡Déjalo ya, Ramiro!
Botellas vacías. Noche
alta. De vez en vez, alguno salía un rato; volvía pálido pasándose el pañuelo
por los labios. Calor y humo. Alegrías de Cádiz. Fuentes con jamón. Más
botellas. El gracioso de turno aventuraba:
-Como en la antigua Roma,
muchachos. Los vomitorium debieran estar aquí mismo. Es una pena que no hayamos
traído ganado, porque la bacanal iba a ser gorda.
Juan Rodrigo, sudoroso, en
chaleco, con la camisa desabrochada, enseñando el pecho graso y lampiño,
trinaba y bebía. El señorito Alberto se iba quedando mohíno a cada trago.
-Canta un tango argentino,
Rodriguito, que me peta.
La corte fingía susto.
-¡Qué barbaridad, Alberto!
Si no fueras tú, te echaríamos del templo.
El torero se resbalaba al
suelo de la borrachera, con charcos de manzanilla y abundantes colillas; pero
sabía estar y no se caía.
-Ése, que se nos derrumba.
Ni flamenco, ni nada: una mierda.
Nuevas botellas. Batalla
con trozos de jamón. El guitarrista no bebía.
-Yo, con mi bicarbonato.
-Otro flamenco de pega.
Juan Rodrigo zurraba el
cante grande, sin eco entre los señoritos. Llegó el momento de la mala sangre.
Una mesa fue barrida con el brazo, tirando botellas y copas. El comparsa
Ramirín se hizo una herida en un dedo.
Juan Rodrigo cantaba bajo,
por lo fino. El comparsa Ramirín tuvo una idea y llamó al camarero.
-Oye, tú, tráete un
embudo.
-Si no sabe beber, que no
beba. Ahora le ponemos el embudo y se agarra la toña de su vida. Ya veréis.
Era un buen plan. El
camarero trajo el embudo, un embudo grande de echar vino en los barriles y en
las damajuanas.
-No hay otro.
-Este va bien.
El camarero desapareció.
-Sujetadme al torero, que
quiere más vino -dijo el comparsa Ramirín-. Tú tráete una botella. Tú siéntalo
bien y que abra la boca.
Sentaron a Pepe el Trepa,
ex torero, enfermo del pecho, amigo de Juan Rodrigo.
-Abre la boca.
-Obedeció
inconscientemente. El comparsa Ramirín le metió el embudo en la boca y comenzó
a echarle vino.
-¡Otra botella, otra
botella! Se agarra la toña de su vida.
Pepe el Trepa, de cincuenta
y siete años, sin un clavel y sin amigos, se ahogaba. Daba patadas. Había
risas. Daba patadas.
-Como los caballos de
pica. El penco estira las patas. ¡Fuerza a las patas!
La cosa tenía gracia.
Rodrigo protestó cuando
era tarde. Al torero se le vidriaron los ojos, desorbitados, de repente se
aflojó. Los que le sostenían le soltaron. Cayó al suelo. La manzanilla dorada
se confundía con la sangre del Trepa. Silencio. Algo como un ruido de fuelle.
Asombro y miedo.
-¡Qué disparate! -dijo el Perilla.
-Pero esto no puede ser
-dijo Juan Rodrigo- esto es una broma.
-Yo me voy -dijo el
señorito Alberto.
La claridad de la mañana
entraba por las junturas de los postigos, bordoneando la niebla del tabaco.
-Lo han matado -dijo el
Perilla.
El torero tenía la boca
abierta y los dientes grandes y amarillos, como los caballos de la pica.
-Pero esto no puede ser,
no puede ser.
Como los caballos de la
pica.
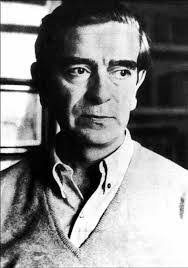
No hay comentarios:
Publicar un comentario